
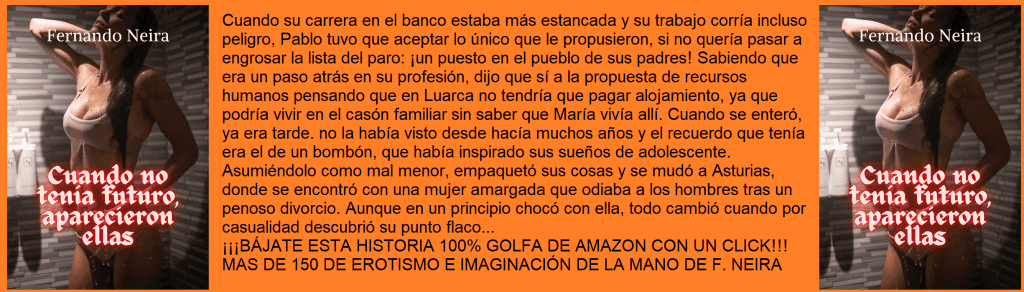
SINOPSIS:
Cuando su carrera en el banco estaba más estancada y su trabajo corría incluso peligro, Pablo tuvo que aceptar lo único que le propusieron, si no quería pasar a engrosar la lista del paro: ¡un puesto en el pueblo de sus padres!
Sabiendo que era un paso atrás en su profesión, dijo que sí a la propuesta de recursos humanos pensando que en Luarca no tendría que pagar alojamiento, ya que podría vivir en el casón familiar sin saber que María vivía allí.
Cuando se enteró, ya era tarde.
No la había visto desde hacía muchos años y el recuerdo que tenía era el de un bombón, que había inspirado sus sueños de adolescente. Asumiéndolo como mal menor, empaquetó sus cosas y se mudó a Asturias, donde se encontró con una mujer amargada que odiaba a los hombres tras un penoso divorcio.
Aunque en un principio chocó con ella, todo cambió cuando por casualidad descubrió su punto flaco…
PUEDES DESCARGARTELO DANDO CLICK AL BANNER O AQUÍ:
Para que podías echarle un vistazo, os anexo los TRES primeros capítulos:
1
Lo que en teoría debía de haber sido una putada de las gordas, resultó ser un golpe de suerte que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó un día de junio en el que tuve una reunión con el jefe de recursos humanos. Habituado a considerar a los demás como números, nada más entrar a su oficina el muy cabrón me informó que, debido a la crisis, iba a haber una criba brutal en el banco y que, si no quería ir a engrosar la lista del paro, tenía que aceptar un traslado. Contra la pared, pregunté a dónde me tendría que desplazar. Luciendo la típica hipócrita sonrisa de un burócrata sin escrúpulos, contestó que había un puesto vacante en la sucursal de Luarca y que, si lo quería, sería mío. Reconozco que respiré y aun sabiendo que eso significaba un retroceso en mi carrera, decidí aceptar porque mi madre y sus hermanos mantenían la antigua casona familiar.
«Al menos, no tendré que pagar un alquiler», pensé. Al preguntar cuando tenía que incorporarme, ese capullo sin escrúpulos respondió con su peculiar tono de hijo de puta que el día uno, lo que me daba quince días para la mudanza.
Esa misma tarde, hablé con mi madre. La pobre se quedó triste al oírme, pero se comprometió a hablar con mis tíos para que pudiera vivir en ella. Al poco rato, me llamó y me dijo que no había problema, pero que tendría que compartir la casa con mi prima. Reconozco que al escuchar que iba a tener que vivir con ella, extrañado pregunté:
―Pero ¿María no vivía en Barcelona?
―Eso era antes― contestó: ― Se divorció hace dos años y tratando de rehacer su vida, volvió al pueblo.
Pensando en ella, caí en que hacía muchísimo que no la veía. Siendo tres años mayor que yo, los únicos recuerdos que tenía de ella eran su timidez y su tremendo culo. Era tal la perfección de sus posaderas que tanto mi primo Alberto como yo siempre habíamos fantaseado con verla desnuda, pero jamás lo conseguimos y eso que lo intentamos. Todavía me rio al recordar cuando nos pilló escondidos en su armario y enfadadísima, nos cogió de las orejas y de esa forma nos llevó a ver a nuestro abuelo. El pobre viejo al enterarse de nuestra travesura se echó a reír en un principio, pero al ver el cabreo de su nieta no tuvo más remedio que castigarnos. Desde entonces habían pasado veinte años, por lo que mi prima debía de tener ahora unos treinta y cinco años.
«Ojalá siga tan buena», rumié mientras me trataba de consolar por la guarrada de tener que enterrarme en el pueblo, «al menos tendré un monumento que admirar al llegar a casa».
Las dos semanas que quedaban para mi incorporación pasaron rápidamente y antes que me diese cuenta estaba camino de Luarca. Al llegar a la casa de los abuelos, María me estaba esperando. Al verla me llevé una desilusión, la estupenda quinceañera se había convertido en una mujer desaliñada y amargada. Con su pelo poblado de canas y vestida como una monja me recibió de manera amable pero distante. Nada en ella me recordaba a la cría que nos había vuelto locos de niños. Su cara era lo único que conservaba de su belleza infantil pero el rictus de amargura que destilaba, le hacía parecer una vieja prematura:
―Te he reservado la habitación de tus padres― dijo al verme cargado de las maletas.
Decepcionado por el cambio que había experimentado, la seguí por las escaleras. Su falda gris por debajo de las rodillas y su blusa blanca abotonada hasta el cuello me parecieron en ese momento una premonición de mis días en esa casa. Mecánicamente, me mostró el baño que podía usar y antes de darme tiempo a acomodar mis cosas, se sentó en una butaca y me expuso sus condiciones:
―Me han dicho que te vas a quedar al menos un año, por lo que creo que es conveniente dejar las cosas claras desde el principio. En esta casa se come a las dos y media y se cena a las nueve, si no vas a venir o vas a llegar tarde, hay que avisar. He abierto una cuenta en tu banco a nombre de los dos para el mantenimiento de la casa. Vamos a ir al cincuenta por ciento, por lo que tienes que depositar quinientos euros para equilibrar lo que yo he ingresado. Todos tus caprichos las pagas tú. Y al igual que las dos habitaciones del fondo son en exclusividad mías, ésta y la contigua serán las tuyas, el resto serán de uso común. ¿Te ha quedado claro?
―Por supuesto, mi sargento― respondí en broma.
Por la mirada asesina que me devolvió supe que no le había hecho gracia. La dulce cría se había vuelto una mujer huraña:
«Lo mal que debe haberle ido en su matrimonio», me dije al ver que se iba sin despedirse.
Como no tenía nada que hacer al terminar de desembalar el equipaje, decidí dar una vuelta por el pueblo. El centro de Luarca no había cambiado nada desde que era un niño. Los mismos edificios, la misma gente y sobre todo el mismo sabor a pueblo marinero que tanto me gustó esos veranos. Al ver el café Avenida, un bar al que mi abuelo solía llevarnos al salir de misa, decidí entrar y pedirme una sidra. No llevaba diez minutos en él cuando vi llegar a un grupo de gente de mi edad montando un escándalo. Tanto los hombres como las mujeres venían con alguna copa de más, de manera que me vi marginado a una esquina de la barra.
Cabreado por tanto bullicio, decidí volver a casa. Al llegar, María me estaba esperando ya en el comedor. Por suerte no había llegado tarde y tras saludarla, me senté en la mesa. Contra todo pronóstico, mi prima resultó además de un encanto una estupenda cocinera. Todo estaba buenísimo y por eso al terminar y tratando de agradarla, le solté:
―Como me sigas cebando así, no me voy a ir de esta casa en años.
María al escucharme, se soltó a llorar. Incapaz de comprender la reacción de la mujer, traté de consolarla abrazándola. Comprendí mi error cuando, levantándose de la mesa, me soltó llena de amargura:
―Te irás como se han ido todos los hombres de mi vida.
Completamente alucinado, la vi marcharse. Una frase inocua había desatado una tormenta en su interior, recordándole el abandono de su marido. Sin saber qué hacer, cogí los platos y ya en la cocina me puse a limpiarlos:
«Amargada es poco, esta tía esta de psiquiátrico», sentencié mientras terminaba de ordenar la cocina, «lleva dos años sola y todavía no se ha hecho a la idea». Esa conclusión se cimentó aún más cuando pude escuchar sus lamentos desde mi cuarto.
Encerrada en su habitación, mi prima dejó que su angustia la dominase y durante dos horas no dejó de lamentarse por su suerte. Sabiendo que nada podía hacer, me puse los cascos y metiéndome en la cama, busqué que el sueño me impidiera seguir siendo testigo de la desazón de la mujer que dormía a unos metros.
A la mañana siguiente, María tenía el desayuno listo cuando salí de la ducha. Sus ojos hinchados eran prueba innegable que se había pasado llorando toda la noche. Al verme, me puso un café y tras dar los buenos días, me pidió perdón:
―Disculpa por anoche, pero es que era la primera vez que cenaba con un hombre desde que me dejó mi marido.
En ese momento no me percaté que se había referido a mí como un hombre y no como su primo. Por eso, quitándole hierro al asunto, contesté:
―No te preocupes. Ya se te pasará.
―Eso jamás― gritó, fuera de sí: ―Nunca podré olvidar la humillación que sentí cuando se fue con una más joven.
Mirando sus fachas, no me extrañó que hubiese salido huyendo. Aunque se había cambiado de ropa, seguía pareciendo una institutriz. Con una blusa almidonada y ancha, no se podía saber si esa mujer era plana o pechugona. Todo en ella enmascaraba su femineidad, la falda gruesa casi hasta los tobillos podía ser el uniforme de una congregación de monjas. Sabiendo que si le decía algo se iba a enfadar, decidí callarme y al terminar de desayunar, me despedí de ella con un beso en la mejilla.
―Nos vemos a las dos― dije mientras salía por la puerta.
Ya en la calle, me di cuenta que se había sentido incómoda por esa muestra de cariño. Soltando una carcajada resolví con mi mala leche habitual que, si eso la perturbaba, debía seguir haciéndolo. Durante el camino hacia mi nuevo puesto de trabajo, no dejé de pensar en la mala fortuna que había tenido esa mujer y que, siendo una belleza en su juventud, la experiencia de su matrimonio la había echado a perder. Ya en el banco, perdí toda la mañana conociendo a mi nuevo jefe y a los que iban a ser mis compañeros. Don Mario, el director, resultó ser un viejo entrañable que viendo su jubilación cercana apenas trabajaba y se pasaba todo el día en el bar. Acostumbrado al hijo puta de José, no llevaba dos horas en esa sucursal cuando ya había comprendido que, al exiliarme a ese remoto pueblo, me había hecho un favor.
«Aquí se vive bien».
No me di cuenta del paso de las horas, de manera que me sorprendió saber que había que cerrar el banco e irnos a comer. Al llegar a casa, descubrí a mi prima limpiando de rodillas la escalera. Lo forzado de su postura me permitió percatarme que, aunque oculto, María seguía conservando el estupendo trasero de jovencita que nos había hecho suspirar a toda la pandilla.
―No comprendo porque se tapa― exterioricé sin darme cuenta.
― ¿Has dicho algo? ― preguntó dándose la vuelta.
Me sonrojé al pensar que me había oído y haciéndome el despistado, le respondí que no.
― ¿Tendrás hambre? – dijo, poniéndose en pie, sin reparar que tenía dos botones desabrochados.
Su desliz me permitió disfrutar de su profundo canalillo entre sus pechos. El sujetador de encaje que llevaba le quedaba chico, de manera que no solo se desbordaban, sino que me dejó vislumbrar el inicio de unos pezones tan negros como apetitosos. Contra mi voluntad, me vi mordisqueándolos mientras se corría entre mis brazos. Cortado por la excitación que me produjo descubrir que esa hembra asexuada disponía de unos senos que serían la envidia de cualquier estrella del porno, le dije que me iba al baño y tras cerrar la puerta, no tuve más remedio que masturbarme pensando en ellos. Ya dominado por el deseo, me imaginé a esa estrecha entrando en el baño e implorando mis caricias, caminar a gatas a recoger su premio. Esa imagen tan deseada hacía veinte años, volvió con fuerza a mi mente y desparramando mi lujuria sobre el suelo del aseo, me corrí mientras pensaba en cómo haría para follármela.
Al salir, la mojigata de mi prima se había vuelto a cerrar la blusa y con una sonrisa en su boca, me pidió que fuésemos a comer. Una vez en la mesa, me resultó imposible dejar de mirarla buscando en ella algo que me diera pie a un acercamiento, pero tras media hora de charla comprendí que era absurdo y que esa tía era inaccesible. Como en el banco teníamos horario de verano, después del café, decidí salir a correr un poco, porque llevaba una semana sin hacer ejercicio y sentía agarrotados mis músculos. Aprovechando que la casa estaba en las afueras del pueblo, recorrí durante dos horas los caminos de mi juventud, de manera que, al volver a la casona, estaba empapado.
Cuando entré, mi prima estaba tranquilamente sentada leyendo en el salón. Al levantar su mirada del libro, pude descubrir que fijó sus ojos en mi camiseta que, completamente pegada por el sudor, mostraba con claridad el efecto de largas horas en el gimnasio. Sin darse cuenta, recorrió mi cuerpo contando uno a uno los músculos de mi abdomen. Cortado por su escrutinio, le dije que me iba a duchar. Ella volviendo a la novela ni siquiera me contestó. No me hizo falta, sonriendo subí por las escaleras y tras desnudarme, me duché.
«Joder con la amargada», pensé mientras me enjabonaba, «¡menudo repaso me ha dado!».
Recordando su mirada, me sequé y bastante más afectado de lo que para entonces reconocía, fui directamente a la habitación a vestirme. Acababa de terminar cuando me percaté que no había recogido la ropa sucia y que la había dejado tirada en el baño. Consciente de que si entraba mi prima y la veía en el suelo se iba a enfadar, decidí ir corriendo a recogerla. Al llegar no estaba en el suelo. Comprendí al instante que ella la había cogido y avergonzado, bajé al lavadero a disculparme. No tuve que tocar, la puerta estaba abierta. Ni siquiera entré. Desde fuera observé como María apretándola contra su cara no dejaba de olerla mientras sus manos se perdían en el interior de su falda. No supe que pensar cuando mi querida prima, la puritana, completamente alterada por mi sudor, buscó un placer vedado torturando su sexo con sus dedos. Sus gemidos me avisaron que ya estaba terminando. Impresionado por la lujuria de sus ojos, me retiré sin hacer ruido asumiendo que si la descubría iba a sentirse humillada.
Al volver a mi cuarto, me tumbé en la cama intentando calmar la calentura que me había dominado al sorprenderla. Como por entonces no tenía pareja con la que aliviar mis necesidades, no pude dejar el tema y completamente excitado, pero sin prisas me puse a planear el acoso y derribo de esa mujer. Meditando sobre ello, supe que no podía ir de frente y que, para tener éxito, tenía que actuar con inteligencia. Desechando un ataque directo, cuando me llamó a cenar ya tenía el método por el cual esperaba tenerla en poco tiempo bebiendo de mi mano. Con todo ello en mi mente, me senté en mi silla y buscando el momento, esperé para preguntarle donde le parecía mejor que pusiera mis aparatos de gimnasia. Tras unos breves instantes, me contestó que la mejor ubicación era al lado del salón.
«Menuda zorra», pensé al percatarme que, desde el sillón donde había estado leyendo, iba a tener una visión perfecta de mí cuando me ejercitara. Satisfecho porque eso le venía de maravillas a mi plan, le dije que al día siguiente los montaría.
―Si quieres te ayudo después de cenar― contestó incapaz de contenerse.
Sabiendo que lo decía porque así desde el día siguiente iba a poder espiarme, acepté encantado. De forma que esa noche cuando me metí en la cama, la trampa estaba perfectamente instalada esperando que mi victima cayera. Y por segunda vez en el día, me masturbé pensando en María y en cómo sería tenerla en mi poder.
2
Siguiendo la hoja de ruta que me había marcado, mis siguientes días fueron una repetición de ese día. Al llegar del trabajo comía con mi prima, tras lo cual y durante dos horas me machacaba duramente en ese gimnasio improvisado bajo la atenta mirada de María. Sabiendo que ella observaba, hacía pesas sin camiseta para que poco a poco mis músculos y mi abdomen la fueron subyugando. Como si fuera una rutina de años, al terminar me secaba el sudor con el polo y dándole un casto beso me iba a duchar. Tras lo cual deliberadamente dejaba olvidada la ropa empapada en el baño. En todas y cada una de las ocasiones, al salir esta había desaparecido. Impresionado por la facilidad en que esa amargada iba cayendo en la trampa, no quise presionarla hasta que ese jueves, viendo que no paraba de mirarme, le dije:
―Porque no lees aquí y así me haces compañía.
Mi propuesta cayó como un obús en su mente. Por unos momentos dudó, pero tras pensarlo no pudo negarse y trasladó su sillón a la habitación que donde hacia ejercicio, firmando con ello su derrota. Y es que nada más entrar, dejó el libro a un lado y en silencio se dedicó a comerme con los ojos. Verla tan entregada, hizo que mi pene saliera de su letargo irguiéndose dentro de mi pantalón. María no tardó en darse cuenta de mi repentina erección, pero en vez de cortarse su cara se iluminó con la visión. Haciendo como si no me hubiese enterado, la vi morderse el labio mientras cerraba sus piernas tratando de controlar la calentura que la atenazaba. Dando un paso de gigante, esa tarde la premié con un regalo. Sabiendo que lo recogería, antes de ducharme, me masturbé eyaculando sobre mi pantalón corto.
Ya vestido estaba tan interesado en ver si mi semen había cumplido su objetivo que me acerqué sin hacer ruido al lavadero. Ni siquiera me hizo falta llegar al mismo para saber que así había sido cuando desde la cocina escuché sus gemidos. No queriendo perderme ese momento, sigilosamente la observé. No pude más que sonreír cuando la vi apoyada con el pico de la lavadora contra su culo mientras con la falda a media pierna introducía los dedos en su sexo. Sí esa imagen ya de por sí era cautivadora, más aún fue oír cómo se retorcía diciendo mi nombre mientras con su lengua recogía el semen que le había dejado. Sabiendo que debía seguir forzando su deseo paulatinamente, me retiré sonriendo.
Durante la cena, María estaba feliz. Sus ojos tenían un brillo que no me pasó desapercibido. Al mirarme desprendía un fulgor que supe interpretar. Esa mujer amargada se había despertado, convirtiéndose en una hembra hambrienta de sexo. No me quedaba duda de que caería como fruta madura ante cualquier acercamiento por mi parte, pero esa no era mi intención. Quería obligarla a dar ella el paso, a que venciendo todo tipo de resentimiento o tabú viniese a mí implorando que la tomara. Era una carrera de medio fondo, no podía ni debía de acelerar el paso.
Casi en el postre y como quien no quiere la cosa, dejé caer que me dolía la espalda y que me urgía un masaje. Mis palabras fueron un nuevo torpedo contra su línea de flotación y gozando su próxima captura, la vi debatiéndose entre el morbo de tocarme y su aprensión a que me diese cuenta de que secretamente me deseaba. Durante unos minutos no dijo nada, pero cuando me levantaba a dejar mi taza en el fregadero, oí que me decía:
―Si quieres yo puedo hacértelo.
Disimulando, le contesté que no sabía a qué se refería. Bajando su mirada, sumisamente, María me aclaró:
―El masaje.
―De acuerdo. ¿Te parece que, mientras lavas los platos, me desnudé? ― contesté sin darle importancia.
Mi prima no pudo evitar dejar caer los platos que llevaba al lavavajillas al oírme. Con el estrépito de la loza rompiéndose en mis oídos, la dejé con sus miedos mientras subía a mi cuarto. Una vez ahí, cuidadosamente fui preparando el escenario. Completamente desnudo y tapando únicamente mi trasero con la sábana, esperé tumbado boca abajo. Sus complejos la mantuvieron durante quince minutos dizque limpiando la cocina y por eso cuando entró, estaba adormilado.
― ¿Te parece que comience? ― preguntó con las mejillas coloradas.
Al escuchar que decía que sí, casi de puntillas, se puso a mi lado y embadurnándome con la crema que había traído, empezó a recorrer tímidamente mis hombros. Mi mutismo permitió que sus manos fueron perdiendo el miedo poco a poco y tomando confianza fue bajando por mi espalda, sin parar de suspirar. Encantado con la excitación de mi prima, me mantuve con los ojos cerrados. Sus dedos apretaron mis dorsales mientras sentía como se le aflojaban las piernas. Tratando de mejorar la postura, se puso a horcajadas sobre mí con una pierna a cada lado de mi cuerpo. En lo que no reparó fue que su braga quedaba en contacto con mi piel por lo que pude comprobar que la humedad envolvía su coño. Abstraída en las sensaciones que estaba sintiendo, María ya había perdido todo reparo y furiosamente masajeaba con sus palmas mi columna.
―Más abajo― dije sin levantar mi cara de la almohada.
Se quedó petrificada al oírme. Durante unos instantes no supo reaccionar por lo que tuve que forzar su respuesta quitándome la sabana. Por primera vez, me veía completamente desnudo. Indecisa, fue tanteando mi espalda baja luchando contra su deseo. Mi falta de respuesta, la tranquilizó y echando más crema sobre mi piel, reinició el masaje. No tuve que ser un genio para interpretar su respiración entrecortada. Mi prima estaba luchando contra su deseo y éste estaba venciendo. Cuando sentí que estaba a punto, insistí:
―Más abajo.
La mujer, obedeciéndome, acarició mi trasero con sus manos sin atreverse a incrementar la presión de sus dedos.
―Más fuerte.
Con sus defensas asoladas, se apoderó de mis nalgas. Sus palmas estrujaron mis glúteos sintiendo que su corazón se desbocaba. Absolutamente entregada, empezó a llorar cuando sus dedos recorrieron mi trasero. Al percatarme de su estado, no quise forzarla y tapándome con la sábana, le dije que había sido una gozada el masaje, pero que ya estaba relajado. Ella al oírme, comprendió que le estaba dando una salida y sin levantar su mirada, se despidió dejándome solo en la cama.
―Hasta mañana― se despidió entrando directamente en su cuarto.
No tardé en escuchar a través del pasillo, sus gemidos. María dando vía libre a sus sentimientos se estaba masturbando pensando en mí.
Satisfecho, pensé:
«Ya falta menos».
3
Al despertar, comprendí que ese fin de semana tenía que dedicarlo en exclusiva a mi prima. En el comedor María me esperaba envuelta con una bata. Sonreí al darme cuenta que debido a su lujuria esa mujer no había dormido apenas y por eso no había tenido tiempo a vestirse antes de levantarse a preparar el desayuno. Dando otra vuelta de tornillo, tanteé sus defensas con un beso en su mejilla mientras distraídamente mi mano le acariciaba el trasero. Tal y como preví, mi prima suspiró al sentir mis yemas recorriendo sus nalgas, pero no dijo nada.
«¡Qué poco queda para que me pidas que te tome!», concluí mientras sorbía el café.
La mujer, completamente absorta, no dejó de mirarme. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos como si estuviera hipnotizada. Si lo hubiese querido, con un chasquido de mis dedos, esa mujer se hubiera entregado a mí, pero su sumisión debía ser plena. Aguantándome las ganas de desnudarla y tirármela ahí mismo, terminé de desayunar.
Ya me iba por la puerta cuando volviendo sobre mis pasos, puse en su regazo trescientos euros.
― ¿Y esto? ―, preguntó.
―Como dijiste, cada uno paga sus caprichos. Quiero que vayas a la peluquería y te arregles el pelo. Al salir peinada, deseo que vayas una boutique y te compres un vestido corto con la falda por encima de las rodillas. ¡Estoy cansado que vayas vestida como si fueses a un funeral! ― le dije.
María intentó protestar, pero no cedí:
―No quiero vivir con una vieja. Ya es hora que despiertes―, respondí mientras salía de la casa dejándola sola.
Disfrutando de antemano de mi triunfo y camino de la oficina, no dejé de planificar mis siguientes pasos concibiendo nuevas formas de afianzar mi dominio sobre la pobre mujer. La propia actividad de mi trabajo evitó que siguiera comiéndome la cabeza con ella, pero, aun así, cada vez que tenía un respiro lo usé para imaginarme qué se habría comprado. Por eso, al abrir la puerta de la casa que compartía con esa mujer, estaba nervioso. Quería… ¡necesitaba comprobar si había cumplido mis órdenes!
La confirmación de su entrega llegó ataviada con un vestido tan caro como exiguo en tela. Asumiendo quizás lo mucho que me deseaba, completamente cortada, me saludó mientras con sus manos intentaba alargar el vuelo de la falda. Teñida de rubia, con un escote que quitaba la respiración y mostrando sus piernas, me preguntó que me parecía:
―Estas guapísima― contesté maravillado por la transformación.
Era increíble, la mujer amargada había desaparecido dando paso a una mujer desinhibida que destilaba sexualidad a cada paso. No solo era bella sino el sueño de todo hombre hecho realidad. Incapaz de contenerme, le pedí que diera una vuelta para verla bien. María, con sus mejillas teñidas de rojo, se exhibió ante mis ojos.
―Tienes unos pechos preciosos― dije embelesado posando mi mirada en sus enormes tentaciones. Sus pezones involuntariamente se erizaron al escuchar mi piropo y totalmente ruborizada huyó a la cocina meneando su trasero. Ya envalentonado, le solté: ―Y un culo estupendo. ¡Me encanta la forma en que lo mueves para mí!
Y es que mi querida prima había sobrepasado todas mis expectativas. Cuando empecé a seducirla no sabía el pedazo de mujer que se escondía debajo de ese disfraz. Reconociendo que lo había hecho por el morbo de tirarme al amor platónico de mi niñez, supe que ahora necesitaba poseerla por ella misma. Era tanta mi calentura que, durante la comida, no pude dejar de recrearme en sus curvas.
«Está buenísima», reconocí al sentir que mi miembro pedía lo que mi cerebro retenía. «No sé si voy a poder aguantar no saltarle encima antes de tiempo», pensé y tratando de calmarme, le pregunté cómo estaba:
―Hoy es el primer día que no he pensado en mi ex marido―, confesó con alegría: ―Tenías razón, tengo que pasar página.
Satisfecho con su respuesta, me levanté de la mesa y subiendo las escaleras me fui a cambiar. Al entrar al gimnasio, María me esperaba sentada en su asiento. Supe que estaba excitada al comprobar que, bajo su blusa, los pezones la traicionaban. Meditando que hacer, me empecé a ejercitar bajo su atento examen. En un momento dado al mirarla vi que, bajo el vestido, la mujer se había puesto un coqueto tanga y sin cortarme le dije:
―Me encanta verte las piernas, pero más aún esas bragas rojas que llevas.
Completamente avergonzada, cerró sus piernas diciéndome que no se había dado cuenta. Entonces echando un órdago, dije:
―Abre las piernas, te he dicho que me gusta verlas.
Se quedó perpleja al oírme, pero venciendo su vergüenza fue separando sus rodillas, incapaz de mirarme. Cubriendo otra etapa de mi plan, fijé mi mirada en su entrepierna mientras mi prima se agarraba a los brazos del sillón para evitar tocarse. Que la mirase tan fijamente además de incomodarla, la estaba excitando. Su tanga se fue tiñendo de oscuro por la humedad que brotaba de su sexo. Al percatarme de que estaba empapada y de que se mordía los labios tratando de no demostrar el ardor que se le estaba acumulando entre las piernas, busqué sus límites diciendo:
―Tócate para mí.
María me fulminó con la mirada, pero al comprobar que no cejaba en mi repaso y que iba en serio, se puso nerviosa luchando en su interior su razón contra la tensión almacenada en su sexo. Al fin venció su lujuria y con lágrimas en los ojos, metió sus dedos bajo el tanga y empezó a masturbarse. Su sometimiento era suficiente y dejando que se liberara en privado, salí de la habitación diciendo:
―Voy a ducharme, luego te llamo para que me ayudes a secarme.
Sin esperar su respuesta, la dejé rumiando su calentura. Al entrar al baño, lo primero que hice fue descargar su ración de semen sobre mi pantalón para que cuando ella viniera a mí, ya estuviera dispuesta su ración diaria sobre la tela. Tranquilamente bajo el chorro, me enjaboné mientras mi mente volaba tratando de averiguar si esa noche sería su claudicación. El sonido de la puerta abriéndose, me confirmó que mi presa se había enredado en la red que había tejido. Solo la mampara me separaba de la pobre mujer. Ahondando en su entrega, corrí la pantalla para que me viese desnudo. Sentada en el váter y estrujando mi ropa con sus manos, devoró con la mirada mi cuerpo. Su expresión desolada no hizo más que incrementar mi lujuria e impúdicamente, me di la vuelta para que viese mi pene en su máxima expresión. Avergonzada se intentó tapar la cara con mi calzón la cara sin darse cuenta que mi semen iba a entrar en contacto con su boca. Al sentir su sabor recorriendo sus labios, huyó del baño llevándose su regalo con ella.
No pude reprimir una carcajada al verla huir a descargar su excitación y gritando, la informé que en cinco minutos iba a terminar de ducharme y que la quería ahí. Confieso que tenía dudas de que lo hiciera y por eso me alegró comprobar mientras cerraba el grifo que María había vuelto. Al regresar, ella misma había claudicado y sin esperar a que lo hiciera, le pedí que me acercara la toalla. De pie y desnudo aguardé a que me secara. Su sofoco era total, sin poder sostener mi mirada, mi prima fue retirando el agua de mi cuerpo mientras su sexo se mojaba. Al llegar a mi pene, le quité la toalla y levantándole la cara, susurré en su oreja:
― ¿Estaba mi semen hoy tan rico como ayer?
Tras unos momentos de turbación, me respondió sollozando que sí. Buscando derribar uno de sus últimos tabús, la tranquilicé acariciándole el pelo. Ella me miró con los ojos aún poblados de lágrimas y me preguntó:
― ¿Desde cuándo lo sabes?
―Desde el primer día.
Sus piernas se doblaron y sentándose en la taza, estalló a llorar exteriorizando su vergüenza. Anudándome la toalla, la levanté y entrando al trapo, le sonsaqué si se había corrido al masturbarse.
―Sí― respondió.
Al escuchar su rendición, le dije:
―Dame tus bragas y así estaremos en paz.
Incapaz de rechazar mis pretensiones, se las quitó y esperó a ver qué iba a hacer con ellas. Nada más cogerlas, sonriendo me las llevé a la nariz. El aroma a mujer inundó mis papilas y sabiendo que ella lo necesitaba, con mi lengua saboreé su flujo. María tuvo que cerrar sus piernas para no desvelar su deseo, momento que aproveché para decirle:
―Vamos a hacer un trato: Yo, todas las tardes te haré un regalo y en compensación, tú por las mañanas deberás entregarme la ropa interior que hayas usado durante la noche.
Todavía abochornada, vio que era justo y que de esa manera éramos los dos, los que íbamos a compartir ese fetiche por lo que sonriendo me dio la mano sellando el acuerdo. Al verla irse meneando sus caderas, comprendí que podía ser cuestión de días el que ese portento de hembra acudiera a mí. Silbando mi triunfo, me vestí y poniendo su tanga en el bolsillo de mi chaqueta a modo de pañuelo, busqué a mi prima. La encontré en el salón, tarareando una canción mientras barría. Al fijarme en ella, me percaté que se la veía feliz. El saber que no solo no me había enfadado, sino que era cómplice de su fantasía, la liberó. Cuando me vio, paró de cantar y regalándome una sonrisa, me preguntó a donde iba:
―Te equivocas primita, adonde vamos― respondí cogiéndola de la mano.
Muerta de risa, me pidió unos minutos para ponerse unas bragas. Pero cogiéndola en volandas, se lo prohibí y sin que pudiera hacer nada para evitarlo, la metí en el coche.
― ¡Estás loco! ― dijo abrochándose el cinturón: ―La gente se va a dar cuenta de que no llevo nada debajo.
―No lo creo. Solo tú y yo sabremos que tu tanga está en mi solapa.
Sorprendida me miró la chaqueta porque hasta entonces no se había enterado de mi diablura y soltando una carcajada, me insultó diciendo:
―Además de cabrón, eres un pervertido.
―Sí― respondí: ―pero no te olvides que soy ¡tu pervertido!
Lejos de enfadarse, me devolvió una sonrisa mientras ponía en la radio un cd de los secretos. Por primera vez en dos años, María estaba contenta y sabiendo que no debía forzar la máquina decidí salir del pueblo y dirigirme hacia Puerto de Vega. Durante los quince minutos que nos tomó llegar a esa población, no paré de decirle lo buenísima que estaba y lo tonta que había sido enterrándose en vida. Ella sin dejar de sonreír, me miró diciendo:
―Tienes toda la razón, pero gracias a ti he salido de mi encierro.
Viendo que se ponía cursi, paré el coche y tomándola de los brazos, le dije:
―Yo estaré siempre ahí cuando me necesites, pero ahora es el momento que te liberes.
―Te tomo la palabra― contestó y cambiando de tema, me preguntó a dónde íbamos.
Al decirle que al bar Chicote, protestó diciendo que estaba en el muelle y que de seguro iba a estar atestado.
―Por eso― respondí: ―Quiero que te sientas observada.
―Capullo.
―Zorra.
―Sí, pero no te olvides que soy tu zorra― contestó usando mis mismas palabras mientras una de sus manos acariciaba mi pierna.
Al salir del coche, sus ojos brillaban por la excitación y sin quejarse me dio la mano mientras entrabamos al local. Como había predicho, El Chicote estaba lleno por lo que tardamos unos minutos en llegar a la barra. Al preguntarle que quería, me dijo que un cubata porque necesitaba algo fuerte para pasar el trago.
― ¿Tan mal te sientes? – pregunté preocupado.
― ¡Qué va! Lo que ocurre es que estoy empapada. Siento que todos saben que voy sin bragas y me encanta.
―Pues disfruta― murmuré en su oído pasando la mano por su trasero.
Al notar mi caricia, se pegó a mí diciendo:
― ¡No seas malo! Si me tocas, voy a terminar corriéndome y… ¡no es eso lo que quieres!
―Tienes razón, todavía no lo deseo. Querré que te corras el día que vengas a mí, de rodillas y pidiéndome que te tome. Ese día, me olvidaré que eres mi prima y te convertiré en mi mujer.
Satisfecha con mi declaración de intenciones, pegando su pubis a mi entrepierna, me susurró:
― ¿Tiene que ser de día?… ¿No puede ser de noche?
―Estoy creando un monstruo― dije mientras disimuladamente apretaba uno de sus pechos: –A este paso, te vas a convertir en una puta.
―Ya te dije, si lo hago será tu culpa y yo, tu puta.
Las siguientes dos horas fueron un combate de insinuaciones y caricias. María se lo estaba pasando en grande, retándome con la mirada mientras se exhibía ante la concurrencia. No paró de bailar ni de beber y ya un poco achispada, me pidió que nos retiráramos a casa. En el coche, le pregunté si se sentía bien, a lo que me respondió que sí, aunque un poco borracha. Fue entonces cuando me fijé que se le había subido la falda y que desde mi posición podía ver el inicio de su pubis. Mi sexo reaccionó saliendo de su modorra y solo el pantalón evitó que se irguiera por completo. Ella se dio cuenta y sonriendo me dijo si tenía algún problema.
―Yo no le respondí sino el camionero― respondí al percatarme que el conductor del tráiler que teníamos a la derecha en el semáforo estaba disfrutando de una visión aún mejor que la mía: ―O bien te bajas la falda, o te la subes para que el pobre hombre no sufra un tirón en su cuello.
Mi prima se giró a ver a quién me refería y al ver la cara del buen hombre, riendo se subió el vestido y abriéndose de piernas, le mostró lo que el tipo quería ver. No satisfecha con la cara de sorpresa, mojó uno de sus dedos en su sexo y descaradamente se lo chupó mientras le guiñaba un ojo. El camionero, tocando la bocina, agradeció a su manera el regalo recibido, pero el objeto de su lujuria se había olvidado de él y mirándome, se destornillaba de risa en su asiento.
― ¡Qué bruta estoy! ― confesó sin parar de reír.
―Por mí no te cortes, si necesitas hacerlo ― respondí enfilando la carretera.
Poniendo cara de niña buena, me dijo que no sabía a qué me refería. Comprendí al instante, que quería que yo le ordenase por lo que, prestando atención al camino, le dije:
―Quiero que te toques para mí.
No se hizo de rogar, y bajando su mano por su pecho, pellizcó sus pezones mientras bromeando no paraba de maullar. Mirándola de reojo, observé como separaba sus rodillas y abriendo sus labios, me pedía permiso con sus ojos:
― ¡Hazlo!
Mi orden desencadenó su deseo y sin prisa, pero sin pausa, recorrió los pliegues de su sexo para concentrar toda la calentura que la dominaba en su entrepierna. Atónito presté atención al modo en que se empezaba a torturar el clítoris. Era alucinante ver a esa mujer apocada restregándose sobre el asiento mientras con la otra mano se acariciaba los pechos. Los gemidos de mi prima no tardaron en acallar la canción de la radio y liberando sus miedos, se corrió sobre la tapicería. Al terminar, pegándose su cuerpo al mío, me dio un beso mientras decía:
―Gracias, lo necesitaba.
Asumiendo mi victoria, aparqué en el jardín y abriendo su puerta, le dije:
―La señora ha llegado sana, salva y empapada a casa.
Soltó una carcajada al oír mi ocurrencia y meneando descaradamente su trasero, subió por las escaleras de la entrada principal. Al llegar al rellano, se dio la vuelta y plantándome un beso en los morros, me confesó que nunca en su vida se había sentido tan libre y que todo me lo debía a mí. No me quedó ninguna duda que mi prima buscaba con ese beso que le hiciera el amor, pero sabiendo que necesitaba su entrega total, dándole un cachete en su culo desnudo le dije que era hora de irnos a dormir. Poniendo un puchero, se dio la vuelta y sin despedirse se fue a su cuarto…

