
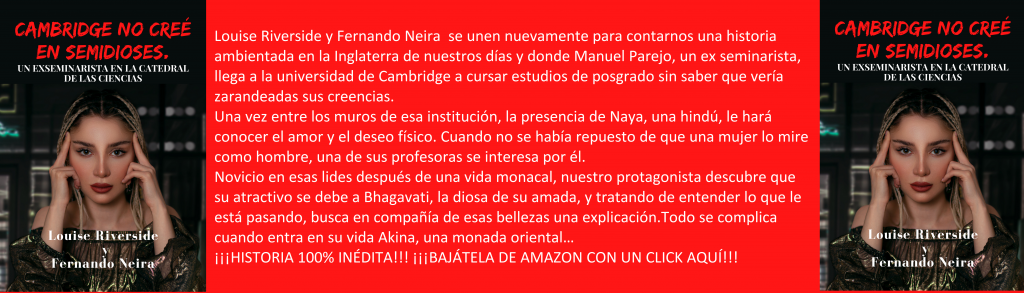
SINOPSIS
Louise Riverside y Fernando Neira unen nuevamente sus talentos para contarnos una historia de seres fantásticos y dioses ambientada en la Inglaterra de nuestros días y donde Manuel Parejo, un ex seminarista, llega a la universidad de Cambridge a cursar estudios de posgrado sin saber que vería zarandeadas sus creencias.
Una vez entre los muros de esa prestigiosa institución, la presencia de Naya, una compañera de residencia, le hará conocer por primera vez el amor y el deseo físico al hacerse su novia. Cuando todavía no se había repuesto de que una mujer lo mire como hombre, una de sus profesoras se muestra interesada por él.
Novicio en esas lides después de una vida monacal, nuestro protagonista descubre que su súbito atractivo se debe a Bhagavati, la diosa en la que cree su amada, y tratando de conciliar su religión con lo que le está pasando, busca en compañía de esas dos bellezas una explicación.
Todo se complica cuando entra en su vida Akina, una monada oriental…
Bájatelo pinchando en el banner o en el siguiente enlace:
Para que podías echarle un vistazo, os anexo los TRES primeros capítulos:
1
Una mañana fría de otoño y con mi maleta a cuestas, planté mis pies en el patio principal del Trinity College. La magnificencia de ese lugar hacía más patente mi provincianismo y consciente de mis carencias, observé la estatua de Enrique VIII que presidía su gran puerta. No pude más que sonreír al ver la afrenta que unos estudiantes del siglo XIX habían hecho al sustituir su cetro por la pata de una silla, afrenta que el rector de entonces había dejado estar por sus evidentes simpatías republicanas y cuyos sucesores tampoco habían repuesto al considerarlo parte de la historia de la universidad.
«La ciencia por encima de la política», medité mientras buscaba en el mapa donde estaba la secretaría para registrar mi llegada y que me asignaran una residencia donde vivir mientras durara mi estancia en esa ciudad. Entre mis virtudes no estaba ni está el ubicarme y hastiado de mi falta de orientación, pedí ayuda a un grupo de estudiantes que aprovechando una resolana tomaban el sol entre esos muros.
―Admisiones está en el área oeste― contestó escuetamente uno de ellos.
La fortuna quiso que me la señalara con su dedo porque de no ser así su información me hubiese resultado completamente inservible y dando las gracias, me dirigí con mi equipaje a ese lugar.
«¿Qué coño hago aquí?», me dije apabullado por sus paredes de piedra negra mientras deseaba nunca haber salido del pueblo perdido en mitad de Palencia donde había nacido y donde todavía vivían mis padres.
Era y me sabía pueblerino. Por eso todavía no comprendía el haber aceptado la oferta de esa universidad para estudiar el master en ciencias aplicadas que impartía, cuando apenas había salido de mi provincia un par de veces.
«Fue mi viejo el que me empujó a aceptar», pensé parcialmente agradecido pero aterrorizado.
Y es que a pesar de no haber terminado primaria y ser un próspero agricultor que hubiese deseado que me ocupara de sus tierras, al llegar a la adolescencia me envió al seminario menor donde su hermano cura era profesor para que me educara.
―Los agustinos tienen el mejor colegio de la provincia y el saber es la mejor herencia que te puedo dar― recuerdo que decidió contra la voluntad de mi madre, aunque en su interior temía que me convirtiera en sacerdote.
De mi estancia allí guardo, además de mis mejores amigos, un grato recuerdo y reconozco que fui feliz a pesar de la escasa calefacción y de las maratonianas jornadas en las que no solo me obligaron a estudiar las asignaturas de secundaria y de bachillerato, sino también teología, latín y griego por si al final tenía vocación de servicio y seguía mis estudios en el seminario episcopal.
El sacerdocio me tentó, pero mi verdadero amor eran las ciencias. A mitad del último curso mi tío, que para entonces era el director, en una dura conversación me informó que no contaban conmigo porque sabían que nunca me realizaría como persona tras la sotana negra de un fraile agustino.
―Tu mundo está ahí fuera. Tienes un cerebro privilegiado, pero Dios no te ha llamado a su servicio. Es menor que vayas a la universidad. La iglesia necesita seglares doctos y con fe que sepan compaginar la ciencia con sus enseñanzas― fue el resumen de esa charla en la que hablando en plata me echó de la orden en la que me había educado.
Confieso que caí en una especie de depresión al no saber qué iba a ser de mi vida. Había planeado estudiar una carrera bajo el paraguas de San Agustín y tuvo que ser nuevamente mi viejo el que me impulsara a seguir, al decirme lo que ya sabía:
―Hijo, mi hermano tiene razón y no solo por tu predilección por la física. O crees que no me he dado cuenta de cómo miras a las mozas. El celibato no está hecho para ti. Termina tus estudios, búscate una novia, cásate y sé feliz.
Los siguientes cuatro años los pasé levantando la mirada de los libros solamente para hacer ejercicio. Actuando de anacoreta, mi rutina fue ir a clase, explotarme en el gimnasio y la mesa del colegio mayor donde estudiaba hasta altas horas de la noche. Tanta dedicación rindió sus frutos. Con veintidós años y número uno en las carreras de física y química, me convertí en profesor asociado de la universidad palentina.
Reconozco que estaba cómodo en ese puesto. Mi vida era sencilla y mis gastos mínimos. Aunque estaba mal pagado, conseguí ahorrar y tras tres años de docente, comprendí que debía dar un salto y hacer un master o un doctorado. Asumiendo que mi curriculum era estupendo, escribí a las universidades más prestigiosas de Europa, aunque en mi interior temiera que al final acabaría como doctor de alguna institución española. Para mi sorpresa, el Trinity College se mostró interesado y me ofreció una beca parcial para estudiar ahí. Beca a la que sumando mis ahorros me permitía vivir modestamente mientras durara.
― ¿Your name? ― escuché que me decían, sacándome de la ensoñación.
―Manuel Parejo― contesté mientras extendía a la secretaria una carpeta con mi inscripción.
La funcionaria revisó los documentos y tras echar un vistazo a mi solicitud en el ordenador, me informó que el departamento de admisiones me había buscado alojamiento en el Angel Court. Confieso que me alegró oírlo al saber que esa residencia estaba ubicada a espaldas del edificio donde me encontraba, pero más aún cuando me recalcó que habían tomado en cuenta mi petición de compartir la habitación con otra persona.
«Me ahorro una pasta», suspiré dadas las exorbitantes tarifas semanales que una individual supondría para mi maltrecha economía y firmando la retahíla de papeles que me puso enfrente, salí campante hacía mi nueva morada. Los quinientos metros de caminata no menguaron en absoluto mi ilusión y por ello al llegar frente a esa hospedería no me importó que sus muros fueran de ladrillo ni lo deteriorado de su aspecto.
«Espero que mi compañero de cuarto sea discreto y que no monte juergas todas las noches», me dije recordando la fama de bebedores empedernidos de los ingleses.
Al entrar en el que sería mi hogar durante los siguientes años, me alegró comprobar que su interior sin ser lujoso era suficiente y ya con la llave en mi mano, me dirigí hacía mi habitación. Abriendo su puerta, descubrí que no había nadie en su interior y como sobre una de las camas había un portátil, me apropié de la que estaba libre. Estaba todavía desempacando la ropa cuando un ruido me hizo girar y me encontré cara a cara con una especie de neandertal de dos metros.
― ¿Manuel? – al ver que asentía, se presentó como Hans Bülter con un marcado acento alemán.
El animal aquel resultó ser un tipo encantador que me ayudó a colocar las exiguas pertenencias que había traído en las baldas de mi armario y no contentó con ello, me animó a acompañarlo al “lunch” para así presentarme al resto de los estudiantes allí alojados. Aunque no me apetecía nada, comprendí que no debía ser huraño y accediendo a su invitación, le seguí hasta el restaurante de la residencia. Ahí comprobé que no desentonaría entre esos “nerds” cuando, tras las pertinentes presentaciones, la conversación rápidamente se centró en la última publicación de Nature donde incluían entre los diez investigadores más importantes de nuestros días al polémico científico chino He Jiankui.
―Es una vergüenza― alzando su voz mi compañero señaló: ―Ese capullo se cree Dios. Me parece que, en vez de ser alabado, debía ser enjuiciado por atreverse a modificar los genes de unos bebés con el único objeto de su gloria personal.
Esa posición era la mía debido en gran parte a mis creencias religiosas, pero asumiendo que al ser nuevo era mejor mantener un perfil plano, me quedé callado observando. La gran mayoría de los contertulios opinaba diferente y creía que la ciencia debía de progresar sin que las cuestiones morales fueran un parapeto. Ese pensamiento tan en boga en nuestro siglo me causaba resquemor al saber que sin ese freno y llevándolo hasta el extremo, la ciencia genética podía crear los perversos instrumentos que dividieran a la humanidad entre hombres y superhombres.
Estaba a punto de intervenir cuando Naya Prabhu, una monada de origen hindú señaló ese peligro y puso de ejemplo el sistema de castas tan presente todavía en su país.
―Si siendo genéticamente iguales existen esas barreras sociales, imaginaos lo que ocurriría si los ricos pudiesen encargar bajo carta su descendencia. Olvidaros de que solo pidieran hijos libres de enfermedades hereditarias, exigirían que fueran más inteligentes, más guapos y fuertes que los demás.
La certeza de ese planteamiento y la intensidad con la que lo expuso hizo dudar a muchos, pero ese no era mi caso dado que concordaba con ella y mientras el resto de los ahí reunidos se lanzaba a discutirlo, yo me dediqué a observarla totalmente embobado:
«Es preciosa», me dije recorriendo con la mirada su pequeño pero atractivo cuerpo. Y no era para menos, dotada por la naturaleza de unos atributos visibles a pesar del recatado Sari que llevaba puesto, lo más impresionante de ella eran los ojos negros que dotaban a sus rasgos de una profundidad que jamás había visto.
Ajena al minucioso examen al que la estaba sometiendo, la joven defendió sus ideas con brillantez y mientras yo caía metafóricamente a sus pies, al cabo de unos minutos inclinó el sentir mayoritario hacia sus posiciones.
― ¿Tú qué opinas? ― mirándome preguntó al ser el único que no había hablado.
Acomodando mis ideas, contesté:
―No seré yo el que demonice las investigaciones tendentes a descubrir y emplear los genes con el objeto de prevenir enfermedades. Pero coincido contigo en que habría que legislar para impedir que en nombre de la ciencia se acepte como ético el eugenismo. Considero un peligro que se utilice el genoma como medio para crear o mejorar las razas porque eso conllevaría una dictadura como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Nunca estuve de acuerdo con la sofocracía, el gobierno de los sabios que pregonaba Platón y menos lo estaría con el poder que adquirirían esos superhombres genéticamente modificados sobre el resto de los humanos.
―Perdona Manuel, ¿cuál es tu especialidad? Creía que habías dicho que eras físico― dijo alucinada al escuchar que incluía a ese filósofo griego en mi exposición.
Habituado a que la gente se extrañase con mis conocimientos más allá de las ciencias, repliqué muerto de risa:
―Soy físico y químico, pero me considero ante todo enciclopédico y no limito mi saber a ninguna materia… todas me interesan.
El respeto que intuí en su mirada me hizo ruborizar y volviendo a mi mutismo inicial permanecí al margen de la discusión hasta que el camarero con la comida la dio por terminada y los hambrientos se lanzaron sobre sus viandas como si realmente estuviesen buenas, cuando en la realidad parecían elaboradas por un cocinero militar.
«Es comida cutre de rancho», aludiendo a la que antiguamente servían en la mili, pensé haciendo verdaderos esfuerzos por tragar el mejunje que tenía en mi plato.
Supe que no era el único que pensaba que estaba asqueroso cuando la hindú me insinuó que le gustaría otro día ir conmigo a comer a otro sitio y así seguir con la conversación. Colorado hasta decir basta, accedí a acompañarla el viernes después de clase a un restaurante mientras mi mente no asimilaba que una mujer como aquella deseara conocerme mejor.
Su propuesta no pasó desapercibida a Hans y aprovechando que la morena se levantaba por agua, me susurró al oído que parecía que había impresionado a Sor Naya.
― ¿Es monja? ― pregunté alucinado por el pequeño porcentaje de sus compatriotas que eran cristianos.
―No― desternillado respondió el teutón: ―La llamamos así porque nadie ha conseguido acercarse a ella más allá de lo académico. Consiente de su belleza, alza una muralla infranqueable ante el ataque de cualquier incauto que intente algo romántico con ella.
Engullendo otro trozo de ese potingue, me quedé pensando en mí y en mi reluctancia a todo lo sentimental:
«En lo físico no le llego a los zapatos, pero en lo raro seguro que la gano», murmuré entre dientes sin reconocer a mi nuevo amigo que con veinticinco años jamás había estado con una mujer…
2
Esa misma tarde, todos los recién ingresados en esa universidad teníamos un acto con el rector, o como le llaman ahí con el Master, que actualmente desempeñaba Sally Davies una eminencia en medicina. Sabiendo que estaban también invitados el resto de los alumnos, pregunté a Hans si me acompañaba:
―Ese coñazo solo lo soportan los nuevos por obligación y los interesados en quedarse como profesores en un futuro, por interés. Como todavía no hemos empezado las clases, si quieres te espero en el pub― declinando el ofrecimiento, el enorme rubio contestó.
Solo y con un cuaderno bajo el brazo, me encaminé hacia el salón de actos. Para mi sorpresa éramos apenas una treintena los ingenuos que nos habíamos reunido ahí para escuchar las palabras de bienvenida de esa mujer. Mi timidez me hizo sentarme en quinta fila sin nadie a mi alrededor y desde ahí reparé en que al igual que yo, la gente se había distribuido por los asientos sin formar grupos.
«Se nota que son nuevos», me dije al no ver a nadie charlando.
Acababa de abrir mi cuaderno cuando vi que Naya entraba y que, tras dar un vistazo a la concurrencia, se dirigía hacia mí. No me había repuesto de ello cuando me preguntó si podía sentarse a mi lado.
―Por supuesto― respondí levantándome.
A la recién llegada le hizo gracia mi reacción y posando su mano brevemente en la mía, rogó que tomara asiento luciendo una sonrisa que hizo palpitar aceleradamente mi corazón. Con el recuerdo de sus dedos ardiendo en mi palma, me senté y miré hacia el estrado temiendo que si la miraba esa monada advirtiera la atracción que sentía por ella.
―Cuéntame, ¿qué posgrado vas a cursar? ― perturbando el poco entendimiento que me quedaba, quiso saber.
―Un master en Ciencias aplicadas, pero exactamente hasta que no conozca a mi tutor no sé en qué― reconocí.
― ¿Quién va a ser el profesor que te dirija? ― insistió interesada.
―Harry Bell― respondí mientras evitaba mirarla a los ojos al saber que corría el riesgo de hundirme en ellos.
Mi respuesta le hizo gracia y mientras el grueso de los profesores entraba en el salón, acercó su cara a mi oreja y me susurró que entonces no veríamos a menudo ya que ese catedrático la había nombrado su ayudante. No supe discernir si eso era una buena noticia o por el contrario funesta al oler el aroma que desprendía y que reconocí como jabón de niños. Asumiendo que venía recién duchada, no pude más que visualizarla desnuda bajo el agua y por vez primera en muchos meses, esa imagen me excitó.
―Siempre es bueno conocer a alguien― contesté temblando como un flan.
Mi nerviosismo no le pasó inadvertido y no queriendo incomodar, se quedó callada el resto del acto. Eso me permitió atender a la rectora y reconozco que me interesó su charla porque haciendo un homenaje a su antecesor Sir Gregory Winter, tras los típicos saludos, centró su discurso en la evolución del estudio de los anticuerpos en la medicina. Siempre me había gustado la forma en que nuestro cuerpo reaccionaba a los patógenos externos, por ello entusiasmado atendí y disfruté del novedoso planteamiento que el antiguo rector había plasmado en sus escritos.
Al terminar la muchacha me preguntó que me había parecido esa conferencia.
―Solo alguien muy inteligente es capaz de resumir en media hora la obra de toda una vida― respondí realmente impresionado por el análisis realizado por la señora Davies.
―A mí también me maravilla esa mujer― confesó para a continuación decirme si me apetecía un café.
Dudé si aceptar ya que había quedado con Hans, pero al enterarme que íbamos al pub donde sin lugar a equivocarme ese alemán llevaría unas cuantas pintas de cerveza me quedé sin excusas y accedí.
Al llegar al local el destino quiso que mi compañero estuviera enfrascado en una partida de dardos y desconociendo cuál era su mesa, nos sentamos en la única vacía donde ella se pidió una coca cola y yo un café.
― ¿Qué hace un español tan lejos del sol? ― me preguntó a modo de entrada.
―Morirme de frio― haciendo aspavientos de que estaba helado, repliqué.
―Te comprendo. Aunque llevo cinco años aquí, todavía no me he acostumbrado a su cielo encapotado ni a su permanente llovizna― dijo quejándose también ella del clima inglés.
Esa confidencia me permitió imitarla:
― ¿Qué hace una hindú tan lejos de casa?
―Huir de mis padres― riendo contestó: ― En la India, me sentía encorsetada por mi etnia y no me quedó más remedio que venir a Gran Bretaña.
Algo me dijo que esa mujer debía de pertenecer a una de las castas privilegiadas y metiéndome en donde no me llamaban pregunté si era chartria o vaishia. Mi pregunta la cogió desprevenida y en vez de contestar, me dijo cómo era posible que las conociera.
―Ya sabes, soy una enciclopedia andante― recordando la conversación en la que nos habíamos conocido, respondí.
―Pues te equivocas completamente― riendo encantadoramente comentó: ―Soy Nair.
― ¡Una adoradora de serpientes! ― exclamé sin poder contener mi lengua haciendo referencia a que ese minúsculo grupo adoraba como guardiana de su clan al reptil que los católicos identifican con el pecado original.
Mi exabrupto no la molestó y riendo me reconoció que era así, pero que no me preocupara dado que estaba prohibido el tener cualquier tipo de animal en la residencia y que en su familia llevaban generaciones sin practicar el Sambandam.
―Ahí me has pillado, no sé qué es― confesé atolondrado al ver su pícara mirada.
―Mi estimado amigo reconoce su ignorancia― resaltó y sin dejar de sonreír, me explicó que era un tipo de matrimonio informal por el cual las mujeres de su etnia tenían permitido tener varios maridos: ―Los ingleses lo prohibieron, pero aun así en el campo se sigue haciendo.
Esa información cuadraba con lo que sabía de ellos y dado que eran de las pocas sociedades donde se regían por matriarcados y donde la mujer era la que daba el linaje, solo se me ocurrió decir que llegado el momento no me importaría que mis hijos se apellidaran como ella. Me arrepentí nada más decirlo. Pero Naya en vez de tomárselo en plan tremendo, con sus mejillas coloradas, me respondió que todavía era pronto para una oferta como esa y que, de ir en serio, antes de nada, debía de recibir la aceptación de su gurú.
Juro que no sabía dónde meterme al darme cuenta de que en mi desconocimiento había propuesto matrimonio a esa preciosidad el mismo día en que nos había conocido y lo que era más importante, que no había rechazado de plano la idea.
―Dime cuándo y dónde me vas a presentar a tu maestro espiritual― lanzando un órdago a la grande musité no muy seguro de su respuesta
―Para aceptar ser tu premika, debo conocerte antes― con rubor dibujado en su cara, respondió mientras tomaba mi mano.
Alucinando por ese gesto, reservado únicamente a los más cercanos de la familia o a los novios en su educación, supe que no le desagradaba la idea y al contrario de lo que hubiese hecho con una occidental, me abstuve de besarla y únicamente entrelacé mis dedos en los suyos.
― ¿Sabes que en mi pueblo todo el mundo supondría que estamos prometidos si nos ven así? ― insistió sin soltarme.
― ¿Te importa?
―No. Al contrario, me gusta― con una coquetería innata, susurró y mientras miraba mi reacción, prosiguió: ―Es la primera vez que a un hombre lo siento tan cercano.
Nuevamente me dieron ganas de unir mis labios a los suyos y solo el conocer lo impúdica que resultaba esa costumbre para los hindúes, evitó que la besara. En su lugar, retiré la mano y llevándola a su mejilla, la acaricié sin prever que ese honesto mimo provocara su turbación y me dijera que no eran decente que dos novios se mostraran tan cariñosos en público.
Me quedé petrificado al comprender que ya se consideraba mi novia, pero aún mucho más al observar bajo su sari que dos pequeños montículos la delataban y que lejos de molestarla, con ese mimo se había excitado. Por eso regalándole una última caricia, le pedí permiso para volverla hacer cuando estuviésemos solos.
―No tengo que darte lo que ya es tuyo― musitó con una mezcla de alegría y de vergüenza mientras me tomaba nuevamente de la mano.
En ese momento, Hans llegó quejándose de lo tramposos que eran los ingleses y preguntando si quería algo de beber. Dando su lugar a Naya, la dije si tenía prohibido el alcohol. Al contestar que no, pedí un whisky.
― ¿No vas a pedir otro para tu adorada fiance? ― usando la denominación francesa que los británicos habían adoptado como propia, comentó.
El gigantón se dio la vuelta al oírla y viendo que tenía sus dedos entre los míos, soltó una carcajada diciendo:
―No me puedo creer que, en unas pocas horas, Manuel haya conseguido los que los demás llevábamos intentando desde que llegaste a la pérfida Albión.
―Tuvo que llegar un caballero y no un patán― desternillada de risa, alzó orgullosamente nuestras manos dejando de manifiesto que no le importaba que su círculo cercano supiera lo nuestro.
Hans en vez de quejarse por el insulto, se rio y me rogó que nunca le pidiera que le presentara a su hermana dado mi éxito con las féminas.
―Puedes hacerlo, Manuel sabe de lo que es capaz una Nair celosa si siente que ha sido traicionada.
No tuvo que decir nada más, con eso bastaba. Sabía por los libros de historia lo belicoso que había sido su pueblo durante la conquista de la India por los británicos y que estos solo habían conseguido apaciguarlos al incorporar a todos los hombres de su etnia al ejército inglés. Pero por si no me había quedado claro, Naya acercó sus labios a mi oído y me dijo:
―No me gustaría que en un futuro no pudieses darme descendencia.
Con mis huevos encogidos tras esa nada sutil amenaza, contesté que no se preocupara al ser yo hombre de una sola mujer. Su cara se iluminó al escucharlo y cerrando mi boca con un dedo, me informó que mientras nos íbamos conociendo tenía prohibido intimar con otra.
El que usara el verbo intimar y no coquetear reveló que se refería sexualmente y sin reconocer que era virgen, le prometí no hacerlo asumiendo que, si en veinticinco años nunca había estado en la cama con una mujer, era imposible que bajo la estricta supervisión que suponía iba a efectuar sobre mí lo hiciera.
Posando su cabeza en mi hombro, susurró:
―Estoy deseando que nos quedemos solos y así volver a sentir tus yemas recorriendo mi mejilla.
Lamenté haber pedido las copas, por lo mucho que me apetecía hacerlo…
3
Ya en la residencia, la acompañé hasta su puerta y viendo que no había nadie por los pasillos, tímidamente la abracé. Naya no solo se dejó rodear entre mis brazos sino poniendo su cara en mi pecho, se pegó a mí con fuerza mientras me decía que no pensara nada malo de ella, pero que necesitaba sentir mi contacto. Confieso que no supe cómo actuar cuando de repente noté que, sin levantar su cara, comenzaba sutilmente a restregar su cuerpo contra el mío.
―Soy inmensamente feliz de haber sido la primera en advertir la mirada honesta que se escondía tras tus gafas― murmuró mencionando mi miopía.
La actitud de la hindú me sorprendió y más cuando descaradamente buscó mi excitación frotando mi entrepierna con su sexo. Quizás por eso, bajé mi mano por su espalda:
―Un hombre no puede tocar a una mujer hasta que su gurú se lo permita― me rogó mientras ella intentaba incrementar mi incipiente erección con lentos pero constantes movimientos de su cadera.
Anonadado porque esa ley no le afectara a ella, únicamente murmuré que, si seguía rozando así mi virilidad, terminaría corriéndome.
―Eso quiero y anhelo― replicó con su respiración entrecortada prueba irrebatible de que también ella se estaba viendo afectada por esas imprevistas, pero deseadas, maniobras.
―Estás loca― susurré mientras le acariciaba la mejilla al saber que era lo único que no me estaba vedado.
Al sentir mis yemas recorriendo su cara, sollozó y con más fuerza, restregó su pubis contra mi dureza mientras me imploraba que no fuera flor de un día y que al día siguiente ella siguiera siendo mi premika.
―Eres todo lo que un hombre puede desear― con sinceridad contesté al percatarme de los sentimientos que esa monada hacía aflorar en mí sin importarme que ese nombre solo se pudiera usar con los ya comprometidos.
Mis palabras la azuzaron más si cabe. Mirando a su alrededor, descubrió una silla y me obligó a sentarme en ella.
― ¿Qué vas a hacer? ― pregunté al ver que se subía a horcajadas sobre mí.
―Satisfacer a mi amado novio y que esta noche solo sueñe conmigo― declaró mientras hacía resbalar mi pene entre sus piernas.
Esa posición hizo que, a pesar del sari, sus pechos rebotaran contra mi cara y deseando hundirla entre ellos, comprendí que si lo hacía ella lo vería como una perversión y por ello preferí cerrar los ojos.
―Diosa escucha a tu hija y permite que este hombre sea digno de ti― escuché que rezaba mientras seguía masturbándonos a ambos sin que yo pudiese hacer nada por favorecerlo.
De improviso, Naya se corrió dando un largo y prolongado gemido.
―Gracias, Devi por apiadarte de tu sierva― rugió mientras su placer se filtraba a través de la tela mojando mis pantalones. Tras lo cual y sin importarle mi erección, riendo se bajó de la silla y desde la puerta de su habitación, dijo que me vería al día siguiente al tiempo que me lanzaba un beso con la mano.
Con un cabreo de narices y un calentón de las mismas proporciones llegué al cuarto que compartía con el teutón. Este al verme entrar, me atosigó a preguntas respecto a mi secreto porque en su vida había visto algo igual.
―No te entiendo – respondí.
Creyendo que mi respuesta era una forma de salir por la tangente, Hans rectificó y directamente me preguntó si la había hipnotizado. Al comprender que podía ir en serio, me escandalicé y con ganas de partirle la cara a pesar de su tamaño, repliqué que si me creía tan inmoral de hacer algo así.
―Perdona, pero es que jamás había visto un cambio así en una persona. Conociendo la mala leche con la que reaccionaba cuando alguien tonteaba con ella, hicimos apuestas al terminar de comer sobre si antes del fin de semana te iba a dar una cachetada o por el contrario se iba a mostrar magnánima y solo te montaría un escándalo.
― ¿Tú por cuál apostaste?
―Por el bofetón― descojonado respondió.
― ¿Nadie creyó en mí?
Sonriendo, contestó a mi pregunta:
―Si tu madre hubiese conocido a Naya antes que tú, tampoco ella hubiese apostado por ti.
― ¿Tan borde era con sus pretendientes? ― insistí sin reconocer en la mujer que describía a la dulzura hecha carne que para mí representaba Naya.
―La obsidiana siendo el material más filoso del mundo natural, es una aprendiz al lado tu novia en lo que respecta a dar cortes.
―Exageras― mascullé totalmente incrédulo.
―No lo hago. Si quieres mañana te presento a Pierre, un francés al que le lanzó un cubo de agua por encima por decirle lo guapa que estaba una mañana. O a John, uno de sus compañeros al que ridiculizó en mitad de la clase tras cometer el pecado de regalarle una rosa roja el día de San Valentín. Lo creas o no tu preciosa novia sacaba las uñas y arañaba en cuanto sentía que invadían su espacio… No comprendí que te invitara a comer cuando por menos ella hubiera saltado al cuello del que se lo propusiera, pero menos aún su cara de alegría en el pub cuando os vi haciendo manitas.
Admitiendo que nada ganaba al mentir, supe que esas anécdotas eran ciertas y eso me hacía más difícil el comprender tanto su comportamiento como el mío propio. Si ella había evitado cualquier acercamiento antes de conocerme, mi caso era todavía más extraño. No solo no había coqueteado con ninguna, sino que había hecho todo lo posible para que no lo hicieran conmigo hasta llegar ella.
«He permanecido encerrado en mi caparazón», me dije mientras rememoraba las caricias que habíamos compartido y que chocaban frontalmente con lo aprendido en el seminario.
Temblando de miedo al sentir que estaba traicionando mis creencias, hallé consuelo en una reflexión de su santo fundador:
“Ama y haz lo que quieras. Si guardas silencio, hazlo por amor; si gritas, hazlo por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor; si la raíz es el amor profundo, de tal raíz no se pueden conseguir sino cosas buenas”.
Con esas frases en la mente, me fui a la cama y cerrando los ojos intenté dormir. Por extraño que parezca después de tantas emociones, no tardé en conciliar el sueño, pero fue una vana ilusión ya que en seguida mi cerebro me jugó una mala pasada y me vi soñando con una serpiente que se acercaba a mí.
Curiosamente no sentí miedo mientras observaba cómo se iba enroscando en mi cuerpo. Su tacto suave me recordó a Naya y quizás por ello, sentí su mortal abrazo como algo deseable sin importarme que al presionar mi pecho me estuviese asfixiando.
― ¡Diosa! ― murmuré entre sueños rememorando el grito de la hindú al correrse.
El aire comenzó a fluir en mis pulmones al invocarla mientras sus anillos dejaban de comprimirme y como si estuviera dotada de manos, la deidad me comenzó a acariciar. Contra mi voluntad, el roce de su piel despertó mi miembro dormido.
―Mi heraldo― escuché que siseando me decía acercando su cabeza a mi cara.
La voz del reptil era la de Naya y sin comprender lo que ocurría, fui testigo de su transformación. Las verdes pupilas de la serpiente se fueron oscureciendo y alargándose adoptaron una forma humana que no recocí. Fue al menguar su mandíbula mientras sus pómulos crecían cuando las semejanzas me hicieron saber que me hallaba ante ella.
―Ámame – me exigió.
Sin importarme que su cuerpo siguiera siendo el de un reptil, comencé a recorrer sus anillos con mis dedos para descubrir que ahí donde la tocaba, las escamas desaparecían convirtiéndose en piel.
―Tómame― insistió mientras ante mi asombro le empezaron a crecer unos diminutos brazos, brazos con los sin esperar a alcanzar su tamaño, me acariciaron el pecho.
La dulzura de ese ser, mitad serpiente mitad mujer, al tocarme me terminó de excitar y cuando de su cuerpo brotaron dos duros y oscuros pechos, llevé mi boca a ellos.
―Adórame― silbó la diosa al ver que mamaba de ella.
Como su más ferviente lacayo, sentí que mi deber era amarla y con más ahínco lacté de esos senos que en mi mente eran los de mi premika.
―Soy Bhagavati, no mi sacerdotisa― revelando quien era, murmuró mientras su lengua bífida jugaba en mi oreja.
Aunque nunca había oído su nombre, comprendí que me hallaba frente a la deidad que los Nair veneraban y sintiéndola como algo mío, busqué en ella los besos que Naya me había vetado. Al contrario que la hindú, la diosa no rehuyó mis labios y mientras la besaba, noté cómo se abría un orificio en uno de sus anillos y cómo ese mitológico ser introducía mi pene en él.
El sueño se convirtió en pesadilla al desaparecer la parte humana y verme amando únicamente a la serpiente.
―Por favor― grité aterrorizado con ese acto contra natura.
Las risas del ofidio resonaron en mi cerebro mientras esparcía mi simiente en su interior…

