
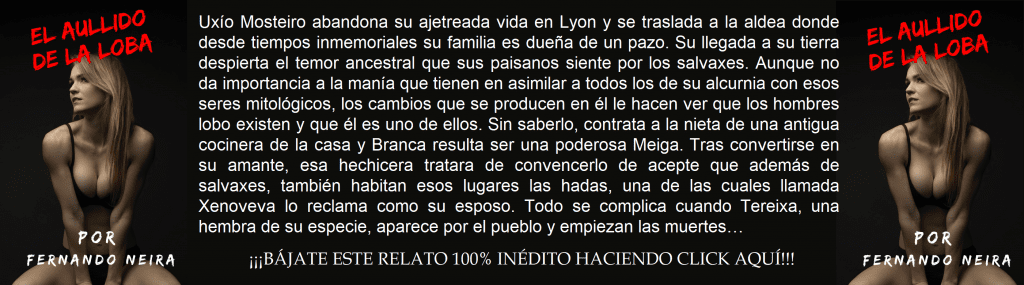
Sinopsis:
Respondiendo a un llamado de su interior, Uxío Mosteiro abandona su ajetreada vida en Lyon y se traslada a la aldea donde desde tiempos inmemoriales su familia es dueña de un pazo. Su llegada a esa su tierra, el único lugar donde se considera en casa, despierta el temor ancestral que sus paisanos siente por los salvaxes. Aunque en un principio no le da importancia, considerándolo poco más que chismes la fijación que muestran asimilando a todos los de su alcurnia con esos seres mitológicos, los cambios que se producen en él le hacen ver que los hombres lobo existen y que él es uno de ellos. Sin saberlo, contrata a la nieta de una antigua cocinera de la casa y Branca resulta ser una poderosa Meiga. La hechicera se convierte en su amante y desde ese momento, tratara de convencer a su amado para que acepte que además de salvaxes, también habitan esos lugares las hadas, una de las cuales llamada Xenoveva lo reclama como su esposo.
Todo se complica cuando Tereixa, una hembra de su especie, aparece por el pueblo y empiezan las muertes…
ALTO CONTENIDO ERÓTICO
Bájatelo pinchando en el banner o en el siguiente enlace:
Para que podías echarle un vistazo, os anexo LOS DOS PRIMEROS CAPÍTULOS:
1
Furtivo y gris en la penumbra última,
va dejando sus rastros en la margen
de este río sin nombre que ha saciado
la sed de su garganta y cuyas aguas
no repiten estrellas. Esta noche,
el lobo es una sombra que está sola
y que busca a la hembra y siente frío.
Jorge Luis Borges
Tras diez años trabajando en el extranjero para la Interpol, estaba harto. Asqueado de tanta violencia y maldad que sobrevolaba la sociedad de hoy en día, necesitaba volver a mis orígenes. No me bastaba con retornar a mi país o a mi región, ni siquiera a mi pueblo; ¡tenía que volver a casa! Y cuando hablo de casa, no me refiero al piso de Madrid donde viví con el viejo, sino la casa solariega de la Galicia profunda que forma parte de mis genes y a la que siempre he estado íntimamente unido. Nadie lo comprende, pero desde niño ¡solo ahí fui feliz! Para mí, nada se puede comparar con recorrer sus caminos, disfrutar de sus prados, perderse entre sus bosques o descansar en una de sus riberas sombrías. Su húmeda belleza, sus paisanos, sus cumbres, el sonido de los urogallos reclamando el favor de las hembras, me llamaban de vuelta. Tras la muerte de mi padre y haber heredado una buena suma, pedí una excedencia de dos años y una mañana de mayo, llegué ante sus muros. El musgo de la entrada y los tejos invadiendo el camino me hicieron enfadar al saber que gran parte de esa decadencia era culpa mía. No en vano yo era el único heredero de esas tierras y por tanto su dueño. Aunque me sacó de ahí siendo un crio, huyendo de lo que él llamaba la aldea, para mí esa casona, era “noso lar”, el hogar que nuestros antepasados erigieron en la ladera de un monte.
«Tengo que devolverle su esplendor», me dije mirando los descuidados campos de mi heredad con el pecho encogido. Abrir el viejo portón de madera de su entrada no hizo más que incrementar mi dolor. El polvo de los muebles, las telarañas de sus techos, el olor a cerrado. Todo en su interior daba muestra de su abandono.
«¡Qué distinto era cuando vivía el “Vello”! ¡El abuelo no hubiese permitido este deterioro!» sentencié mientras subía por las escaleras al primer piso para dejar el equipaje.
Sabiéndome el único a quien le importaba el viejo pazo, ocupé la habitación que históricamente correspondía al dueño y que desde que había muerto el “Viejo”, mi padre se había negado a usar.
«Yo si la ocuparé “avó”», dije sintiendo como si siguiera viva la figura de mi abuelo.
Al llegar, instintivamente toqué a la puerta como hacía cuando el anciano vivía antes de entrar. Tras darme cuenta de lo absurdo que eso era, abrí y pasé al cuarto. La cama donde durante años había estado recluido era tan enorme como recordaba.
«La de veces que me tumbé ahí para que me leyera un cuento», me dije observando el grueso colchón de lana.
El frio me hizo recordar que todavía no había encendido la “lareira”, la enorme chimenea que ocupaba la mitad de la cocina de la planta baja y que era tan típica en las aldeas de mi tierra. Dejando las dos maletas en el suelo, me dirigí a hacerlo. La antigüedad de la leña allí acumulada me permitió con rapidez hacer una pequeña hoguera que secara y calentara el ambiente. La belleza hipnótica de sus llamas me hizo volver a mi niñez y a sus noches cuando, a la luz de esa lumbre, Maruxa, la cocinera me narraba historias de meigas, de duendes y de hadas.
«Galicia é unha terra máxica e cada un dos seus fillos ten unha fada madriña», siempre recalcaba cuando me oía negar la existencia de la magia y de esos seres alados.
― ¿Tengo yo también un hada madrina? ― recuerdo que tenía la costumbre de preguntar.
Aunque cientos de veces cuestioné lo mismo, Maruxa nunca se cansó de contestar:
― Non te rías. A túa fada chámase Xenoveva e un día presentarase a ti.
Según ella, el día que nací vio al lado de mi cuna a esa hada bajo el aspecto de una mujer joven. Al indagar ella en qué hacía ahí, la aparición le contestó:
― Coido do meu destino.
«Cuido de mi destino», sonreí al recordar su insistencia en que un día Xenoveva, mi hada madrina, aparecería ante mí para salvarme si algo me amenazaba.
―Maruxa, no asustes al chaval― mi padre la recriminó una noche al comprobar que me creía esas leyendas: ―Aquí no hay peligro.
― Patrón, sempre hai perigos escondidos detrás da maleza.
―Habladurías de viejas. Hijo, ¡no hagas caso! No existen ni las brujas, ni los duendes y menos las hadas.
A pesar de los años que han pasado, no consigo olvidar mi enfado con él porque negara la existencia de Xenoveva. En mi mente de niño, la señora de los bosques era real y me cuidaba.
―Papá, ella me salvó cuando casi me ahogo en la laguna y luego desapareció.
―Uxío, las hadas no existen. La joven que te sacó del agua, debió ser una peregrina haciendo el camino de Santiago que, viendo que estabas bien, decidió dejarte para irse a reunir con sus compañeros de viaje― contestó muy molesto.
Recuerdo que mi abuelo, sonriendo, murmuró en mi oído:
―Tu padre es un viejo cascarrabias que ha borrado de su mente a su madrina. Tú no la olvides y Xenoveva volverá.
El crepitar de un leño me devolvió a la realidad y dejando esos recuerdos en un rincón de mi cerebro, me puse a airear la casa. El penoso estado de sus ventanas y contraventanas me hizo ver que iba a necesitar ayuda y por eso decidí que cuando fuera a ver al cura, como verdadero poder fáctico de la aldea, no solo debía pedirle que me encontrara alguien de servicio sino también un manitas que me apoyara arreglando todo aquello que yo no pudiera.
«Hay demasiados desperfectos para hacerlo solo», sentencié preocupado.
Aterido de frio y sabiendo que poca cosa podía hacer ahí hasta que cogiera temperatura, cerrando la casa, me fui a buscar al sacerdote. Tras aparcar frente a la iglesia, me encontré que don Ángel estaba confesando y que según ponía en el horario todavía tardaría una hora en salir del confesonario.
«Me tomaría un café mientras tanto», pensé y viendo que estaba abierto el bar de doña Madalena, me dirigí hacia ahí.
No había recorrido ni veinte metros desde la Iglesia, cuando escuché que alguien me llamaba. Al girarme me encontré con la antigua cocinera.
― ¡Maruxa! ― exclamé al reconocerla tras tantos años.
La ahora anciana se echó a llorar mientras me abrazaba:
―O meu pequeno Uxío.
El cariño de la paisana me dejó sin palabras y por ello tardé en reaccionar al darme cuenta de que no venía sola y que una joven alta y morena la acompañaba.
―Es Branca, a miña neta― cuándo pregunté, confirmó que era su nieta.
Como quería hablar con Maruxa para que me pusiera al día de lo que había pasado en el pueblo, me pareció lógico invitar a las dos a tomar algo. La timidez de la muchacha quedó de manifiesto cuando quiso protestar y su abuela la calló diciendo que debía conocer a su “Uxío”. El comentario de la antigua empleada me hizo reparar en su larga cabellera, negra como la noche, y en su rostro, blanco y dulce que realzaba el color de sus labios rojos. Reconozco que me dio pena la muchacha al ver que, frunciendo el ceño, nos seguía en silencio. Ya en el bar, me permití comentar a la antigua empleada el mal estado en que se encontraba la casona y que si me hallaba en el pueblo era para hablar con el párroco para que me aconsejara a quien necesitar contratar de servicio.
― Non é preciso preguntarlle ao cura. Branca estará encantada de ir vivir ao pazo para traballar― dijo señalando a su nieta.
Que en esa zona imperaba el matriarcado, me quedó claro cuando tratando de saber si la joven realmente deseaba ese trabajo le pedí que me lo aclarara y ella aceptó diciendo:
―Mi abuela cree que será bueno.
La voz de la chavala me agradó y obviando que realmente no me había confirmado que deseara el puesto, se lo di asumiendo que siendo familia de Maruxa era alguien de confianza.
―Me gustaría que vinieras esta misma tarde, Hay mucho que limpiar― contesté al decirme que cuando empezaba.
―Aí estará, non te preocupes― sentenció su abuela mientras se despedía de mí.
Cómo todavía tenía que hablar con don Ángel por el manitas, me quedé haciendo tiempo y pedí otro café. Al traérmelo, la dueña del local me soltó que no debería contratar a la tal Branca.
― ¿Por qué? ― pregunté.
― As mulleres desa familia son bruxas ― respondió la cincuentona.
Sé que debería haber sido más discreto, pero al oír que según la paisana todas las hembras de la familia de Maruxa eran brujas, no pude contener la carcajada.
― Non te rías. Todo o mundo sabe que teñen fama de meigas que falan cos mortos.
Al decir en que tenían fama de hablar con los muertos, comprendí que en la Galicia profunda seguían enquistadas esas creencias en las que se mezclaban supersticiones celtas con el cristianismo más rancio. No queriendo que viera un menosprecio en mi escepticismo, me quedé callado y salí del bar.
«Es acojonante, en pleno siglo XXI, siguen creyendo esas patrañas», sentencié sin caer en que, al contrario que en mi niñez, con treinta y cinco años mi progenitor y yo teníamos la misma opinión sobre esos temas.
Ya de vuelta a la iglesia, el párroco había terminado de confesar y pudo darme unos minutos. A raíz de enterarse que había contratado a la muchacha, don Ángel me felicitó por no haberme dejado llevar por los chismes del pueblo:
―Todas las jóvenes de esa familia son carne de emigración debido a la superstición. Ninguno de sus paisanos les da trabajo al temer caer bajo un hechizo.
―Padre, ¿y qué tal es Branca? ― indagué.
El sacerdote respondió muerto de risa:
―La más peligrosa de todas ellas. Con un movimiento de pestañas, es capaz de hechizar a cualquier hombre.
Que don Ángel se atreviera a bromear con ello y encima alabando la belleza de la cría, me tranquilizó al creerme ya vacunado contra ese tipo de armas y cambiando de tema, le pedí que me aconsejara a que albañil contratar.
―En esta época, no te puedo aconsejar a ninguno. Los buenos están ocupados con las faenas del campo. Pero no te preocupes, todas las mujeres del pueblo pueden hacer pequeñas reparaciones y Branca no será menos. Si la dejas, se ocupará de corregir los desperfectos con los que se encuentre― contestó.
Que esa cría fuera capaz no solo de mantener al día la limpieza del pazo sino también supiera hacer chapuzas, me alegró y recordando que todavía debía llenar la despensa, me fui la tienda del pueblo. Al llegar al pequeño súper, me llevé la sorpresa de que Maruxa y su nieta se me habían adelantado y habían dejado a la dependienta una lista con lo que ellas consideraban indispensable.
―Está correcto, ¿cuánto le debo? ― sentencié tras repasar el pedido y comprobar que lo que habían encargado era, además de razonable, necesario: «No me había acordado de comprar el cubo con su fregona y menos los dos tipos de jabón que se necesitará para limpiar los suelos», me dije mientras sacaba la cartera y pagaba.
Contento con esa inesperada ayuda, metí las bolsas en el maletero de mi todo terreno y volví a la casona. Tras aparcar, vi que Branca acompañada de otra joven estaba limpiando el exterior de la casa. Al acercarme y tras presentarme a su hermana, me dio la bienvenida diciendo que había dejado sus cosas en la habitación que había sido de su abuela.
―Esa parte de la casa está inhabitable. Hasta que no la arreglemos será mejor que duermas en el área noble― comenté recordando el calamitoso estado de la zona de servicio.
―Lo que usted diga― respondió sin poder evitar mostrar su satisfacción al no tener que dormir pensando que el techo se le podría venir encima.
La sonrisa que iluminó su cara me dejó apabullado al darme por fin cuenta de lo que se refería el puñetero cura: “Branca era una belleza”. La palidez de la criatura realzaba más si cabe el vivo color de sus labios mientras la profundidad de sus ojos negros animaba a zambullirse en ellos. La joven no se debió de percatar de la forma en que la miraba porque no se quejó de ello y tomando posesión de su puesto, únicamente me exigió que desapareciera de la casa mientras ellas terminaban de limpiar.
Disculpando su tono duro y en cierto grado impropio de alguien a mi servicio, comprendí que mi persona ahí estorbaba y tragándome el orgullo, me fui a dar una vuelta por la propiedad. Ese paseo obligado no tardó en afectarme y olvidando mi cabreo, empecé a disfrutar de cada uno de sus pasos. La belleza de los prados con la yerba a punto de segar me fue acercando poco a poco al bosque casi salvaje que mi abuelo se había encargado de proteger y que, por respeto, mi padre nunca había tocado.
«¿Cuantos años puede tener este carballo?», me pregunté al observar el tronco de un roble que al menos sería centenario mientras sin darme cuenta me internaba en la densa foresta.
Absorto contemplando la herencia vegetal de mis mayores seguí penetrando en el bosque hasta que de improviso me vi en mitad de un claro. Reconocí de inmediato ese lugar y por eso, busqué la laguna donde siendo un niño me bañaba. Tras encontrarla, curiosamente hacía calor y sintiendo el sol cayendo a plomo sobre mi cabeza, estaba ya quitándome la camisa con la esperanza de darme un chapuzón cuando unas risas femeninas me hicieron parar en seco.
Extrañado, me agaché tras un denso laurel y busqué su origen. Desde mi escondite, comprobé que las culpables eran dos crías que aprovechando la soledad de ese paraje se bañaban en sus cristalinas aguas sin que nadie las molestase. Su presencia en mi heredad me parecía una afrenta, una mancha que sobre la naturaleza impoluta de ese edén. Por ello en un principio no me fijé en la indudable belleza de sus cuerpos, hasta que se pusieron a nadar hacia la orilla desde la que las observaba.
«¡Están desnudas!» exclamé en silencio mientras esas dos ninfas, ajenas a estar siendo espiadas por mí, se ponía a jugar entre ellas.
La alegría que transmitían al mojarse una a la otra me pareció adorable y sintiéndome un voyeur, me quedé mirando sus juegos. La perfección de sus curvas, la rotundidad de sus pechos y sobre todo la hermosura de sus nalgas me tenían sin respiración.
«Son perfectas», estaba diciendo en mi interior cuando observé que en la otra orilla había hecho su aparición otra mujer.
Si las primeras me parecían guapísimas, la pelirroja recién llegada resultó ser una diosa, un ser tan bello que su atractivo era hasta doloroso.
«¿Quién será?», medité mientras recreaba la mirada en el trasero con forma de corazón del que era dueña.
El contraste de la blancura casi nívea de esa mujer con la piel morena de las dos más jóvenes me terminó subyugar y por eso cuando olvidando a la que parecía la jefa, las morenas se pusieron a hacerse aguadillas entre ellas, no pude más que suspirar. Sin tener constancia la brutal sensualidad que trasmitía al hacerlo, la pelirroja se puso a enjuagar sus pechos con el agua de la laguna mientras a un metro escaso de ella, sus compañeras reían de felicidad.
«No puede ser tan bella», murmuré para mí valorando con detalle el rosado botón que decoraba cada uno de esos cantaros.
Ajenas a que estaban siendo observadas, las morenas se abalanzaron sobre la desconocida acariciándola mientras reían. La envidia me corroyó al ver cómo las manos de esas jóvenes se dedicaban a recorrer las curvas de la diosa. Con creciente calentura, desde mi escondite admiré la tranquilidad con la que esa mujer recibía esas caricias mientras las regañaba:
―No seáis traviesas. Dejadme en paz.
Esa dulce reprimenda, lejos de conseguir su objetivo, azuzó a esas niñas y queriendo profundizar en la travesura, llevaron sus manos entre los muslos de la pelirroja. Observando la serenidad con la que asimilaba ese nuevo ataque, certifiqué la dureza de sus glúteos al darse la vuelta.
«¡Es preciosa!», exclamé en silencio mientras grababa en mi mente el caminar aristocrático de esa leona de larga melena mientras salía del agua.
Ante mis ojos, la desconocida se mostró en plenitud. Su desnudez me permitió pasar de la dureza de sus glúteos a sus senos. La exuberancia de ese par de montañas no fue óbice para que pudiera disfrutar, con auténtico frenesí, del profundo canal que discurría entre ellas.
«¡Quien pudiera hundir la cara entre esas dos hermosuras!», pensé mientras el enano de mi conciencia me exigía que parara de espiarlas.
No pude más que mandar a la mierda a ese jodido renacuajo cuando me percaté de que, tras pasar tanto tiempo dentro del agua, se le habían endurecido los pezones.
«¡Qué belleza!», sentencié ya totalmente excitado soñando que algún día serían míos.
Seguía babeando con sus pechos cuando la mujer se tumbó a tomar el sol frente al lugar donde me escondía. La calentura que me dominaba ya me impulsó a buscar con la mirada entre las piernas de la pelirroja.
«Joder», gruñí al contemplar el coño imberbe de la desconocida.
Ignorando mi existencia, me lo puso fácil porque tratando de encontrar postura sobre la arena, esa mujer me deleitó con la visión de los gruesos labios que permanecían a cada lado de su sexo. Con ganas de abalanzarme sobre ella, comprobé la ausencia de grasa abdominal en su cintura mientras observaba como se ensanchaba para dar entrada a unas caderas de ensueño.
«¡Menudo culo!», alabé centrándome en el trasero de ese primoroso ejemplar de raza celta mientras se daba la vuelta para que el sol terminara de secar su espalda.
Al cabo de un rato, esa diosa debió darse cuenta de la hora porque levantándose se internó en el bosque. Mientras la veía marchar comprendí que, a pesar de ser la mayor de las tres, esa pelirroja no debía tener los veinticinco. Estaba pensando en que la llevaba diez años cuando, de improviso, descubrí que estaba solo y que las dos morenas también habían desaparecido de mi vista.
«¡Qué curioso! ¡No me he dado cuenta de su marcha!», murmuré y retornando sobre mis pasos, volví al pazo.
Al volver al bosque, el frio de esa mañana, retornó y achacándolo a la umbría, aceleré mis pasos de vuelta a la casona. Ya en ella, la ausencia de polvo en los muebles y el brillo de sus suelos me hicieron recordar cuando era un hogar y queriendo agradecer a las responsables ese cambio, busqué a las nietas de Maruxa. Encontré a Branca, trajinando entre fogones y el olor que brotaba de ellos, me hizo saber que no solo había heredado de la abuela su sazón sino también sus recetas al reconocer uno de los platos de mi infancia. Cogiendo una cuchara, probé el guiso mientras preguntaba por su hermana:
―Bríxida se ha ido a casa de los padres― escuetamente contestó.
Al verla mirándome, comprendí que estaba esperando mi opinión.
―Buenísimo― respondí: ―igual al que Maruxa me cocinaba.
Aunque supuse que iba a gustarle mi respuesta, nunca preví que sonrojándose esa monada de criatura me soltara:
―Desde niña, he sabido que mi lugar sería aquí y que debería cuidar del “Salvaxe”.
Se dio cuenta de su desliz nada más decirlo, ya que debía saber que mi padre odiaba que nombraran a los miembros de la familia con ese nombre.
―Lo siento, no quería…― empezó a decir.
―No te preocupes, no me molesta que me llamen así ― la interrumpí. Y conociendo esa vieja leyenda en la que se suponía que existía un lobo negro que de vez en cuando surgía para acabar con los que osaran atentar contra la dama del bosque, mito que la gente de la zona asimilaba a nosotros, quise quitar hierro al asunto diciendo: ―No soy salvaje ¡ni en la cama!
¡Juro que lo dije de broma!
Por ello me dejó paralizado que la muchacha se pusiera a temblar con los pezones totalmente erizados y me pidiera que, si tenía que dejar salir al “Lobo”, no la matara. Al escucharla, comprendí que Branca se creía esa historia por la cual ese siniestro chucho solo se apiadaba de las mujeres que se le ofrecían sexualmente. Sin ganas de discutir con la morena la ridícula fijación de la gente del pueblo en achacar a mi familia la capacidad de transformarse en ese animal y menos de hablar sobre si era consciente de que al pedir que la dejara vivir implícitamente me daba entrada entre sus piernas, preferí cambiar de tema y pedí que me dijera quién era la pelirroja que había visto esa mañana.
― En la zona no hay nadie con ese color de pelo ― contestó.
Algo en su mirada me intrigó y creyendo que me había contestado eso al no caerle bien la joven, repliqué:
―Branca, no estoy loco.
Tras lo cual le expliqué que existía ya que la había visto bañándose en la laguna del bosque en compañía de dos amigas. La nieta de Maruxa se empezó a santiguar al escucharme.
― ¿Qué te pasa? ― pregunté al ver su reacción.
Completamente aterrorizada, quiso saber si las dos acompañantes también eran pelirrojas o por el contrario eran de pelo negro. Al confirmarle que eran morenas, pareció reconocerlas y por eso me atreví a curiosear sobre quiénes eran esas tres muchachas.
―Son la dama y dos de sus “mouras”.
Al escucharla, tal y como me había ocurrido cuando en la mañana la habían llamado a ella bruja, no pude contener mis risas.
― ¿Mouras? Te refieres a esas hadas que siempre andan en busca de marido y que tientan a los hombres ofreciéndoles un tesoro― contesté desternillado.
Un tanto ofendida por ese acto reflejo, la joven se abstuvo de responder y se puso a poner la mesa. Admitiendo que me había pasado al reírme de sus creencias, miré el reloj y viendo que eran la hora de comer, abrí una botella de albariño. Estaba quitando el corcho cuando caí en que Branca había puesto dos platos, dando por sentado que comería conmigo. Reconozco que estuve a punto de corregirla, pero pensando en que era su primer día de trabajo preferí no hacerlo y compartir mantel con ella.
El primer sorbo al Terras Gaudas me transportó a la época de mi abuelo y recreando en mi paladar su sabor afrutado, rememoré con morriña a mi amado “avo”.
«Todo el mundo te quería», comenté hablando con el difunto en el interior de mi mente, «y respetaba».
Su amoroso recuerdo y la forma en que dirigía con mano firme el pazo me hicieron sonreír al recordar que para la gente del pueblo él era el “señor” y que como representante de la “casa”, la gente del pueblo acudía a él cuando había alguna disputa de lindes.
«Eras el puto amo», seguí comentando sabiendo que me hubiese lavado la boca con jabón si me hubiese escuchado dirigirme a él así: «Ni siquiera el alcalde o el cura se atrevían a llevarte la contraria cuando tomabas una decisión».
Estaba pensando en ello cuando Branca llegó con la olla y sin preguntar, rellenó el plato hasta casi desbordarlo. La barbaridad que sirvió me recordó que Maruxa hacía lo mismo. Si alguien se atrevía a quejarse, solo tenía que mirar a su patrón y don Pedro lo llamaba al orden diciendo:
―Nunca os fieis de quien no come. Quien no come, no puede trabajar y yo no quiero gandules en esta finca.
Hasta mi viejo bajaba la cabeza y obedecía cuando su padre se ponía serio. Y con ese recuerdo en mi mente, esperé que se sentara para empezar a comer. La joven nada más aposentarse en la silla empezó a rezar en gallego:
Forzas do ar, terra, mar e lume! a vós fago esta chamada:
se é verdade que tendes máis poder ca humana xente,
limpade de maldades a nosa terra e facede que aquí e agora
os espiritos dos amigos ausentes compartan con nós esta comida.
No me costó reconocer ese rezo porque se seguía recitando cada vez que se hacía una queimada y por ello, fui traduciendo mentalmente:
¡Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego! a vosotros hago esta llamada:
si es verdad que tenéis más poder que los humanos,
limpiad de maldades nuestra tierra y haced que aquí y ahora
los espíritus de los amigos ausentes compartan con nosotros esta comida.
La belleza del conjuro no fue óbice para que me diese cuenta que eran parte de las creencias que los celtas habían dejado arraigadas en el ADN de los gallegos y que mi nueva empleada las seguía con fervor.
«Si la oyeran en el pueblo, se escandalizarían por rezar a los antiguos dioses», me dije sabiendo que, si se había permitido hacerlo en mi presencia, era porque creía que yo compartía su mismo credo.
Por eso al terminar, alcé mi copa e imitando a los viejos del lugar, brindé por la dama del bosque y los habitantes de “noso lar”. Al oír mi brindis, Branca se ruborizó y chocando su copa con la mía, bebió. Tratando de analizar que le había llevado a ruborizarse, caí en que al hablar de “noso lar” (Nuestro hogar) la había incluido y que, dado que tradicionalmente solo los miembros de la familia podían brindar por el bienestar del “lar”, implícitamente le había adjudicado un lugar en mi cama. Confieso que estuve a punto de hacerle ver mi error y decir que no había sido mi intención faltarle al respeto, pero cuando ya tenía la disculpa en la punta de la lengua la chavala cambiando de tema, me dijo si después de comer podía darse una ducha.
―No tienes qué preguntar. Cuando desees hacerlo, solo fíjate que esté libre. No vaya a ser que me encuentres en pelotas― comenté riendo sin dar mayor importancia al hecho de que fuéramos a compartir el único baño de la planta noble.
―Así lo haré, patrón― contestó sin levantar la mirada del plato.
La timidez de su tono me alertó y fijándome en ella, descubrí que bajó su delantal esa monada tenía los pitones totalmente erizados. No me quedó otro remedio que volver a admitir que me había equivocado al hablar coloquialmente con ella, ya que desde la edad media el dueño del pazo era una especie de señor feudal en esa zona.
«Tengo que andarme con cuidado para no escandalizarla», pensé grabando en mi cerebro que según la mentalidad imperante en la aldea como heredero de los Mosteiro mi palabra era ley y más para alguien a mi servicio. Por todo ello, el resto de la comida medí mis palabras al no querer espantarla y que fuera con la queja a Maruxa. Al terminar el postre, unas estupendas filloas con nata, la morena se levantó y moviendo su trasero enfundado en un vestido blanco, recogió los platos mientras me decía que me llevaría el café a la biblioteca.
Asumiendo que su abuela le debía haber informado que esa era la costumbre de la casa, me dirigí a esa habitación. Una vez allí, me puse a revisar sus estantes y en uno bastante apartado, encontré un libro sobre las meigas. Recordando que para sus paisanos Branca era miembro de una larga estirpe de esas brujas, lo cogí y con él en la mano, me senté en el sofá. Estaba ojeándolo cuando la morena entró con una bandeja y pidiendo mi permiso, puso sobre la mesa un café y un licor con hielo. Identifiqué esa bebida como la que artesanalmente elaboraban en el pazo mezclando orujo con hierbas y sintiendo que era parte de la casa, se lo agradecí mientras lo probaba.
Su sabor dulzón me encantó y olvidándome de ella, me concentré en la descripción que el autor hacía sobre las meigas en las páginas del libro en las que les confería unos poderes extraordinarios como podía ser la videncia.
“Cuando una meiga quiere algo de un hombre, se hace la encontradiza”, leí que decía en un apartado previniendo al lector que tuviera cuidado y que nunca las metiera en su hogar, porque de hacerlo jamás podría echarlas.
Recordando que esa mañana me había topado con Maruxa cuando iba en busca de alguien que me ayudara, sonreí:
«Estoy jodido. Ya he metido una en el pazo».
Sin darle mayor importancia al hecho, seguí leyendo que según ese libro no había que confundirlas con las brujas ya que estas últimas hacen las cosas con maldad, en cambio las meigas usan sus poderes para ayudar a las personas que se acercan a ellas.
«Menos mal. No tengo nada que temer, aunque me hechice», desternillado pensé mientras seguía leyendo que según la tradición galaica se las podía clasificar de acuerdo con sus poderes. Entre todas ellas, me interesó el retrato que hacía de un tipo en particular: “las damas do castro”. Según el supuesto erudito que había escrito el libro, esas meigas viven en castros milenarios desde donde atienden a solicitudes de la gente mientras gozan de la protección del dueño del lugar, sin pedir ningún regalo o contraprestación a cambio.
«Eran una especie de ONG medieval», me dije muerto de risa al leer que solían aparecerse vestidas de blanco a personas afligidas o que se encuentran en una situación difícil para otorgarles sus favores.
Mi tranquilidad menguó cuando en el siguiente el autor se contradijo escribiendo sobre la facilidad que tenían esas mujeres para pasarse al lado oscuro y usar la magia para retener o esclavizar a los hombres, usando el pacto con el más allá.
«Vaya, tendré que estar atento», riendo comenté en mi interior mientras sin darme cuenta, tiraba el vaso con el licor de hierbas.
Por suerte o por desgracia, Branca había permanecido todo ese tiempo a mi lado y cogiéndolo al vuelo, me lo dio diciendo:
―Es de mala suerte, derramar un conjuro.
Sorprendido, tomé el vaso mientras la veía marchar y por primera vez, me dio un escalofrió al observar que la blancura de su vestido.
«Estoy delirando», medité al caer que por un momento había catalogado a la muchacha como una “dama do castro” al verla así vestida y saber que para los de la aldea el hecho que viviera en el pazo iba a ratificar la idea de que tenía poderes.
«Esta casona es lo más parecido a un castro de la zona», sentencié mientras pensaba que de acuerdo con esa superchería en mi calidad de heredero yo era su valedor.
Con mi calma hecha trizas, me bebí el resto del licor y molesto conmigo mismo, decidí echarme una siesta. Ya mi cuarto, estaba abriendo la puerta que daba al baño cuando escuché el ruido del agua de la ducha. Cortado al saber que Branca me había avisado de que quería darse un baño, no la llegué a abrir y me tumbé en la cama mientras me ponía a imaginar a esa monada desnudándose. Acababa de posar la cabeza sobre la almohada cuando de pronto la puerta se entreabrió dejándome ver sobre el lavabo su ropa interior. Saber que esa monada estaba desnuda a escasos metros de mí fue suficiente para que mi pene saliera de su letargo y sintiéndome culpable, me levanté a cerrarla. Estaba acercándome cuando excitado comprobé que podía ver su silueta a través de la mampara transparente de la ducha.
«¿Qué coño haces?, me dije al ser incapaz de dejar de observar cómo se enjabonaba.
Al admirar su cuerpo desnudo, recordé que hasta el cura del pueblo me había sutilmente avisado de su belleza. Pero espiándola, certifiqué que se había quedado corto cuando llegó a mi retina la imagen vaporosa de sus pechos.
«No puede ser», me dije mientras contemplaba boquiabierto la perfección de sus senos y los irresistibles pezones que los decoraban.
Con ganas de bajar mi bragueta y empezarme a masturbar, me quedé petrificado cuando girándose en la bañera, involuntariamente Branca me regaló con la visión de su sexo. Todavía hoy me avergüenza reconocer que en vez de salir huyendo me quedé disfrutando de la belleza que escondía entre las piernas.
«Lo lleva depilado», balbuceé mientras en plan voyeur gozaba pecaminosamente de la tentación de esos labios sin rastro de vello que el destino había puesto ante mis ojos.
Si ya de por sí estaba embobado, todo se desmoronó a mi alrededor cuando la muchacha separó sus piernas para enjabonarse la ingle, permitiendo que mi vista se recreara nuevamente en su vulva. La ausencia de un bosque que cubriera su femineidad aceleró mi respiración al encontrarlo algo sublime y aunque siempre me había quejado de esa moda de depilarse, he de reconocer en ese momento lamí mis labios soñando que algún día esa maravilla estuviera a mi alcance. Mi turbación alcanzó límites insospechados cuando ajena a estar siendo espiada, Branca usando dos yemas se pellizcó suavemente sus pezones mientras comenzaba a cantar. Si no llega a ser la nieta de Maruxa, por el modo tan lento y sensual con el que disfrutaba bajo la ducha, hubiese supuesto que se estaba exhibiendo y que lo que realmente quería esa mujer era ponerme cachondo. Para entonces, todo mi ser deseaba que mis manos fueran las que la estuvieran enjabonando y recorrer de esa forma su cuerpo.
«Yo no soy así», me dije mientras me imaginaba palpando sus pechos, acariciando su espalda y lamiendo su sexo.
La gota que derramó el vaso de mi excitación y que provocó que mi pene alcanzara su plenitud, fue verla inclinarse a recoger el jabón que había resbalado de sus dedos. La belleza de su trasero se maximizó al descubrir entre sus nalgas que la joven era dueña de un rosado y virginal hoyuelo trasero. Soñando con ser yo quien desvirgara esa entrada trasera, decidí que debía dejar de espiarla y saliendo de la habitación, volví a la biblioteca donde tratando de borrar de mi cerebro la imagen de su piel desnuda, me serví un whisky.
«Debo de arreglar la zona de servicio», murmuré entre dientes al saber que mientras no lo hiciera, mis noches serían una pesadilla al saber que, en el cuarto de al lado, esa bruja de ojos negros estaría tentándome mientras dormía…

