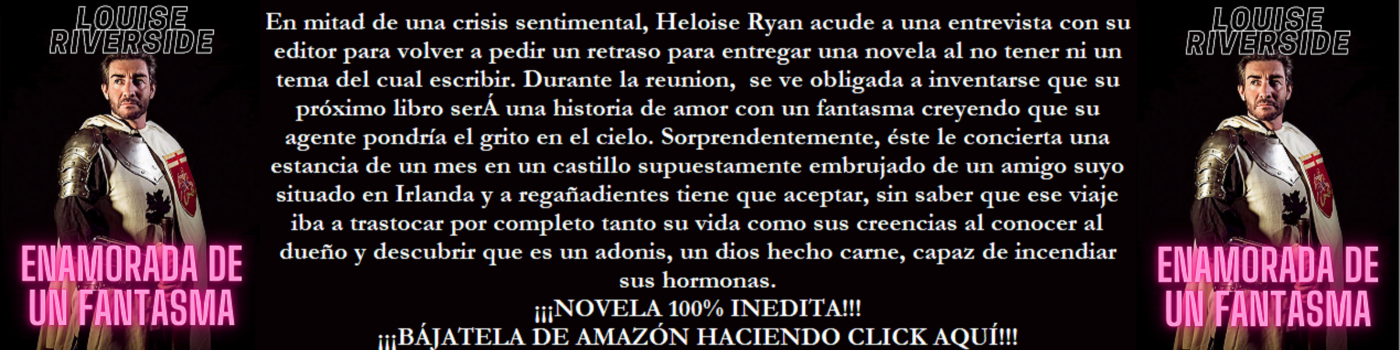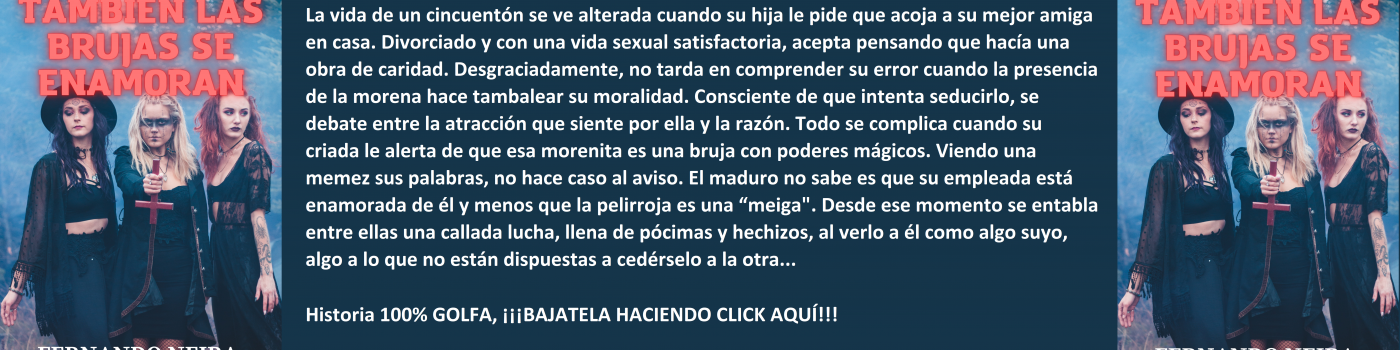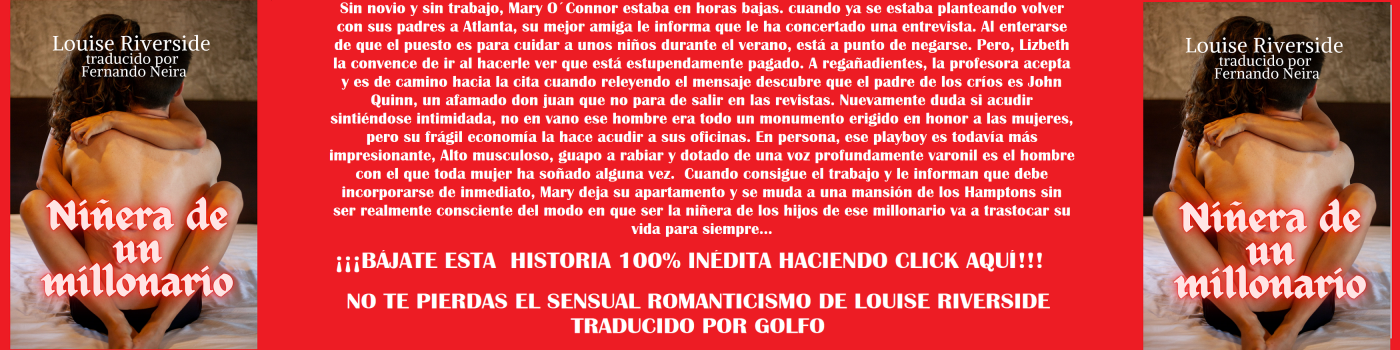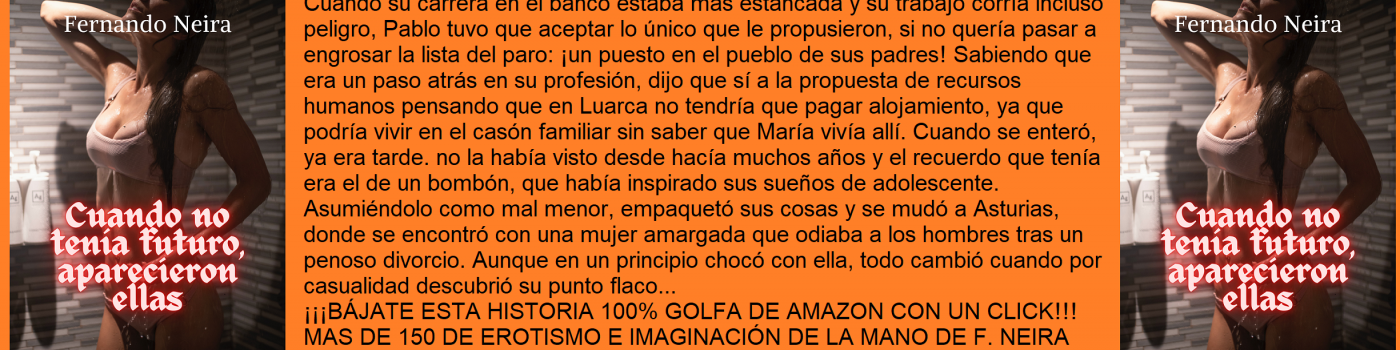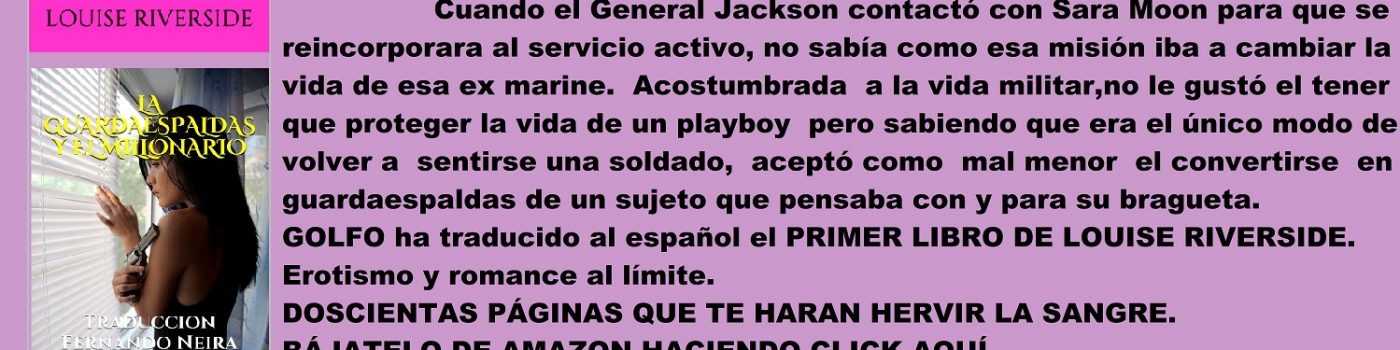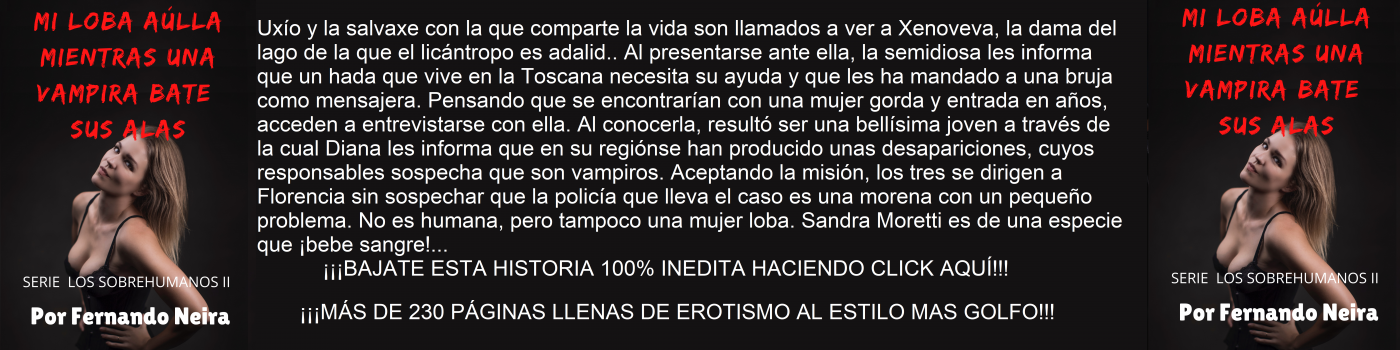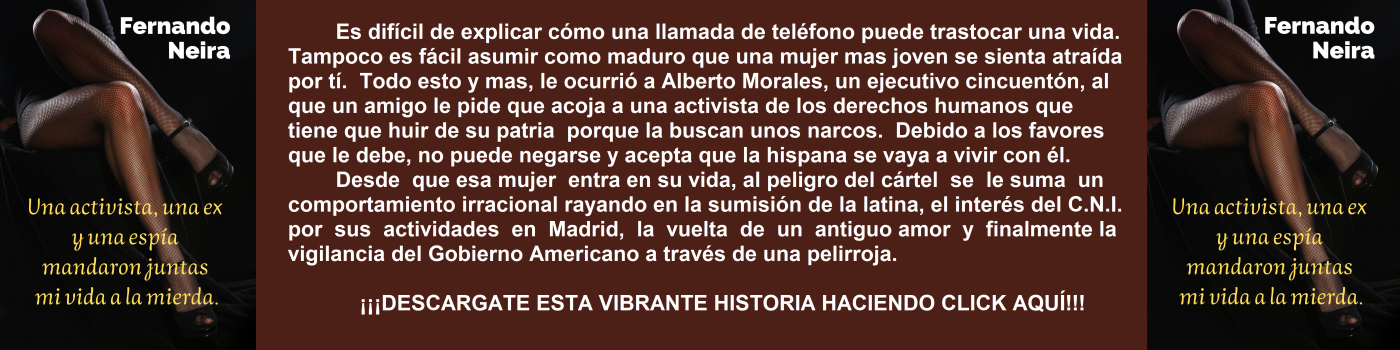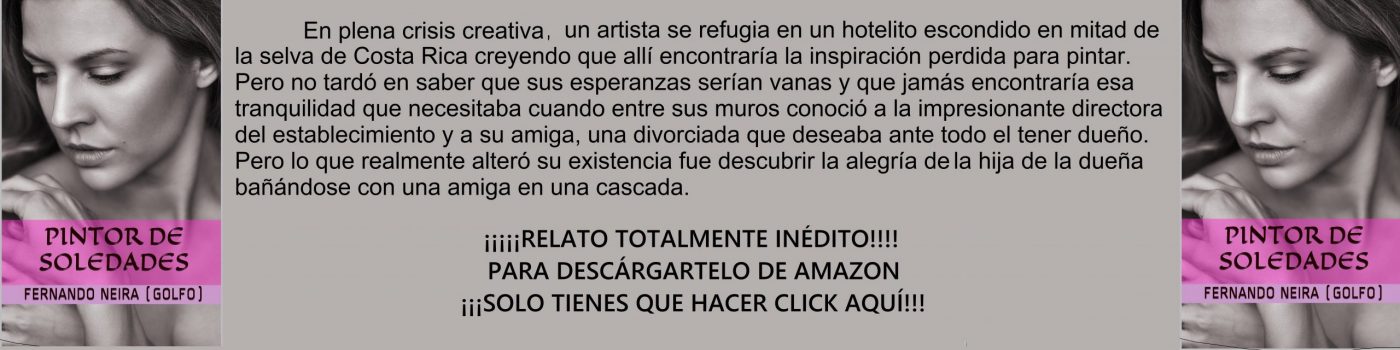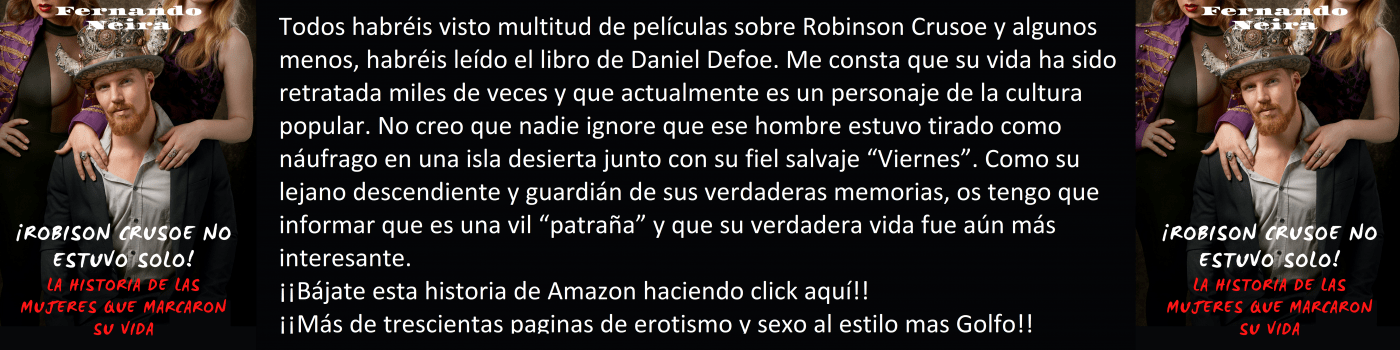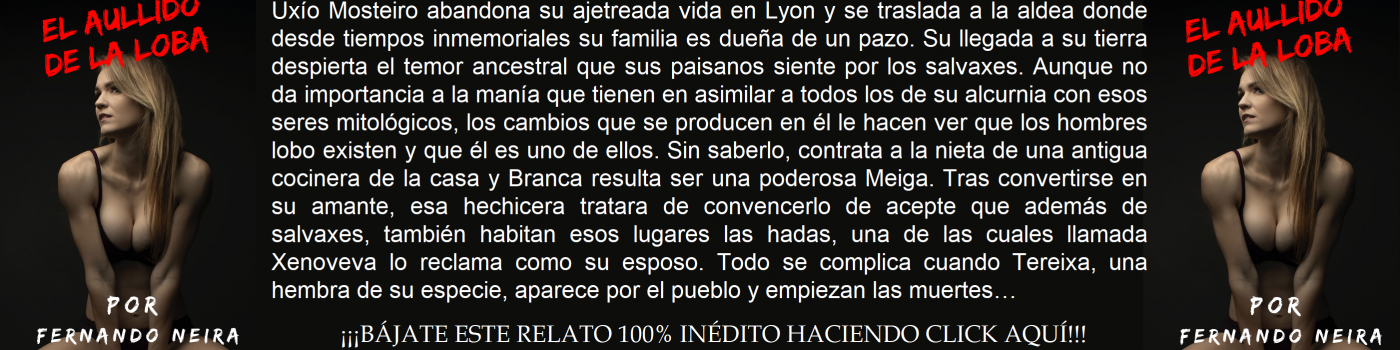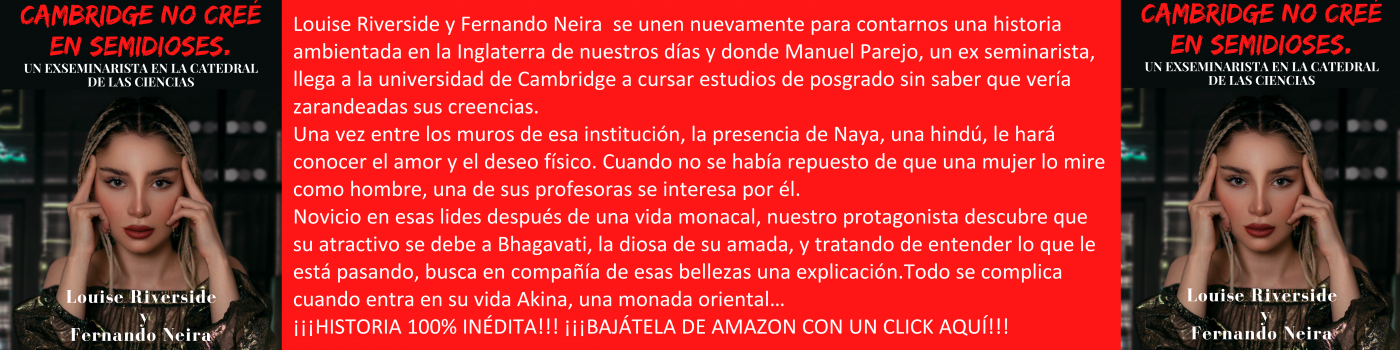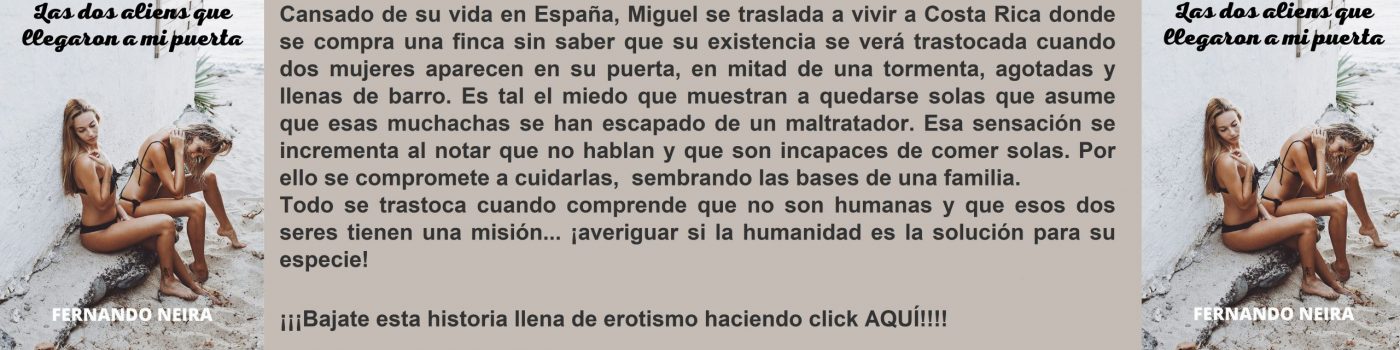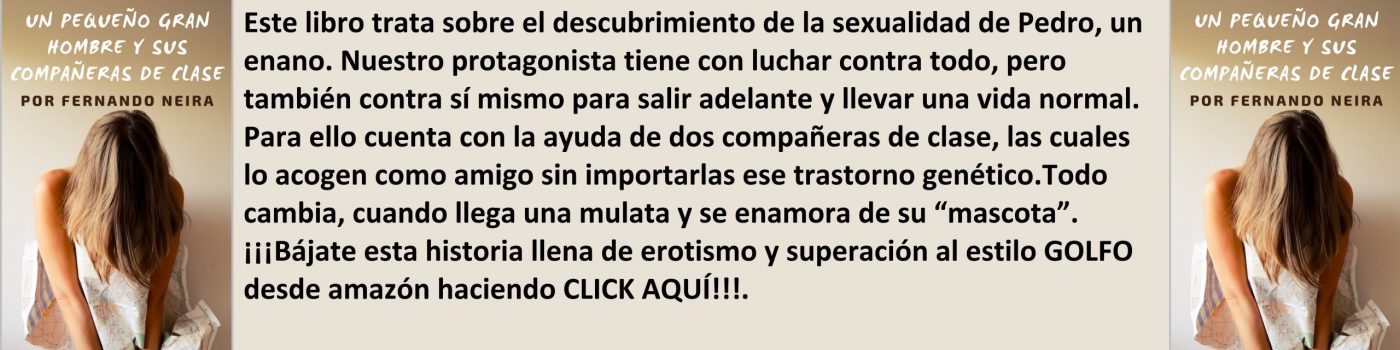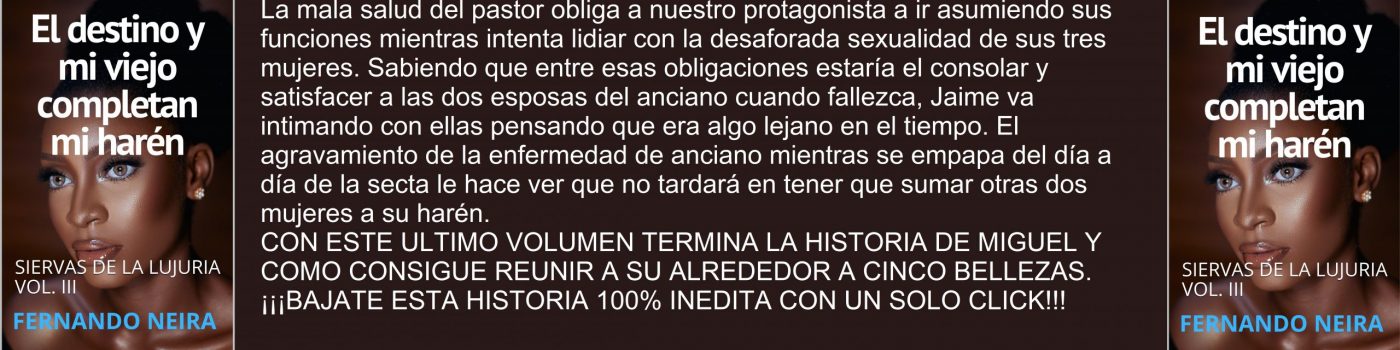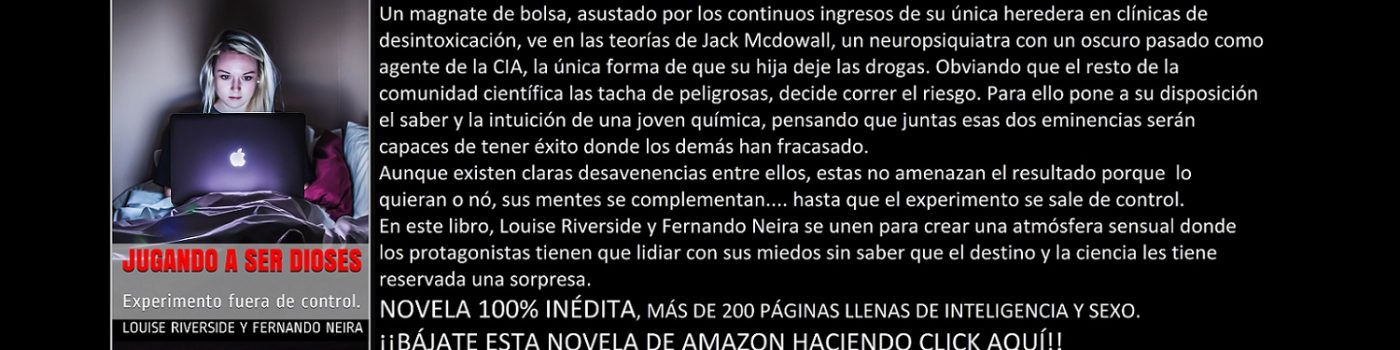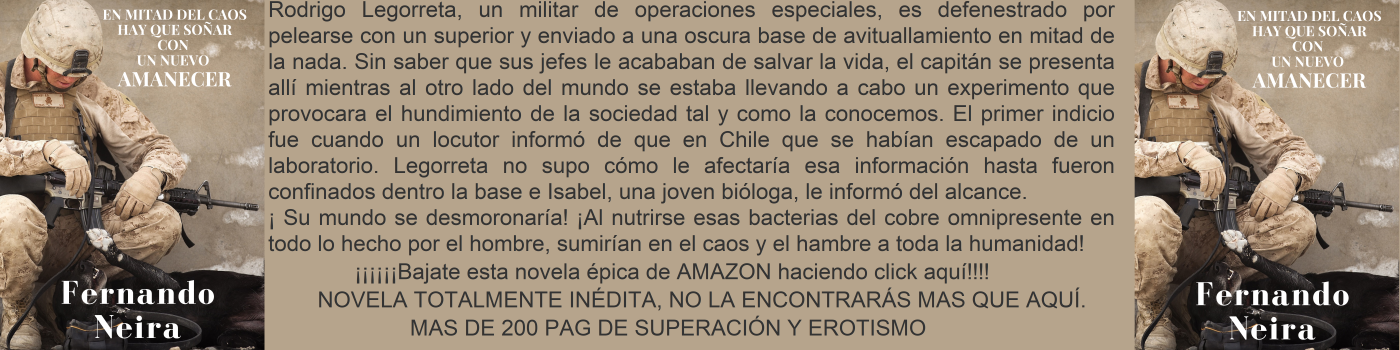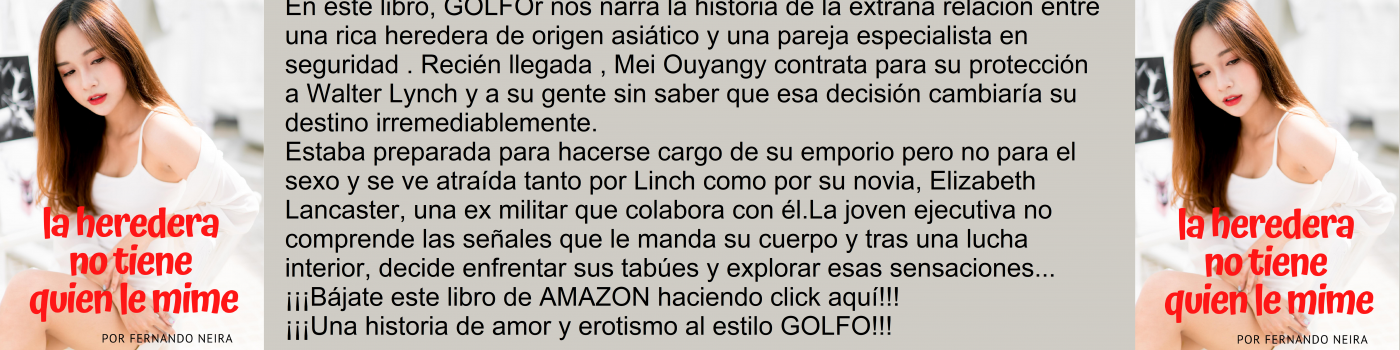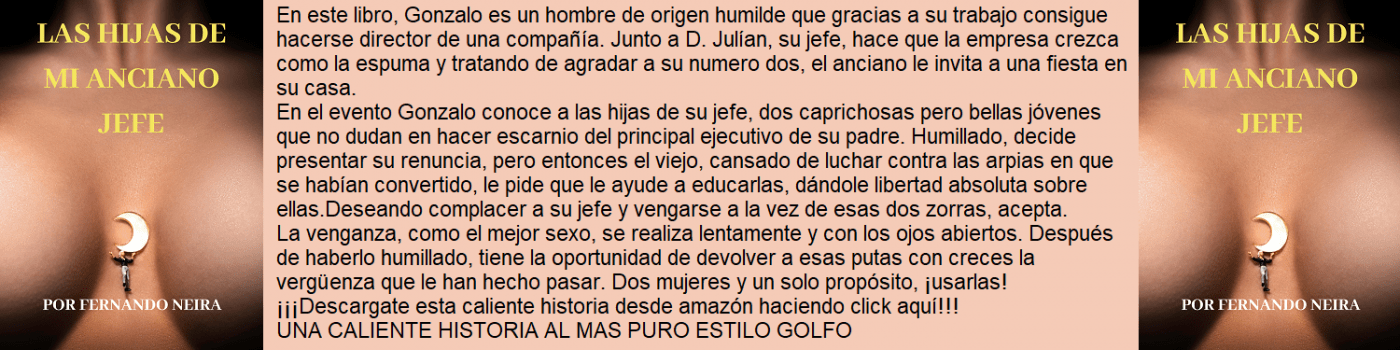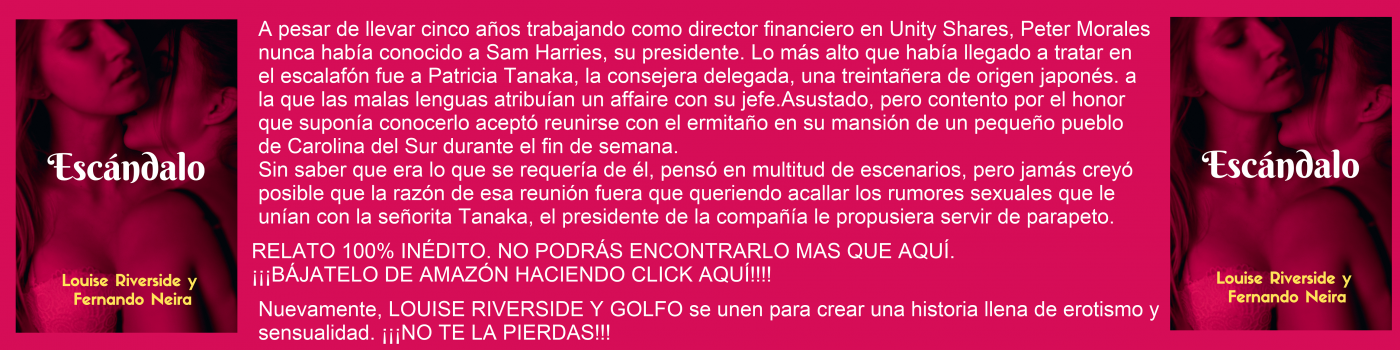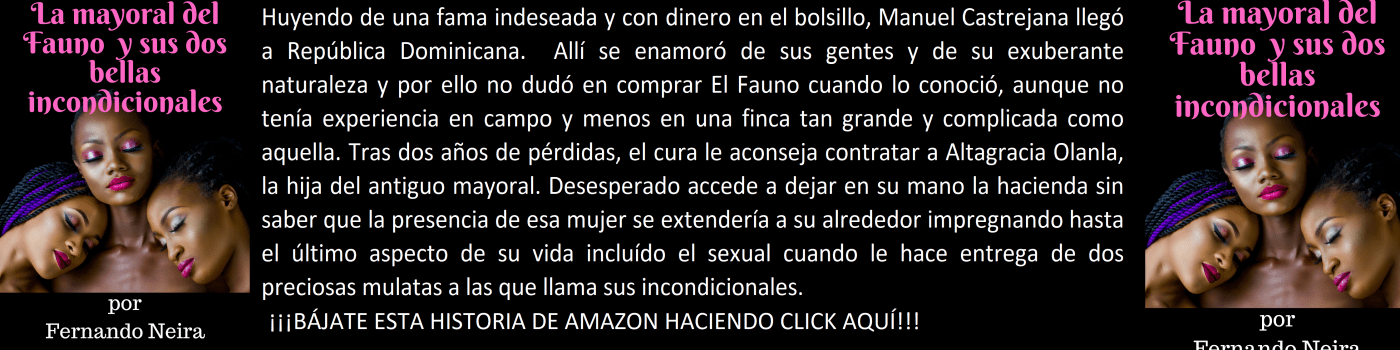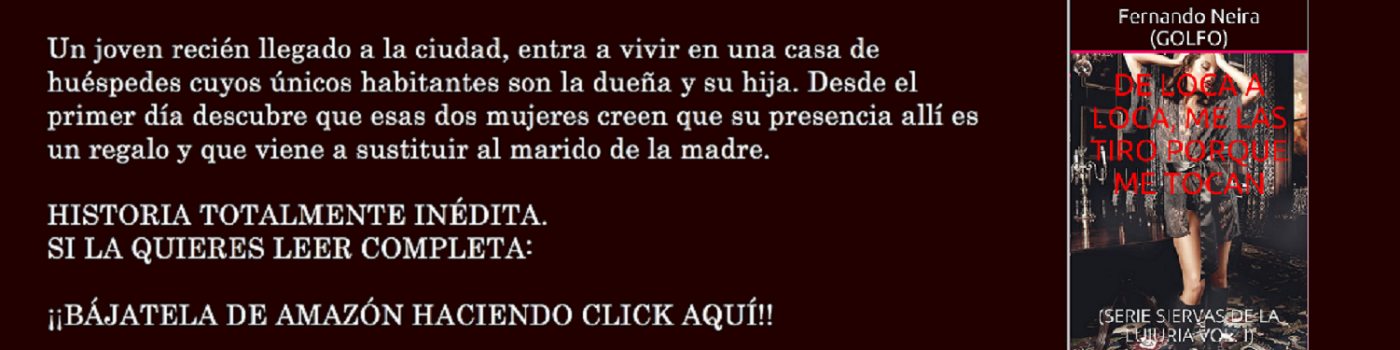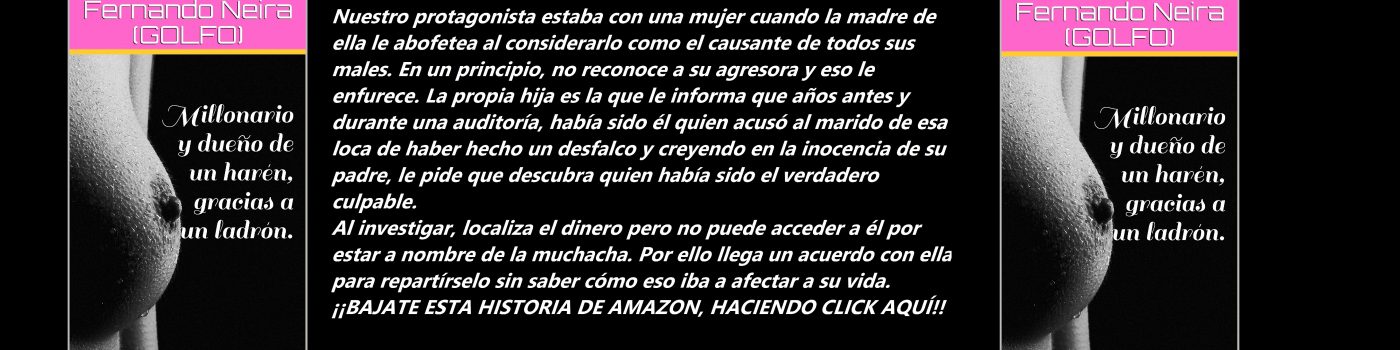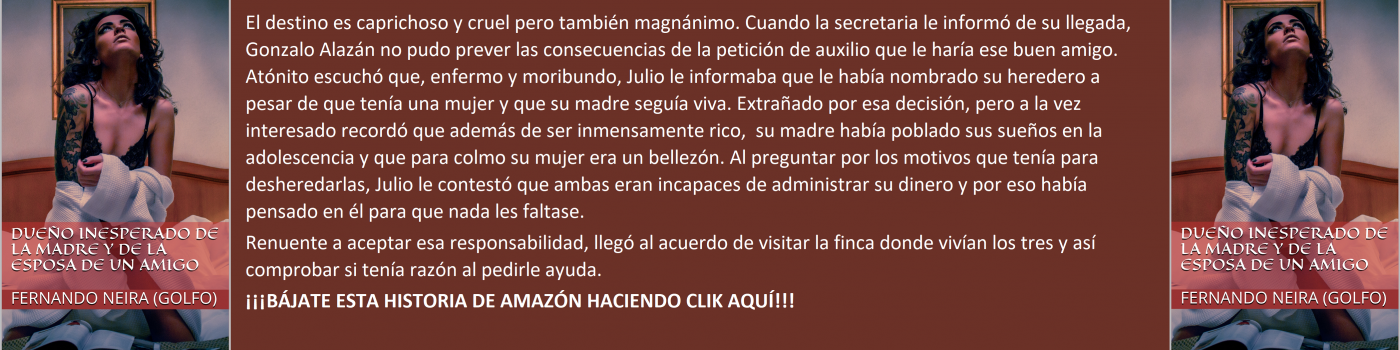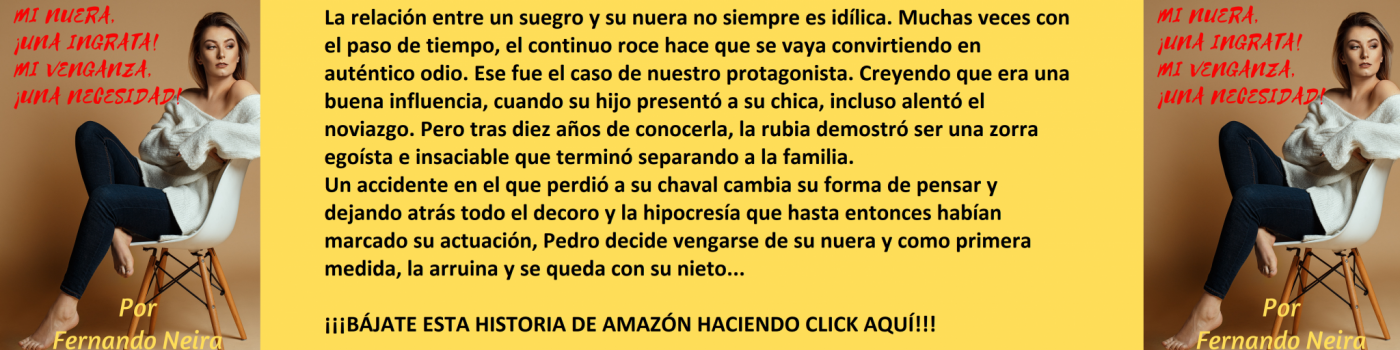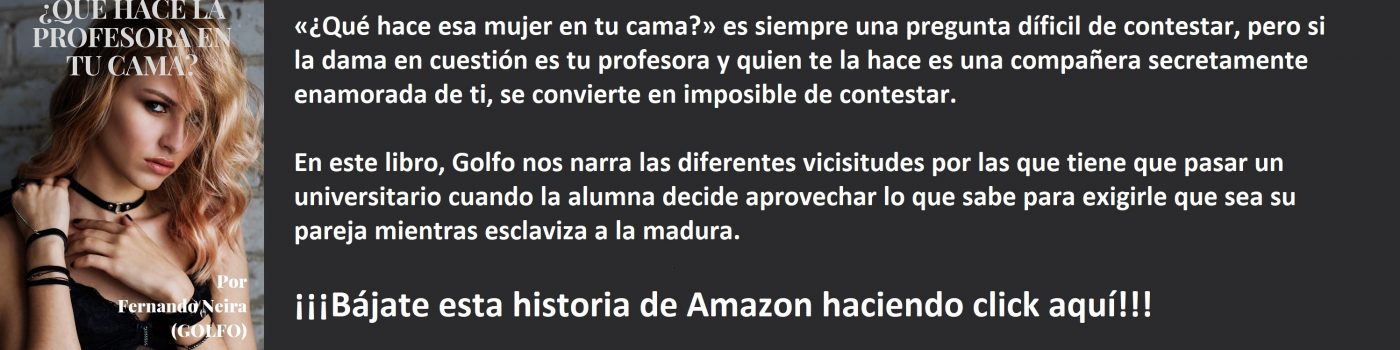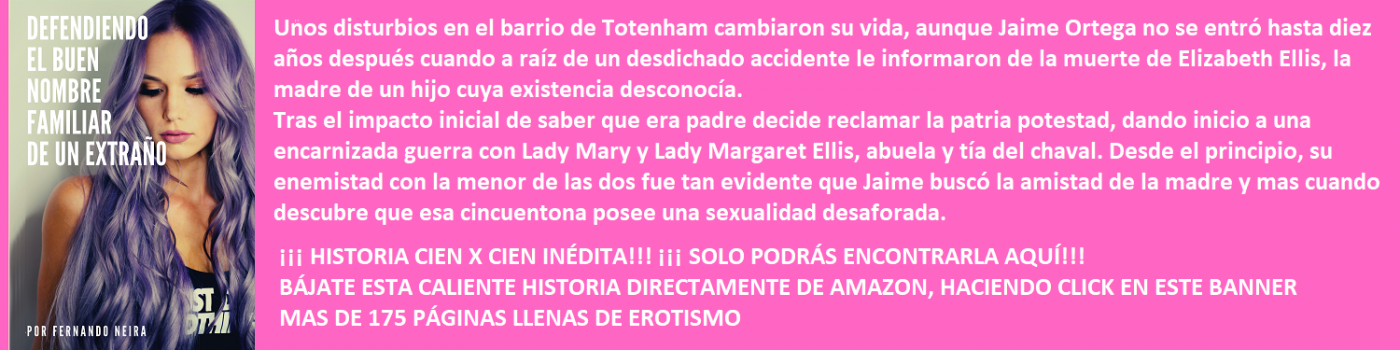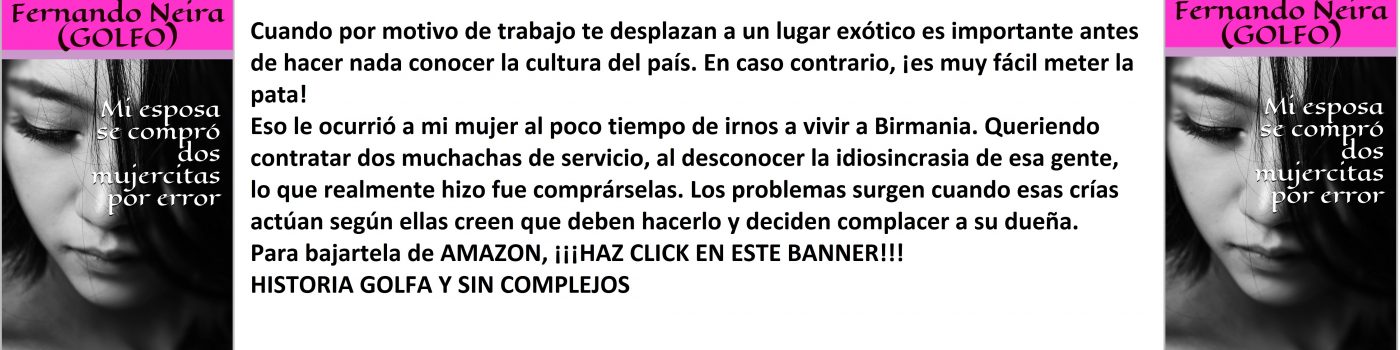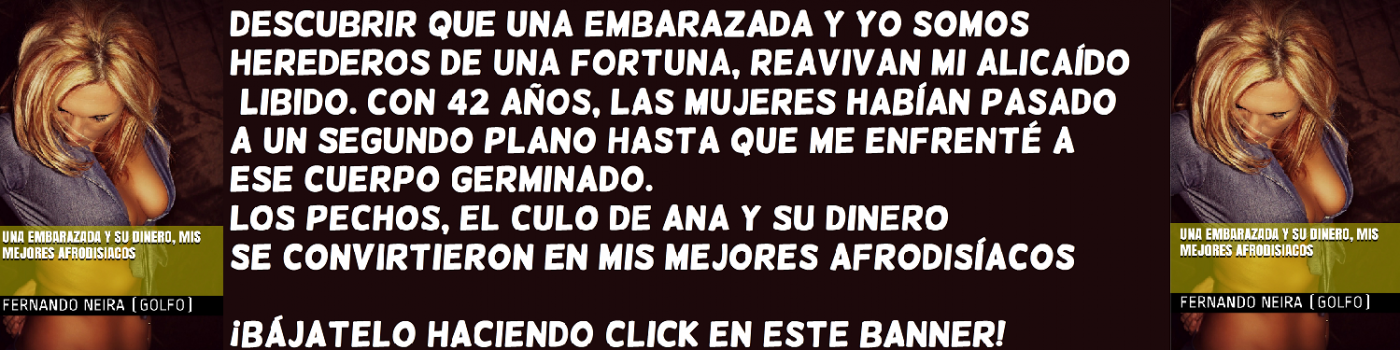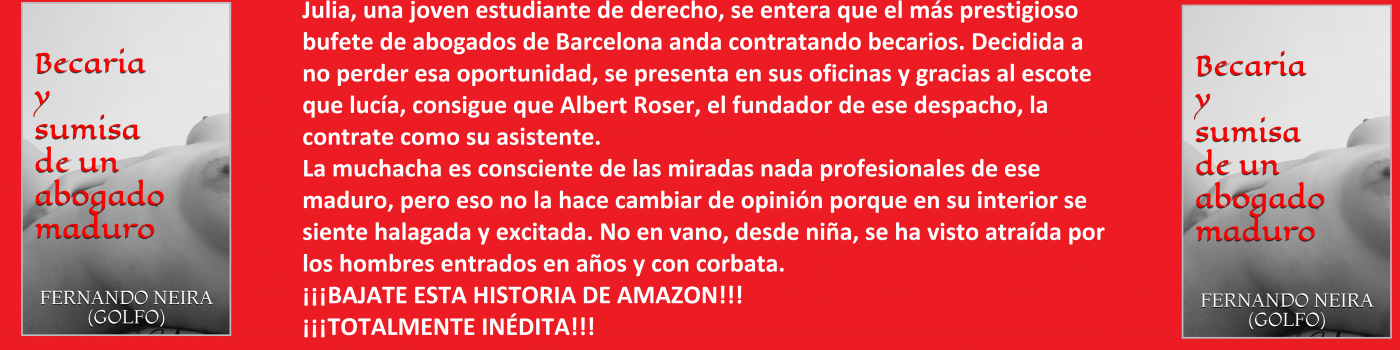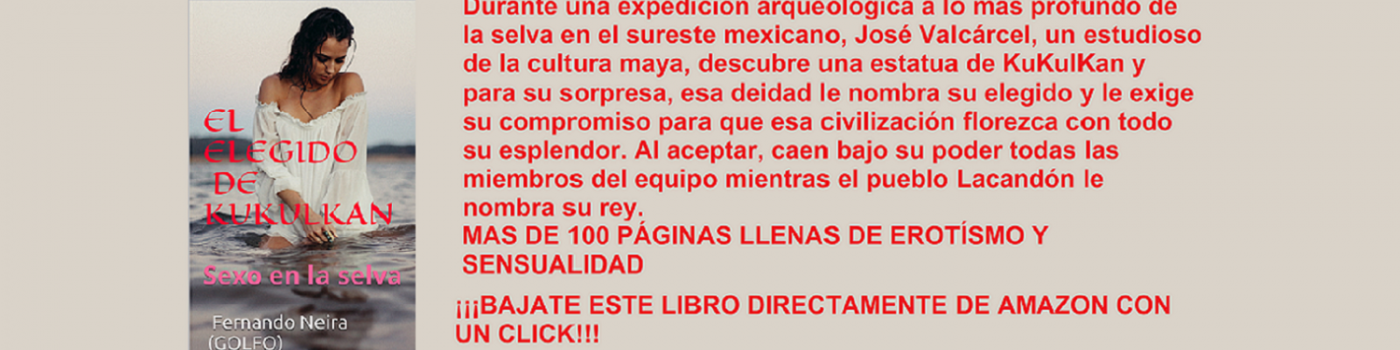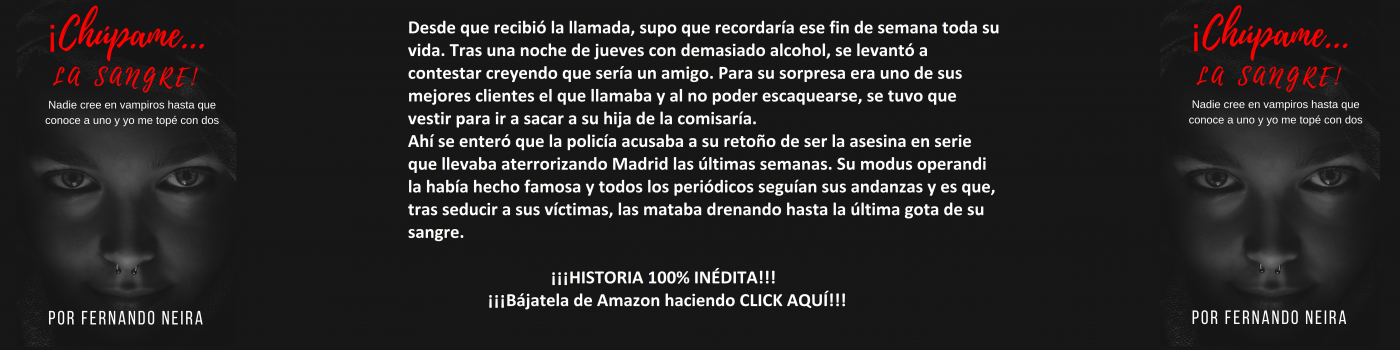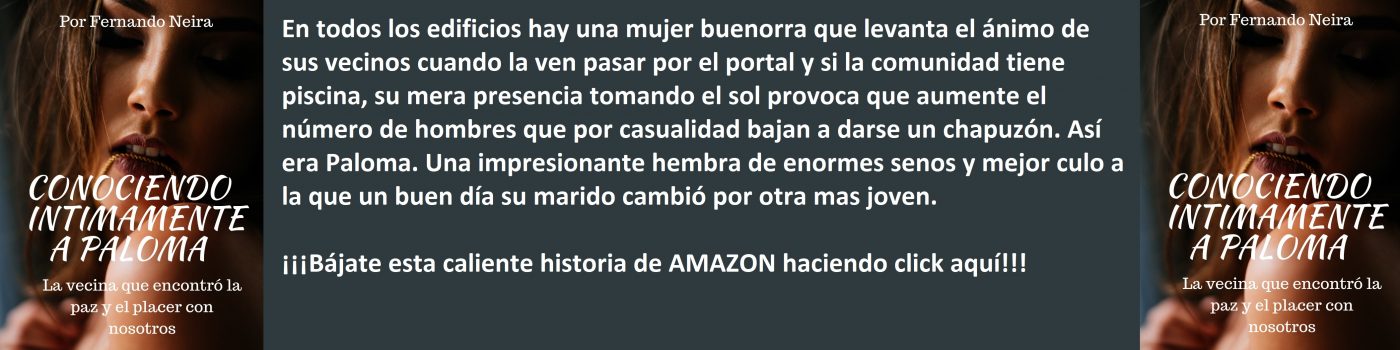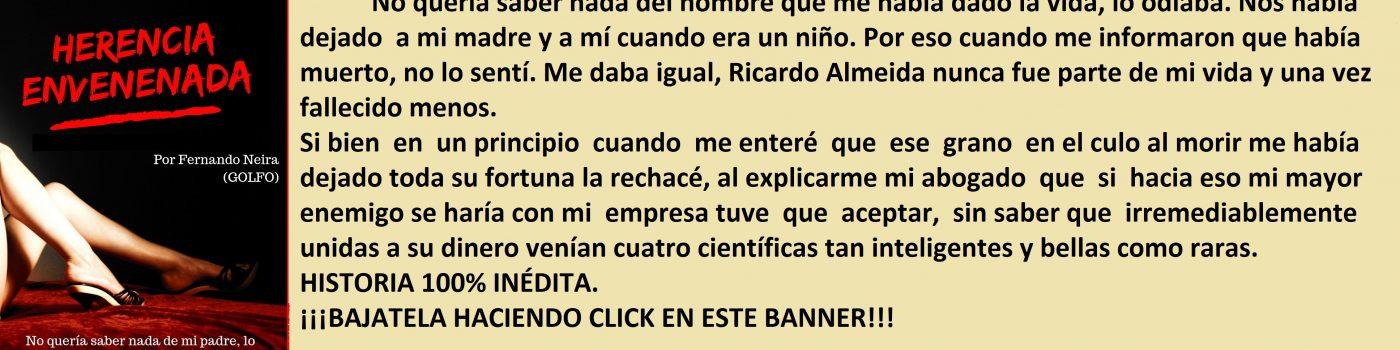Ni siquiera quisieron cobrarle a Luis por el trabajito con mi falda; lo tomaron como simplemente un favor e insistieron en que yo era una clienta “histórica” (si bien la realidad era que hacía mucho que no pisaba allí debido, como ya he explicado, a mi apremiante situación económica); aun así, Luis dejó una propina para la joven que se había encargado del trabajo y, aunque no tuve oportunidad de verla, supongo que la misma debió haber sido igual de generosa que la que le había dado a la empleada que me… masturbó (me cuesta y hasta me avergüenza decirlo de tan increíble que suena). Alcancé a ver que la entrepierna de Luis abultaba; asqueroso repugnante: se había excitado con la escena y ni siquiera parecía importarle demasiado que los demás pudiesen notarlo.
 Ya en el auto nuevamente, él me preguntó adónde era mi casa y se lo indiqué. Pensé por un momento en darle otra dirección o pedirle que directamente me dejara en algún otro lado y de esa forma evitarme a mí misma el bochorno de que mis vecinos me vieran así de escandalosa y bajando de un auto que, por cierto, no era el de Daniel. Pero para esa altura, yo ya no sabía realmente qué era mejor, si el remedio o la enfermedad, porque la alternativa de caminar varias cuadras hasta mi casa vestida de ese modo era quizás peor y si bien zafaba de que vieran el auto, yo quedaría mucho más expuesta y no me evitaría, por lo tanto, mi principal problema.
Ya en el auto nuevamente, él me preguntó adónde era mi casa y se lo indiqué. Pensé por un momento en darle otra dirección o pedirle que directamente me dejara en algún otro lado y de esa forma evitarme a mí misma el bochorno de que mis vecinos me vieran así de escandalosa y bajando de un auto que, por cierto, no era el de Daniel. Pero para esa altura, yo ya no sabía realmente qué era mejor, si el remedio o la enfermedad, porque la alternativa de caminar varias cuadras hasta mi casa vestida de ese modo era quizás peor y si bien zafaba de que vieran el auto, yo quedaría mucho más expuesta y no me evitaría, por lo tanto, mi principal problema.“Realmente disfruté mucho del espectáculo que me brindó con esa chica adentro del vestidor” – soltó, de golpe, a bocajarro y siempre mirando el camino.
No dije una palabra. Era uno de esos comentarios ante los cuales parecería que, por cortesía, había que agradecer, pero por otra parte hacerlo terminaba de hacer aún más descabellado todo lo ocurrido.
“¿Alguna vez te había masturbado una mujer?” – preguntó. Era la primera vez que me tuteaba.
“N… no, nunca…”
“¿Y cómo te sentiste al respecto?”
Claro; si algo faltaba a la humillación vivida era aquel indigno interrogatorio. No supe qué decir; no tenía palabras. Simplemente me encogí de hombros y sacudí la cabeza.
“Particularmente disfruto mucho de presenciar escenitas calientes entre chicas – continuó él, como si no importase si de mi parte había respuesta o no a sus preguntas -. Así que, bueno, sólo quería decírtelo para que estés al tanto…”
¿Estar al tanto? ¿Qué me estaba diciendo en realidad? ¿Era un aviso de lo que me esperaba?
Llegamos a mi casa. No había rastros de Daniel por suerte. Temí que se le hubiera ocurrido ir a esperarme. Había, de todos modos, algunos vecinos dando vueltas por el lugar, incluso unos niños jugando.
“Pero ahora, después de haber presenciado tan bonito espectáculo, soy yo el que necesita una ayuda…” – me dijo él de pronto y al girar mi vista hacia él descubrí que… tenía el cierre del pantalón bajo y estaba con la verga afuera: erecta y durísima, por cierto; mi sensación al salir del local quedaba confirmada.
Ahogué un gritito de espanto llevándome una mano a la boca.
“S… señor Luis, por favor, n…no… Le pido que…”
“Ah, ya entiendo… – me cortó en seco -. Su amiga del local recibió una propina y usted quiere otra, ¿verdad? Está bien, me parece justo”
Y con la misma naturalidad y facilidad que si sacara confites de una bolsita de cumpleaños, extrajo de su bolsillo un nuevo fajo de billetes y me lo arrojó sobre el regazo. Ese solo acto, el depositarlo de esa manera, era otra forma más de seguir destruyendo mi dignidad. Comencé a sollozar. ¡Dios! Yo necesitaba aquel dinero desesperadamente y, después de todo, pensándolo fríamente, era… masturbarlo y punto.
Tragué saliva. Cerrando los ojos para no mirar, me giré un poco hacia él y tomé su miembro con mi mano derecha para comenzar a masajearlo de arriba abajo. No era tan generoso como el de Hugo, pero había que decir que estaba duro como una piedra.
“No, no, no… – me interrumpió -. Con las manitos no…”
Lo miré fijamente. ¿Me estaba diciendo lo que realmente yo estaba entendiendo? Hizo gesto como de formar un aro con su boca y, ayudándose con la mano, imitó el acto de mamar. Me dejé caer sobre mi butaca, incrédula e impotente ante los hechos.
“Con la boquita, vamos… Como lo debés haber hecho con Hugo…” – me impelió burlonamente.
Mi rostro se tiñó de una angustia que me devoraba.
“S… señor Luis… ¿Me está pidiendo que… le haga una m… mamada a cambio de dinero? Eso m… me conviría en…”
“¿Una puta? – me interrumpió -. Lo siento; no quise ofenderla. Bien, entonces, si no es una puta, sólo deje el dinero y baje del auto. Ningún resentimiento…”
El dinero: el maldito dinero… Yo lo necesitaba. Pero… directamente él me estaba diciendo que si lo aceptaba y le mamaba la verga, yo era una p… puta. De algún modo me estaba haciendo acordar al jueguito a que me sometió Hugo en su oficina; él también me había dado la opción de irme y, al igual que Luis, me dio la impresión de estar todo el tiempo convencido de cuál iba a ser mi respuesta. Ignoraba yo hasta qué punto ambos eran compinches pero había muchas similitudes entre los dos aun cuando uno hiciera gala de un estilo más irónicamente caballeresco y el otro fuera bastante más guarro. A la larga, sin embargo, el juego al que jugaban era el mismo.
Ya no había más lugar para la incredulidad. Sólo sabía que tenía que bajarme rápido de ese auto y cuanto antes cumpliera con lo que me exigía, más rápido lo haría. Así que sin pensar más y haciendo de tripas corazón, volví a cerrar los ojos y zambullí mi rostro sobre su verga engulléndola de un solo bocado.
 “Mmmm… soltó él -. Finalmente es una putita, Soledad… Lo sabía: una buena puta”
“Mmmm… soltó él -. Finalmente es una putita, Soledad… Lo sabía: una buena puta” Volvía a tratarme de “usted”, pero estaba obvio que sólo lo hacía con sentido de burla. Parecía increíble que después de lo ocurrido en la entrevista de trabajo, sintiera yo que actuaba como una mujer experimentada en el tema. Lo cierto que fue los jadeos de él se fueron haciendo cada vez más potentes y audibles y, por un momento, volví a pensar en los niños que jugaban en la acera. ¡Al diablo todo! Tenía que hacerlo acabar así que tragué y tragué… una y otra vez. Y cuando mi boca fue (una vez más) invadida por el amargo líquido, ni siquiera hice amago por escupir pues ya sabía de antemano cuál sería la respuesta. Sólo tragué… y tragué…
Una vez que tan indigno acto hubo terminado abrí la puerta de mi lado como para bajarme sin siquiera despedirme ni decirle nada.
“¿No me va a dar las gracias?”” – me preguntó, siempre con su deje irónico. De hecho se seguía manteniendo en el “usted”, el cual estaba obvio que usaba para burlarse de mí.
Lo miré con el ceño fruncido.
“La traje a su casa, la llevé a arreglar su falda… – puntualizó -. ¿No me va a agradecer?”
Era realmente sádico el juego que él jugaba. Lo peor de todo era que, aun con su insolencia y su falta absoluta de caballerosidad lo sabía jugar bien, porque yo sentía por dentro un asco indecible y sólo tenía ganas de estar en mi casa lavándome la boca… pero a la vez todo me producía un muy extraño morbo.
“G… gracias, s… señor Luis, m… muchas gracias realmente”
Me apresuré a bajar antes de que él dijera algo más pues cada palabra que pronunciaba me rebajaba aún más hondo. Aun así llegó a decirme algo más en el preciso momento en que yo descendía del vehículo.
“Soledad… – me dijo -. Una cosa más… Es una buena puta: decidió por cuenta propia tragar el semen sin que nadie se lo pidiera”
Era el cerdo más sucio del mundo. Yo estaba plenamente segura que, de haberme negado yo o haber intentado escupir, él no me lo hubiera permitido… Y sin embargo, sólo para destrozar aún más mi dignidad, él lo destacaba como si hubiera sido cosa mía. Yo ya no soportaba más.
Caminé hacia la casa y no hubo vecino que no tuviera los ojos clavados sobre mí, ni siquiera los niños que, de hecho, eran los que me miraban con menos disimulo. Eché un rápido vistazo en derredor; en circunstancias normales hubiera saludado a la mayoría, pero en ese momento tan sólo me atreví a hacer un asentimiento muy ligero con la cabeza sin dirigirlo a nadie en particular. Bajé la vista y, al hacerlo, recalé en el fajo de billetes que llevaba aprisionado en mano contra mi pecho. ¡Dios, tonta de mí en no haber guardado el dinero antes! Con la conmoción y la prisa por descender del vehículo, lo había olvidado por completo. ¿Y qué pensarían de mí ahora al verme? Ese dinero en mis manos sólo podía indicar a sus ojos que yo acababa de cobrar por… algún servicio. Dicho en otra forma, que yo era la puta de quien quiera que fuese el que manejaba el auto. Y por otra parte, ¿habrían escuchado los jadeos de Luis cuando yo le estaba mamando? Difícil era creer que no lo hubieran hecho y si habían sospechado algo, el dinero contra mi pecho sólo podía servirles como confirmación… Sintiéndome el más bajo trasto del mundo, entré en mi casa… Junto al vano de la puerta encontré un sobre: un reclamo por el alquiler atrasado. Una involuntaria sonrisa se me dibujó en el rostro mientras cerraba mi puño aun con más fuerza en torno al dinero que llevaba en mano.
Esa noche Daniel vino a verme; por suerte tuve el suficiente tiempo como para lavarme bien dientes y boca, además de asear todo mi cuerpo porque me sentía terriblemente sucia y llena de olores. Me invadía la fuerte paranoia de que él iba a darse cuenta con muy poco de las cosas que yo había hecho en mi primer día laboral (paradójicamente nada de lo ocurrido había sucedido en el trabajo propiamente dicho). Escondí mi falda, obviamente, pero sólo era un detalle inútil que dilataba lo que, de todos modos, era inevitable: en algún momento iba a verla; al otro día, seguramente. Fuera de ello intenté, lo más que pude, fingir que todo estaba bien pero, claro, distaba de ser fácil. El propio Daniel me encontró rara pero, por suerte y sin que yo necesitara poner excusas, él mismo insistió en que, siendo mi primer día de trabajo, yo debía estar muy cansada…
En efecto y tal como había previsto, una pequeña tormenta estalló al otro día cuando Daniel me llevó al trabajo. Raramente él me cuestionaba algo pero esa mañana el largo de mi falda dio lugar a una escena de celos.
“Pero… era bastante más larga por lo que recuerdo… – me decía mientras conducía en dirección a la fábrica -. ¿Qué le pasó?”
“Se me encogió con el lavado” – respondí, tratando de sonar segura.
“¿Así? De un día para el otro? ¿Y no tenías otra?”
“Ay Dani… – me acerqué y le propiné un beso en la mejilla -. No seas celoso. Hoy en día es algo normal…”
“¡No estoy celoso! – mintió él -. Y… ¿normal? Yo no veo que el resto de las empleadas de esa fábrica vayan vestidas así al entrar…”
Tuve que callar y no decir nada más, en parte por no tener respuestas. Lo peor de todo era que tenía razón en eso: yo no había visto a ninguna de las otras chicas lucir una falda tan corta como la mía. Más aún, al llegar a la fábrica me llamó la atención otro detalle: justo la vi llegar a Floriana y… llevaba pantalones. Al rato, otra de las chicas también se apareció en pantalones. No sólo parecía que las faldas cortas no eran obligatorias en absoluto allí sino que incluso las faldas parecían no serlo; ¿por qué sí eran obligatorias para mí? Lo cierto fue que el hecho le sirvió a Daniel para insistir en su postura:
“¿Ves? – gesticulaba desencajado -. Mirá cómo viene a trabajar Flori…”
 Opté por lo mejor en ese caso; le propiné un largo y profundo beso en la boca en señal de despedida. Eso lo apaciguó un poco, pero empezaba a quedarme claro que se me iba a hacer muy difícil mantenerlo sosegado siempre…A pesar de que me bajé del auto con la mejor sonrisa que fui capaz de lograr, por dentro me estaba preguntando si no sería ya hora de tomar el toro por las astas y renunciar a aquel trabajo que, de seguro, me traería más problemas que soluciones. Mientras cavilaba acerca de esto y caminaba hacia la puerta, los operarios de planta que estaban entrando por el portón me clavaban unos ojos terriblemente lascivos; supongo que Daniel lo notó desde el auto y, de ser así, su furia debió aumentar.
Opté por lo mejor en ese caso; le propiné un largo y profundo beso en la boca en señal de despedida. Eso lo apaciguó un poco, pero empezaba a quedarme claro que se me iba a hacer muy difícil mantenerlo sosegado siempre…A pesar de que me bajé del auto con la mejor sonrisa que fui capaz de lograr, por dentro me estaba preguntando si no sería ya hora de tomar el toro por las astas y renunciar a aquel trabajo que, de seguro, me traería más problemas que soluciones. Mientras cavilaba acerca de esto y caminaba hacia la puerta, los operarios de planta que estaban entrando por el portón me clavaban unos ojos terriblemente lascivos; supongo que Daniel lo notó desde el auto y, de ser así, su furia debió aumentar.A pesar de todo me comencé a sentir cómoda con mi trabajo, por lo menos con la parte de él que se podía decir que era legal. Afortunadamente me llevo bastante bien con temas informáticos y contables y ya para el segundo día podía decir que había alcanzado la eficacia que tal vez a otras chicas les costaría semanas alcanzar. En un momento pasó Hugo frente a los escritorios y ése sí que fue un momento verdaderamente incómodo; me saludó amablemente, pero a la vez me dirigió una mirada insinuante y procaz que me obligó a hacerme la distraída y volver mi atención al monitor. En cambio, no vi a Luis ni tampoco, por suerte, al hijo de Hugo.
Floriana me alentó a que comenzara a contestar el teléfono y así lo hice, ahora que ya estaba más ducha con los temas de escritorio. Ella me insistió en que teníamos una comisión sobre las ventas, detalle que yo nunca supe o bien había olvidado, lo cual no era de extrañar con todo lo que me había tocado vivir desde el primer día en que puse mi pie en esa fábrica.
Puede decirse que los tres primeros clientes a los que atendí entraban dentro de lo normal y esperable; básicamente consultaron presupuestos aunque uno de ellos pareció muy interesado en concretar operación, razón por la cual le remarqué bien cuál era mi nombre y le insistí en que pidiera hablar conmigo en la próxima oportunidad en que llamase. Ya empezaba yo a ver cómo era la cosa y cómo funcionaba la competencia interna entre las empleadas: había que vender, así que a eso me dedicaría y trataría de dejar en algún rincón las traumáticas experiencias vividas en las oficinas o fuera de la fábrica en sí.
Pero con el cuarto cliente la cosa fue distinta. Era de Corrientes y, si bien mostró interés desde el principio en encargarnos las cortinas de su empresa y la mecanización completa de las mismas, también hay que decir que mostró un particular interés en mí.
“Su voz es hermosa, muy cautivante…” – me decía.
Me incomodé. Rápidamente recordé el simulacro de conversación telefónica que Hugo me había hecho hacer en su oficina durante la entrevista de trabajo y caí en la cuenta de que, después de todo, en aquel punto no se me había mentido más allá de que Di Leo hubiera utilizado la situación en su provecho. Me vino a la cabeza aquello que me dijo acerca de utilizar mis principales armas de seducción que, en ese momento, pasaban a ser la voz, las palabras y, por supuesto, el tono con que hablaba.
“Muchas gracias, señor Inchausti – respondí, haciendo lo posible por no tartamudear ni trabarme al hablar -. Es usted muy galante…”
“¿Qué edad tiene, si se puede saber? ¿Y su nombre es…?”
Tragué saliva. No debía perder la seguridad. Tenía que conseguir la venta.
“Veintiséis, señor Inchausti…”
“Mmm, hermosa edad. Yo tengo cuarenta y seis pero estoy en muy buen estado, je…”
“Lo imagino, señor Inchausti, su voz suena muy juvenil…” – revoleé los ojos al decir esto; parte del trabajo consistía en mentir y lo estaba haciendo.
“Ja, muchísimas gracias. Verá, señorita Moreitz…”
“Soledad, por favor…”
“Ah, eeh, bien… Soledad entonces. Estoy muy interesado en contratarlos a ustedes pero me gustaría tratar específicamente con usted…”
“No hay problema, señor Inchausti; cuando llame, sólo pregunte por Soledad…”
“Claro, claro, pero yo pensaba… ¿No podría dejarme un número de celular suyo para estar en contacto?”
Aquello sí que era una estocada. No podía permitir tal invasión a mi privacidad. ¿Qué ocurriría si me llamara estando Daniel presente? ¿O si me dejaba algún mensaje y Daniel lo leía?
“No, señor Inchausti… c… créame que lo siento… – contra mi voluntad comencé a tartamudear -, p… pero no, no doy mi número particular para asuntos de la empresa…”
Súbitamente sentí un golpe en la rodilla, como un latigazo. Era Floriana que acababa de golpearme con una lapicera.
“¡Dáselo, boluda! – me decía de manera casi imperativa pero a la vez tratando de mantener bajo el tono de su voz -. ¡Es un pez gordo! No dejes escapar esa venta…”

Me quedé un momento en silencio mirando a mi amiga. Del otro lado de la línea el cliente sólo me insistía en la conveniencia de que estuviéramos comunicados con nuestros celulares privados. Floriana asentía marcadamente con la cabeza a la vez que abría grandes los ojos, alentándome a que accediera al pedido. Me armé de valor y decidí, por una vez, mostrar algo de dignidad:
“No, señor Inchausti, lo siento. Le repito que no doy mi número de celular para esto. Sepa disculpar”
A pesar de todo, el cliente no lo tomó mal. Por el contrario, se despidió con toda cortesía prometiendo volver a comunicarse y de hecho me mandó… ¡un beso!; y, peor aún, me sorprendí a mí misma diciendo “otro”. Cuando corté la comunicación, Floriana no me dijo nada pero me miraba con los ojos inyectados en rabia más allá de que, claro, era la rabia amistosa de quien pretendía ayudarme y consideraba que yo dificultaba las cosas. De cualquier modo no volví a tener noticias de Inchausti, al menos por unos días. Ya habrá tiempo de hablar de él…
Un par de veces durante la tarde tuve que ir a llevar unos papeles a la oficina de Hugo; por fortuna en ambas oportunidades se encontraba allí Estela aunque, en realidad y de acuerdo a los antecedentes, no era eso demasiada garantía de que él no fuera a avanzarme. Más allá de eso, sin embargo, lo noté muy preocupado y hasta algo alterado por algo que no llegué a entender y, de hecho, casi podría decirse que me ignoró. Mejor: quizás, me dije, sólo había sido aquella primera entrevista. Aun abrigaba la ilusa esperanza de que las cosas fueran a ser distintas ahora que yo era empleada efectiva de la empresa, al menos por parte de él. De ser así, tendría que evitar lo más posible a Luis quien, después de todo, no era mi jefe en términos legales: no tenía por qué ir tan seguido a su oficina como sí a la de Hugo.
Lo chocante ocurrió al regresar a mi escritorio luego de mi segunda visita a Di Leo. Cuando pasé junto al escritorio de Evelyn (por cierto una de las que venía mostrando más hostilidad hacia mí desde el primer momento) escuché que ésta conversaba con Rocío, la chica del escritorio contiguo. Y me dio la impresión de que lo hacían en tono de voz deliberadamente alto a los efectos de que yo oyera a la pasada. Si eso buscaban, lo consiguieron.
“Y sí… – decía Evelyn -. Ya viste cómo es eso siempre. Putitas que se aparecen con la falda bien corta para calentar pijas y que no tienen problema en chuparle la verga al jefe aun sin que él se lo pida…”
Rocío, por su parte, no decía nada, pero sonreía y asentía. Me detuve en el lugar. Evelyn debió notar mi inmovilidad o que algo raro ocurría porque desvió la vista de su amiga y la giró hacia mí. Su rostro, enmarcado en una larga cabellera rojiza y con ojos penetrantes de un azul casi de agua, se sonrió.
“¿Perdón?” – dije, frunciendo el ceño.
Evelyn sacudió la cabeza como fingiendo no entender.
“¿Perdón qué…?”
“¿De quién hablaban?” – inquirí con total seriedad.
Evelyn soltó una risita que, por cierto, me cayó por demás desagradable. Volvió la vista hacia su amiga y luego otra vez hacia mí.
“¿Es asunto tuyo?” – repreguntó, encogiéndose de hombros y con tono desafiante.
“Me dio la impresión de que hablaban de mí… Y entonces, sí, es asunto mío”
Otra vez la risita chocante.
“Ja, estás un poco paranoica, querida. Pará la moto; no sos el centro del mundo. Y en todo caso si te sentís tocada o te hacés cargo, no es mi problema…”
“No te hagas la estúpida” – repliqué, cada vez más enérgica.
Su rostro se transformó; la sonrisa le desapareció. Poniéndose de pie se envaró frente a mí y colocó las manos a la cintura. Una vez más la actitud era desafiante. Puso su cara prácticamente contra la mía.
“Sería bueno para vos que te bajaras del caballo y moderaras el tonito, trepadora – me dijo, exultante -. Después de todo sos nueva en la empresa y no tenés ningún derecho de hablarnos de ese modo a quienes llevamos mucho tiempo aquí adentro. No te hagas la cocorita entonces y me encantaría saber si te hacés respetar del mismo modo tanto cuando estás dentro de la oficina de Hugo o la de Luis…”
Crispé el puño. Estaba a punto de golpearla. Iba a hacerlo, de hecho, cuando Floriana intervino y las otras empleadas se le sumaron.
“¡Chicas! ¡Chicas! – decía Floriana buscando imponerse en medio de la reyerta -. ¡Estamos compartiendo un mismo ámbito de trabajo! ¡Llevémonos bien!”
Ni Evelyn ni yo quedamos, por cierto, muy convencidas, pero ambas, a regañadientes, volvimos a nuestras tareas. En distintos momentos de la tarde ella retomó la conversación que mantenía con Rocío y, varias veces, me dio la impresión de que hablaban de mí y reían. Opté por concentrarme en mi trabajo; después de todo para eso era que me pagaban y lo más posible era que Evelyn me estuviera buscando, así que no iba a darle el gusto. En efecto, me enteré por Floriana de que eran muy amigas con la chica que antes ocupaba mi puesto. Podía entender su enojo pero nada justificaba que me tratase de ese modo.
Cuando ya estaba terminando el turno Estela se acercó a mi escritorio para decirme que pasara por la oficina de Hugo antes de irme. Noté cómo, apenas oyeron eso, Evelyn y Rocío intercambiaron una mirada cómplice y un recíproco gesto de asentimiento con la cabeza. Decidí ignorarlas, no obstante; o, mejor aun: si querían guerra, la iban a tener. Y si tanto me odiaban, pues que reventaran de odio. Cuando, minutos antes de la chicharra de salida, me dirigí hacia la oficina de Hugo, caminé contoneándome de un modo que hasta era extraño en mí. Viéndolo hoy a la distancia, no fue la mejor actitud de mi parte ya que eso podía significar granjearme incluso la antipatía de las otras chicas que me habían recibido de lo más bien y que me habían aceptado como una más entre ellas; pero, claro, en ese momento sólo quería hacer hervir de rabia a esas dos y no lo pensé. De cualquier modo y más allá de mis intentos por parecer en ese momento una femme fatale, lo cierto fue que a medida que me iba acercando a la puerta de Hugo, me volvieron a asaltar los miedos y las incertidumbres; la felina seguridad de hacía un momento se había ido tan rápido de mí como había llegado. ¿Qué querría Hugo de mí?
Golpeé con los nudillos a la puerta y al instante apareció el sonriente rostro de Estela.
“Ah, Sole… – me dijo y luego miró hacia el interior de la oficina -. ¡Soledad ya está aquí, Hugo! -; después se giró hacia mí nuevamente -. Ya te atiende, mi vida – y, acto seguido, se marchó, dejando la puerta apenas entreabierta con sólo una rendija de luz que nada permitía ver.

Aguardé un par de minutos totalmente tensa, nerviosa, hasta que escuché la voz de Hugo proveniente de la oficina.
“Pase, Soledad, adelante”
Apoyando las puntas de mis dedos extendidos, empujé con temor la puerta y, una vez que la hube abierto por completo, el espectáculo con que me encontré casi me hizo caer de espaldas. Me llevé una mano a la boca y ahogué un grito que conjugaba a la vez sorpresa, espanto y repulsión.
Hugo estaba apoyado con el vientre sobre su escritorio y tenía bajos tanto los pantalones como el calzoncillo, lo cual significaba que me mostraba lisa y llanamente su culo, gordo y deforme. Me giré sobre los talones con intención de marcharme.
“P… perdón, señor Di Leo… – me disculpé, ruborizada -. Creí entender que…”
“Entendió bien – señaló él girando levemente la cabeza por encima de su hombro para mirar hacia mi posición -. Le dije que pasara. Eso sí: cierre la puerta, por favor”
Mi incredulidad estaba recibiendo una nueva bofetada y un nuevo signo de interrogación se abría para mí. Despaciosamente y muerta de miedo, cerré la puerta… y quedé dentro de la oficina con él mostrándome su poco agradable culo. Me giré.
“Tuve un día muy agotador, Soledad – me explicó Di Leo -. Y estoy muy estresado. Pero hay algo que me relaja, ¿sabe?”
Sacudí la cabeza sin entender.
“Hay quienes se relajan con un masaje – continuó -, pero en mi caso lo que me deja como nuevo es una buena lamida de culo”
Abrí grandes los ojos, el labio inferior se me cayó y hasta retrocedí un paso apoyando mis espaldas contra la puerta.
“¿P… perdón, señor Di Leo?”
“Como lo oye, Soledad. Y, de hecho, ¿no es lo que siempre dicen que hacen las empleadas de oficina? ¿Lamer culos de jefes? Jaja, al menos démosles fundamento a quienes lo dicen”
Me llevé una mano al rostro y me lo estrujé como si fuera un trapo; después de todo, era exactamente así como me sentía. Mi ya muy golpeada incredulidad seguía encontrándose, a cada paso, con un reto nuevo. En ese momento sonó la chicharra de salida; momentáneamente lo vi como un alivio e, incluso, como una posible vía de escape y, de hecho, amagué tomar el pomo de la puerta; lo siguiente era disculparme y marcharme. Él, sin embargo, me detuvo:
“Sólo le tomará un momento, Soledad… Y su novio la va a esperar”
Nuevamente la urgencia que me invadía era la de salir de allí lo antes posible. Y si lo hacía así nomás y sin acceder a su insólito y depravado pedido lo más posible era que ya no tuviera trabajo. La forma, por lo tanto y por mucho que a mi estómago le pesase, era hacer lo que me pedía y terminar lo antes posible. Basta de pensar. Aunque se me revolvían las vísceras, avancé un par de pasos, clavé una rodilla en el piso y me dediqué a recorrer con mi lengua cada centímetro de sus pomposas nalgas.
“Mmmmm… – dijo él, como invadido por una sensación de placentero éxtasis –; lo hace muy bien, señorita Moreitz. ¿De verdad nunca lo hizo? ¿En su anterior trabajo¿ ¿O en otro?”
Contesté con una negación de cabeza que él no podía ver y con una interjección que sí debió escuchar mientras mi lengua seguía dedicada afanosamente a la tarea de recorrerle todo el culo y mi cabeza estaba puesta en terminar de una maldita vez con todo aquello.
“Mmm, eso sí que relaja – decía él -. ¿Sabe lo que me gusta mucho, Soledad?”
¿Algo más?, pensé para mis adentros. ¿No era suficiente ya de depravadas ocurrencias? Parecía ser que no. Apoyando sus manos en ambas nalgas las separó de tal forma de dejar bien expuestas tanto su zanja como su orificio. Espectáculo de lo más repulsivo, por cierto.
“Recórrame la zanja – me dijo sin el más mínimo prurito -. Hágalo: me relaja mucho”
¡Dios! Yo sólo pensaba en terminar con todo aquello pero, por otra parte… lo que me pedía era de lo más repelente. Conteniendo mis arcadas tuve que llevar mi lengua donde él me pedía y recorrer toda la zanja una y otra vez en ambos sentidos.
“Mmm, así, Soledad, así, de arriba abajo… Mmm… así: y ahora de abajo arriba. Mmmm…”
Noté que él daba un respingo cada vez que mi lengua, en su recorrido ascendente o descendente, se topaba con su orificio. Yo, como un gesto reflejo, tendía a meterla un poco entre los labios cada vez que pasaba por allí pero él, por el contrario, parecía disfrutarlo muchísimo. Y rápidamente me lo hizo saber:
“Meta su lengüita ahí, Soledad – me ordenó -: bien adentro, sin miedo… Así, así…”
Asco. Asco. El más profundo asco. Y sin embargo mi lengua avanzaba inexorablemente por entre sus plexos a la vez que yo hacía esfuerzos sobrehumanos por contener mis ganas de vomitar. El movimiento lo enloqueció y lanzó una especie de jadeo largo y prolongado que, en determinado momento, se convirtió en alarido.
“Mueva, sí, mueva su lengüita ahí adentro, Soledad… ¡Aaay! ¡Hmm! ¡Así, así, siga así!”
Haciendo caso de sus degradantes órdenes yo jugueteaba con mi lengua dentro de su orificio llevándola a derecha e izquierda, arriba y abajo, trazando círculos, haciendo todos los movimientos que fueran posibles allí adentro. Él estaba terriblemente excitado. En un momento cruzó una de sus manos por detrás de su espalda y me tomó por los cabellos: empujó mi cabeza haciendo que mi lengua fuera aun más adentro; luego jaló hacia afuera para volver a empujar y así sucesivamente. Literalmente, me estaba haciendo cogerlo con mi lengua. Qué asquerosidad. Yo temía vomitar de un momento a otro y ya estaba a punto de hacerlo cuando, por alguna razón, jaló de mis cabellos llevando mi cabeza hacia atrás nuevamente pero con mucha más fuerza que lo que lo venía haciendo hasta entonces, al punto que me arrancó un grito de dolor de la garganta. Pero lo bueno, más allá de eso, era que mi lengua volvía a estar fuera de su culo.
“Ya… es suficiente, señorita Moreitz” – dijo él, con la voz algo entrecortada por su agitada y jadeante respiración.
Me alegré de oír aquello aunque, por otra parte, un escozor me recorrió de la cabeza a los pies al tratar de imaginar qué vendría a continuación. Él estaba muy excitado, sí. ¿Y bien? ¿Cómo pensaba satisfacerse? Comencé a temblar como una hoja; sus siguientes palabras, sin embargo, esfumaron mi temor:
“Ya puede irse, señorita Moreitz – me dijo -. Su novio la debe estar esperando”
Realmente me sorprendió el giro. Sin vacilar en lo más mínimo me incorporé y me apresté a irme. En efecto y casi como corolario a sus palabras, noté que había en mi celular un mensaje de texto de Daniel al cual yo ni siquiera había oído entrar, tapado el sonido probablemente por los lobunos jadeos de Di Leo. Pensé por un momento en contestarlo pero no, lo mejor era salir rápidamente de allí y, de todas formas, vería a Daniel en el auto en apenas instantes.
 Al momento en que me retiraba noté que Hugo, sin siquiera amagar a subirse el pantalón, se giraba y se dejaba caer pesadamente sobre la silla giratoria haciéndola crujir. Pero lo peor de todo fue que tomó su erecta verga y comenzó a masturbarse. ¡Dios! Ahora o nunca: tenía que salir urgentemente de allí. Mis labios pronunciaron un apenas audible “Hasta mañana, señor Di Leo” y salí de la oficina cerrando la puerta al hacerlo, creo que por pudicia ajena: me costaba realmente creer que aquel gordo desagradable se estuviera masturbando en su propia oficina y ni siquiera tuviera el recaudo de pedirme que cerrara la puerta. Me alejé de allí casi a la carrera.
Al momento en que me retiraba noté que Hugo, sin siquiera amagar a subirse el pantalón, se giraba y se dejaba caer pesadamente sobre la silla giratoria haciéndola crujir. Pero lo peor de todo fue que tomó su erecta verga y comenzó a masturbarse. ¡Dios! Ahora o nunca: tenía que salir urgentemente de allí. Mis labios pronunciaron un apenas audible “Hasta mañana, señor Di Leo” y salí de la oficina cerrando la puerta al hacerlo, creo que por pudicia ajena: me costaba realmente creer que aquel gordo desagradable se estuviera masturbando en su propia oficina y ni siquiera tuviera el recaudo de pedirme que cerrara la puerta. Me alejé de allí casi a la carrera.Una vez en el auto besé a Daniel y, de inmediato, sentí vergüenza y asco de mí misma. En mi prisa por abandonar la fábrica lo antes posible luego de tan terrible experiencia, no había, ni siquiera, pasado por el toilette para asearme la boca. Y acababa de dar a Daniel un beso. Sólo rogué que él no percibiera el asqueroso gusto del trasero de Hugo: yo, claro, lo percibía…
“¿Qué te pasó que te demoraste? – me preguntó sin notar, aparentemente, nada extraño en el sabor del beso -. ¿Qué te quedaste haciendo? ¿Lamiéndole el culo a tu jefe?”
Me puse de todos colores. Mis ojos se abrieron grandes y quedé totalmente muda; imposible articular palabra alguna por más que quisiese hacerlo. Lo miré fijamente y estoy segura que mi mirada rezumaba sólo terror.
“Chiste, boluda” – dijo él sonriendo y giró la llave para poner en marcha el auto.
CONTINUARÁ
Para contactar con la autora: