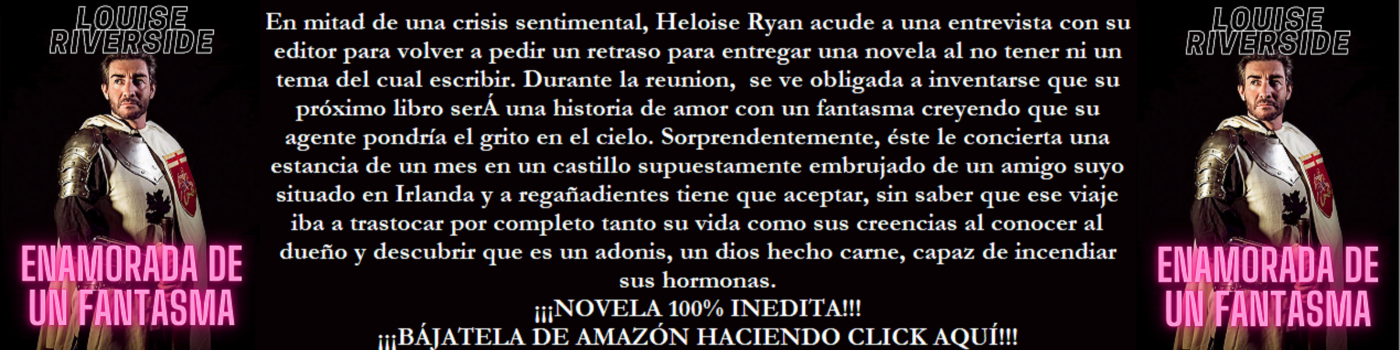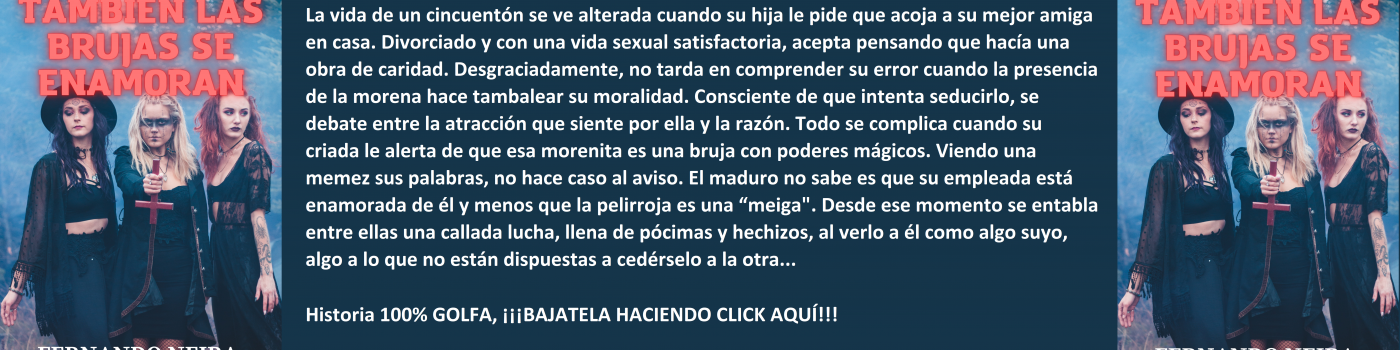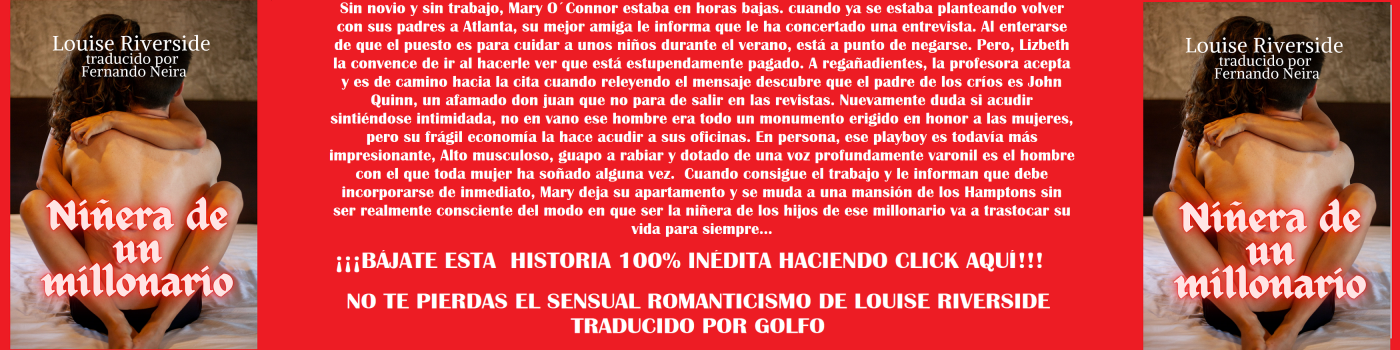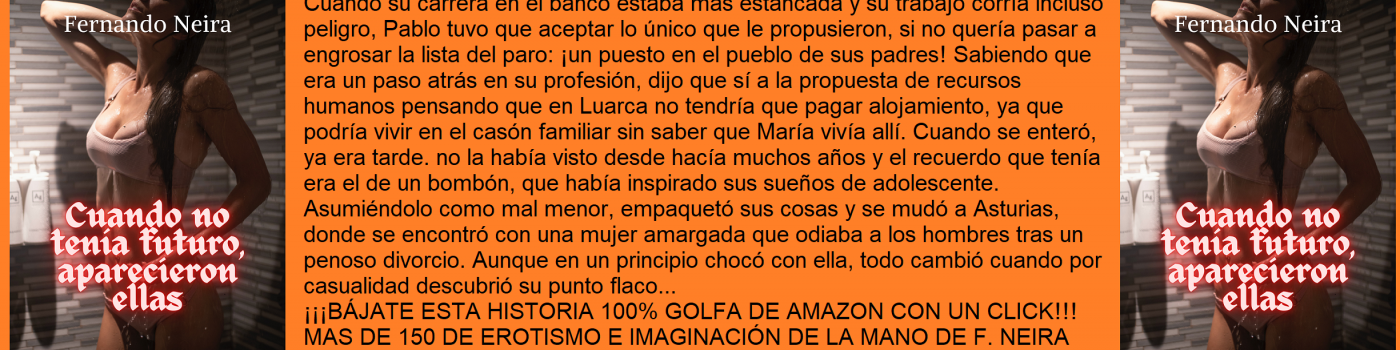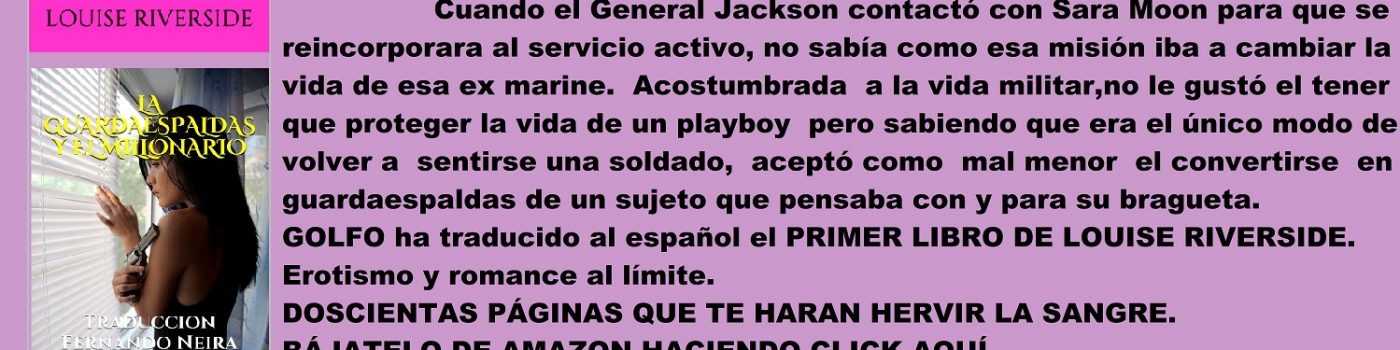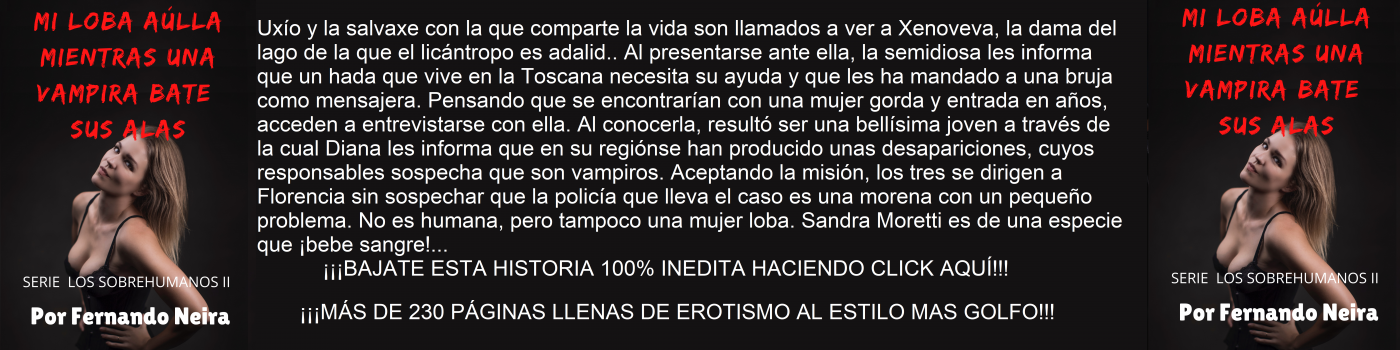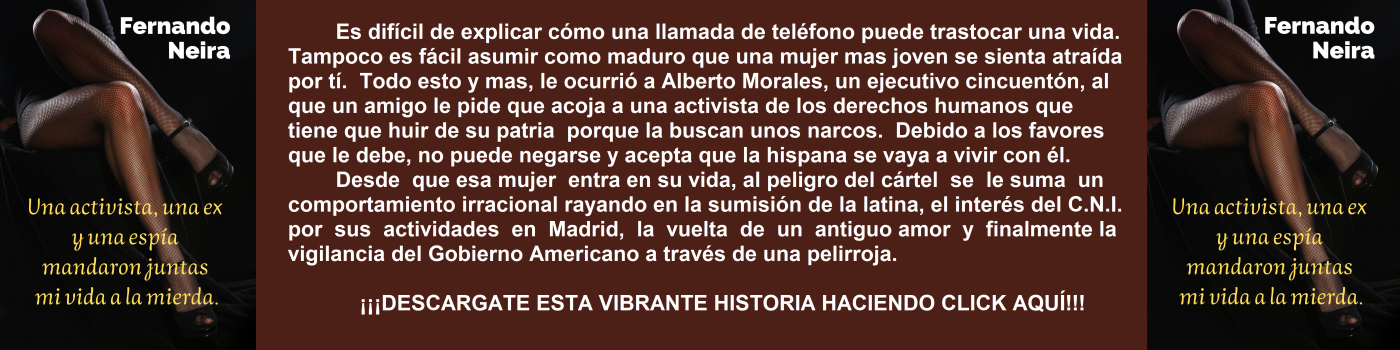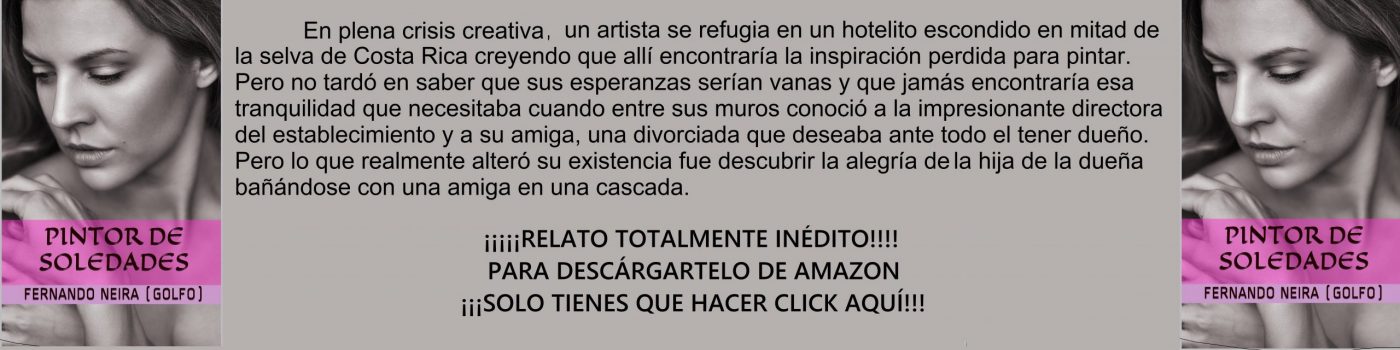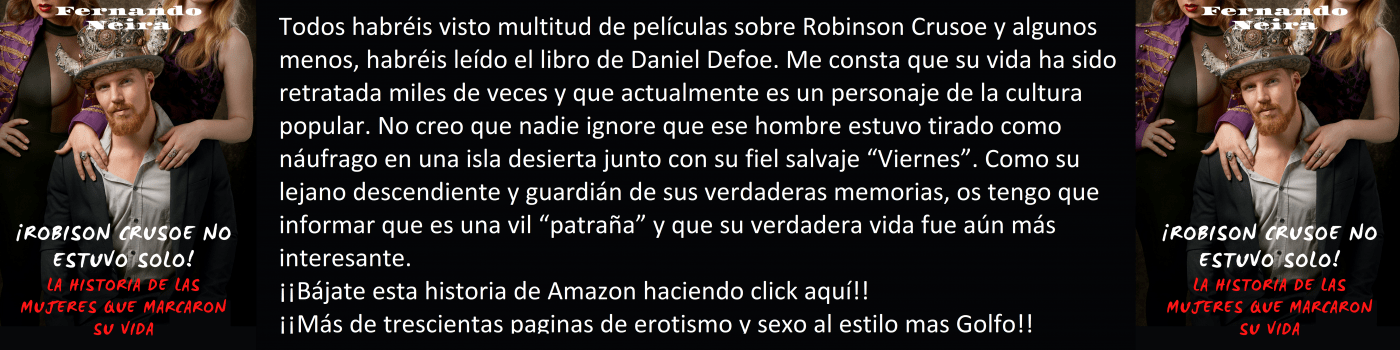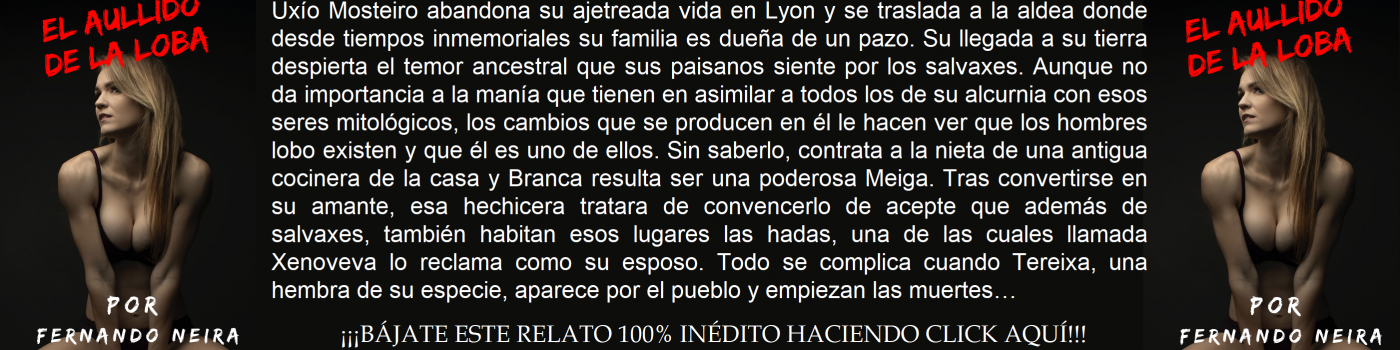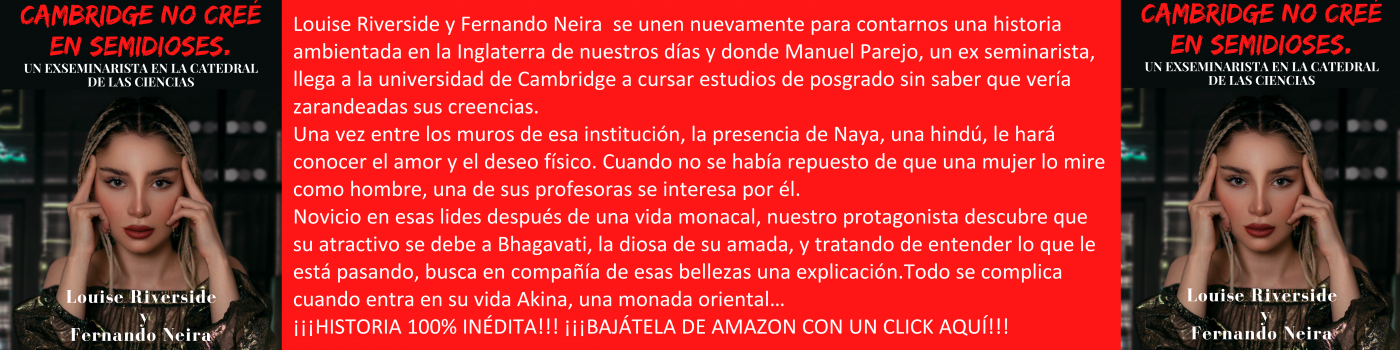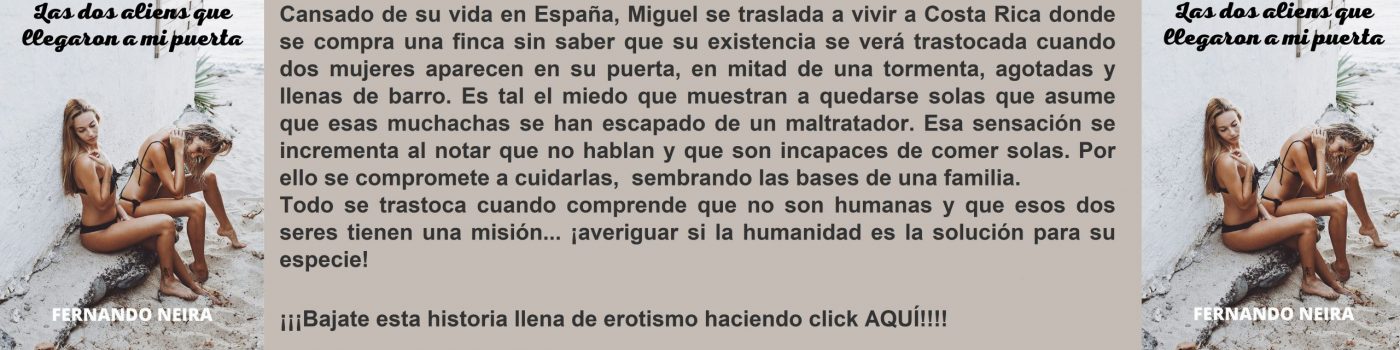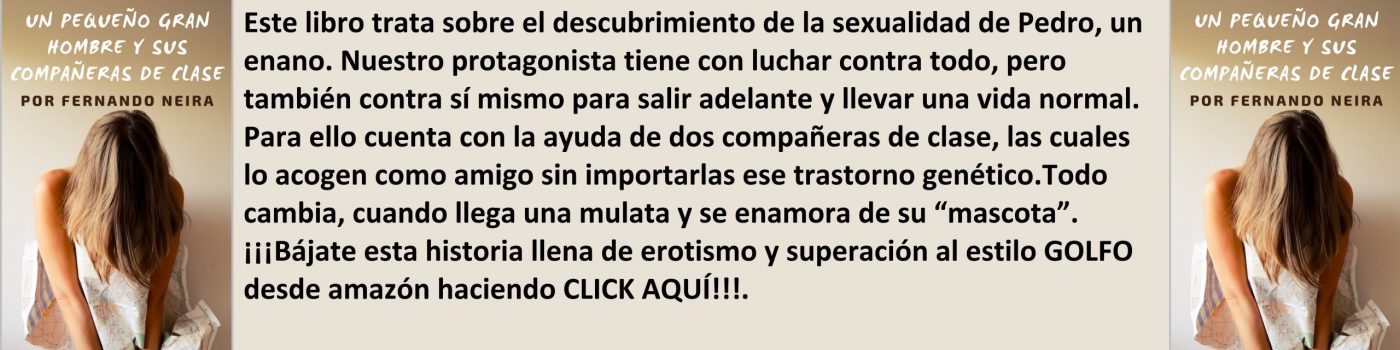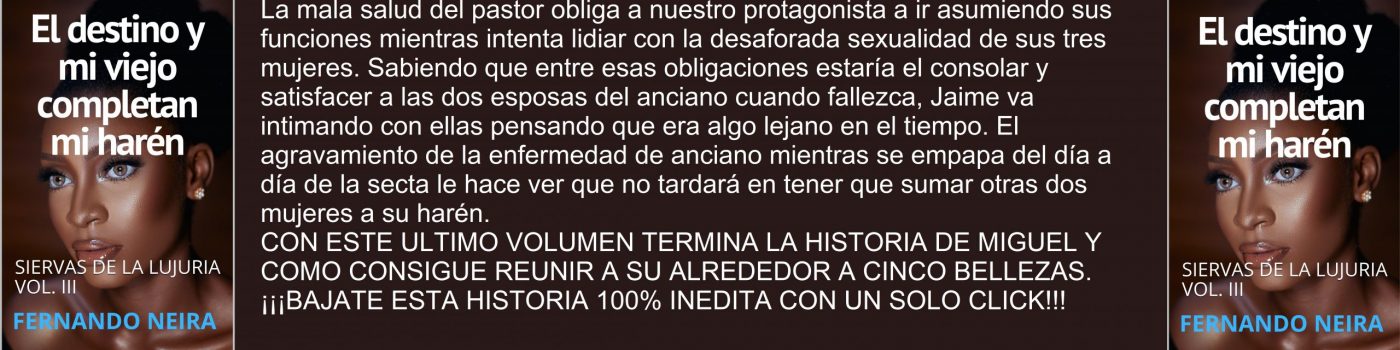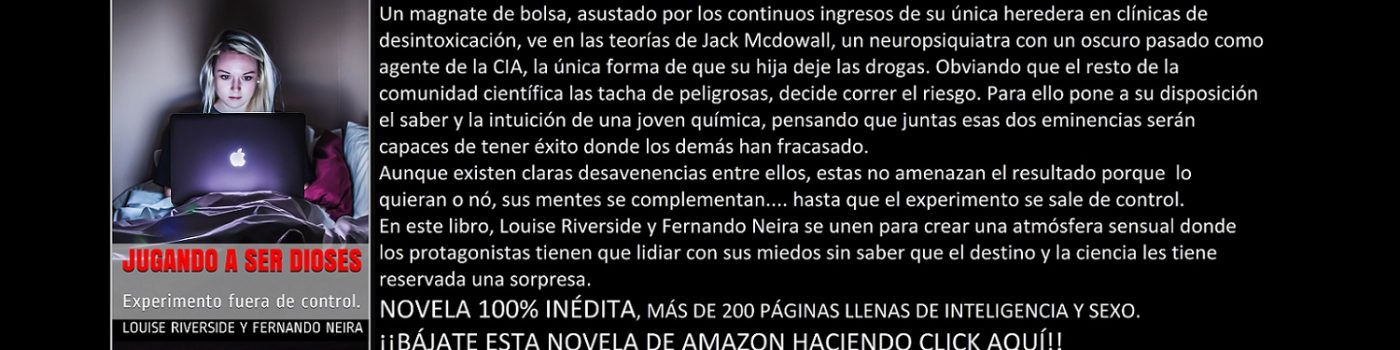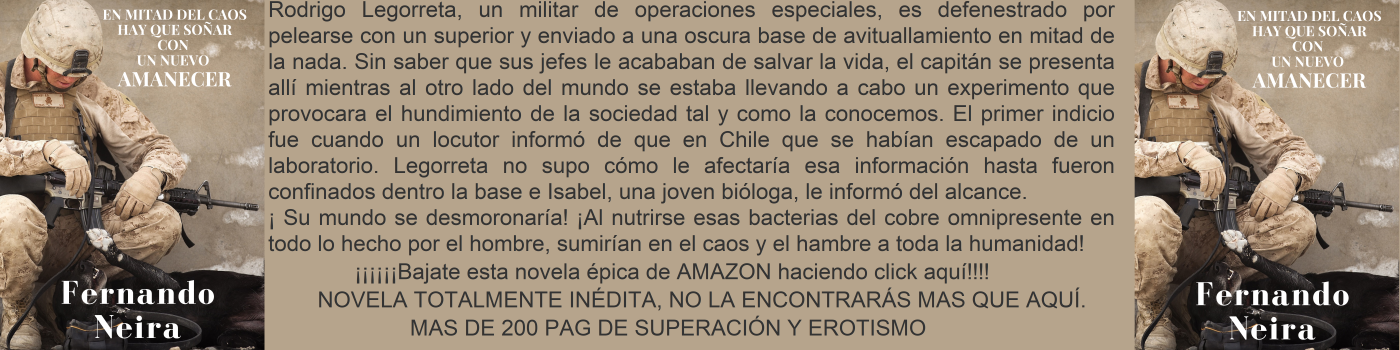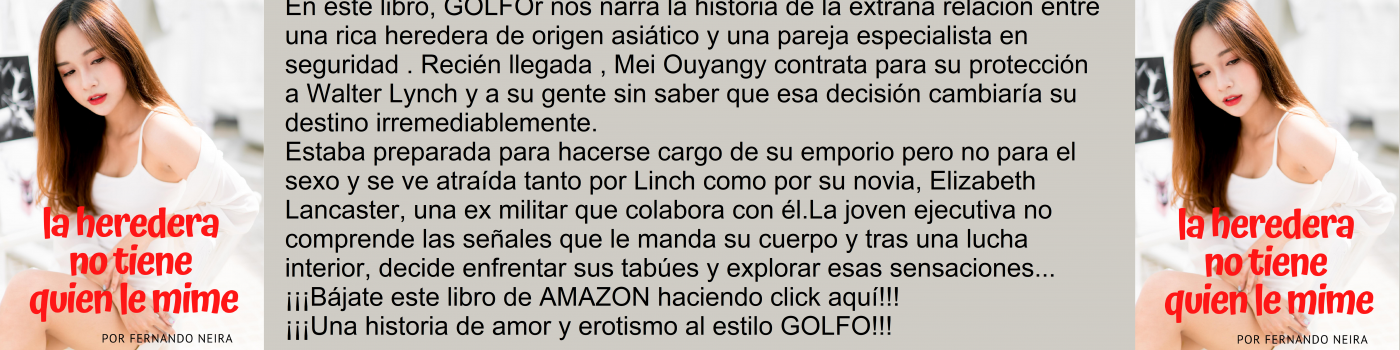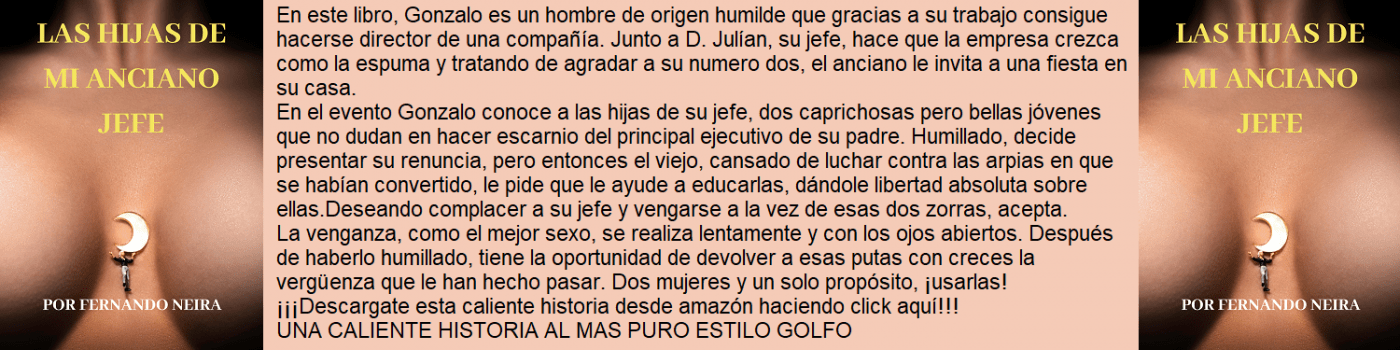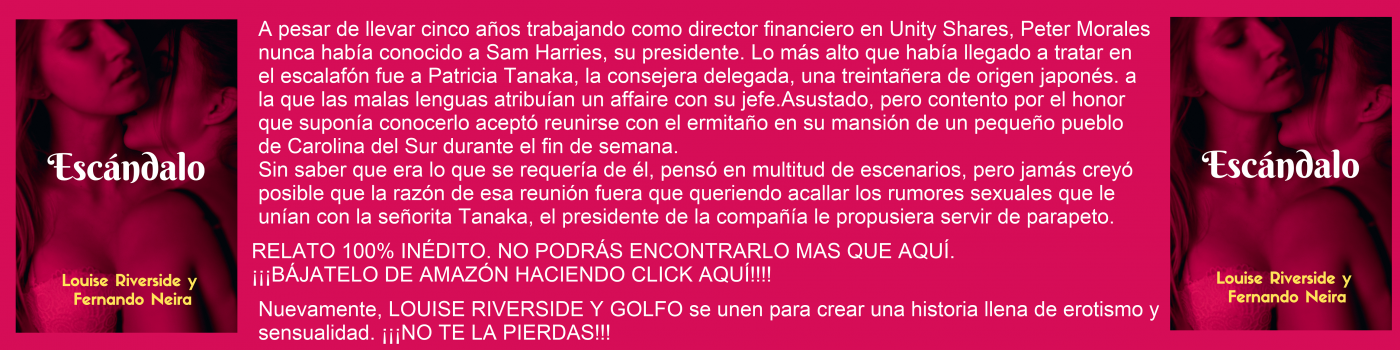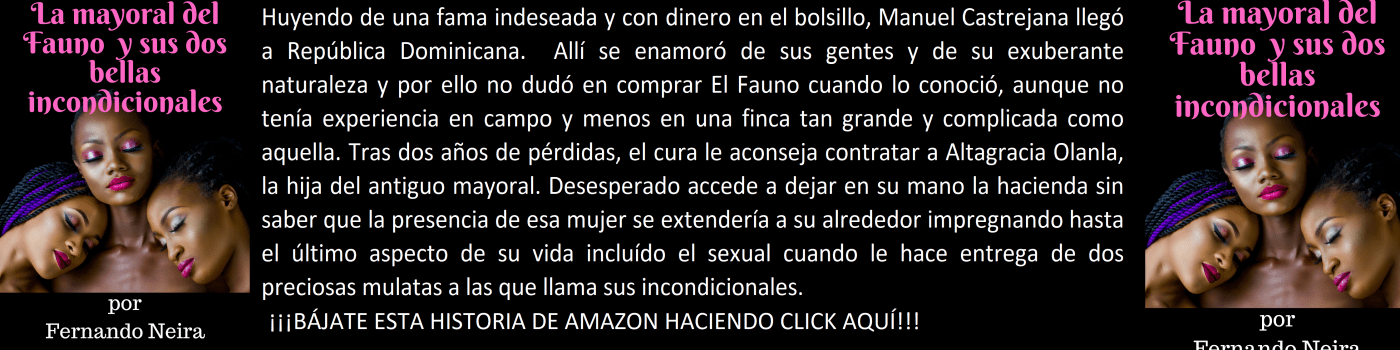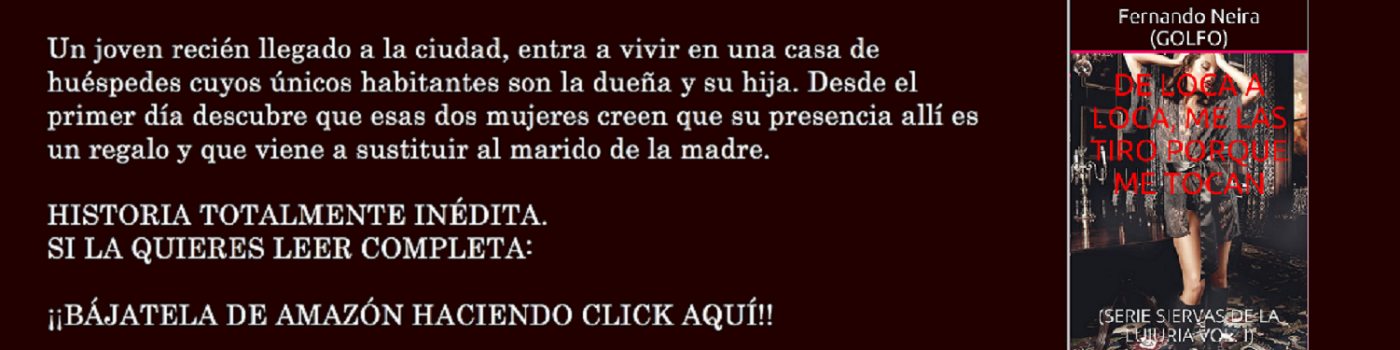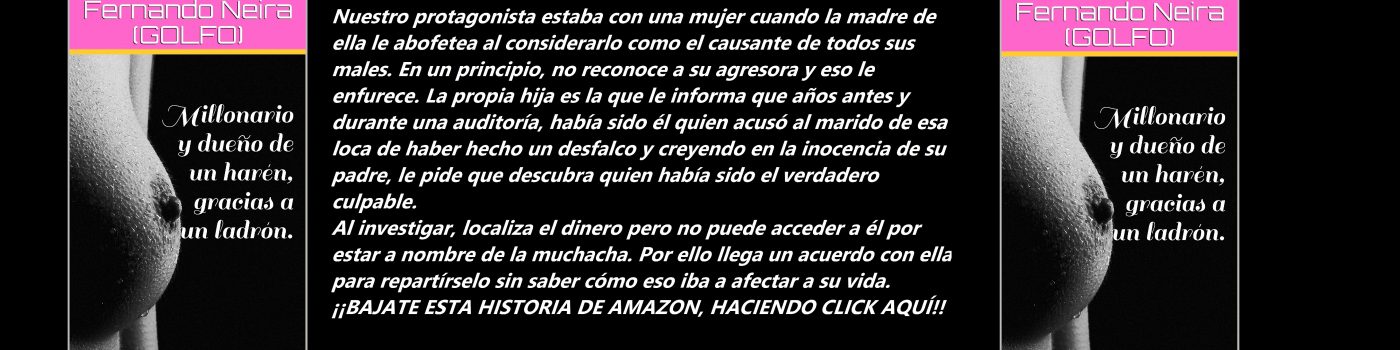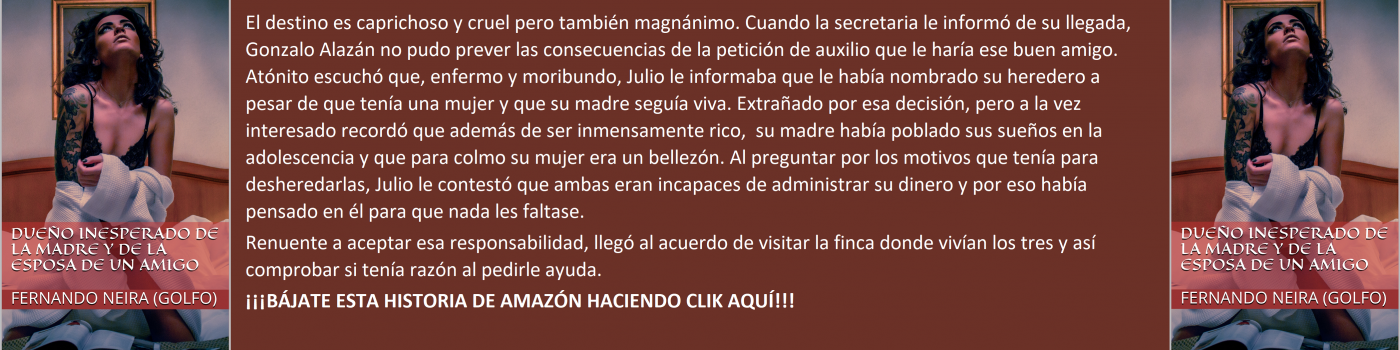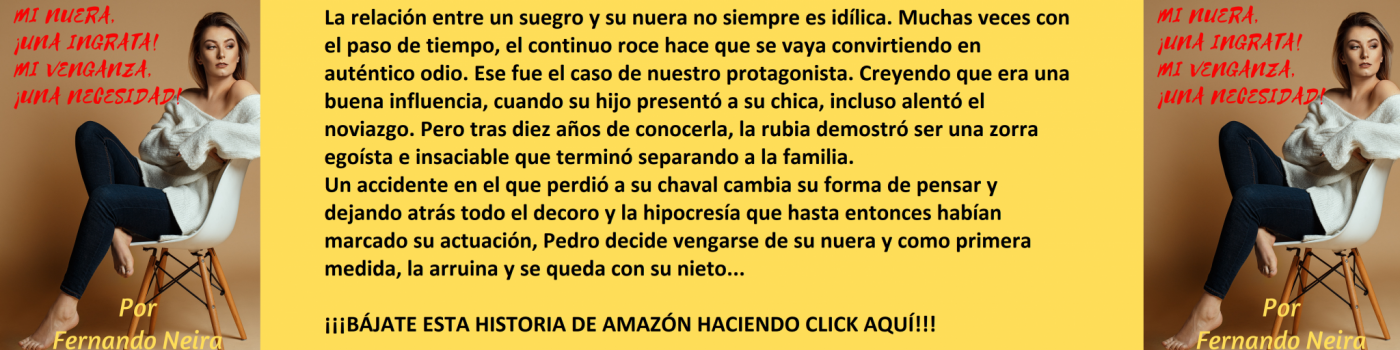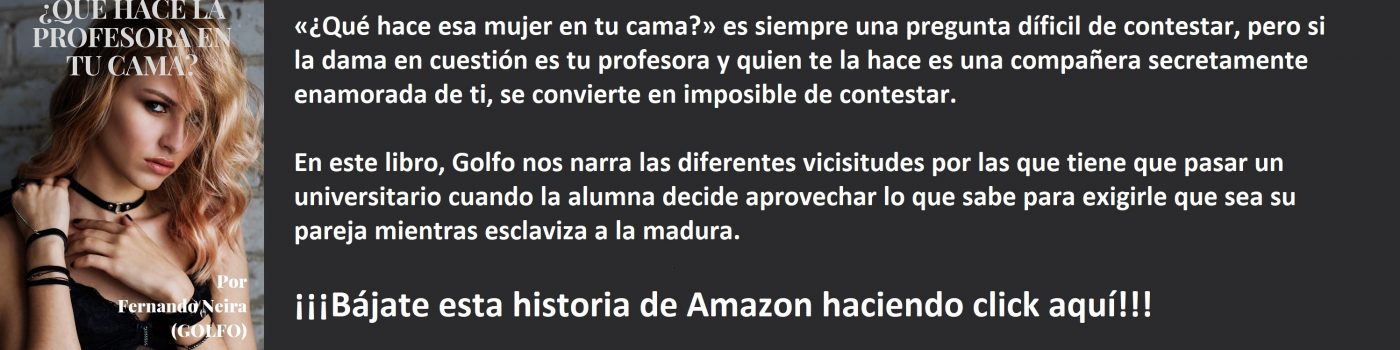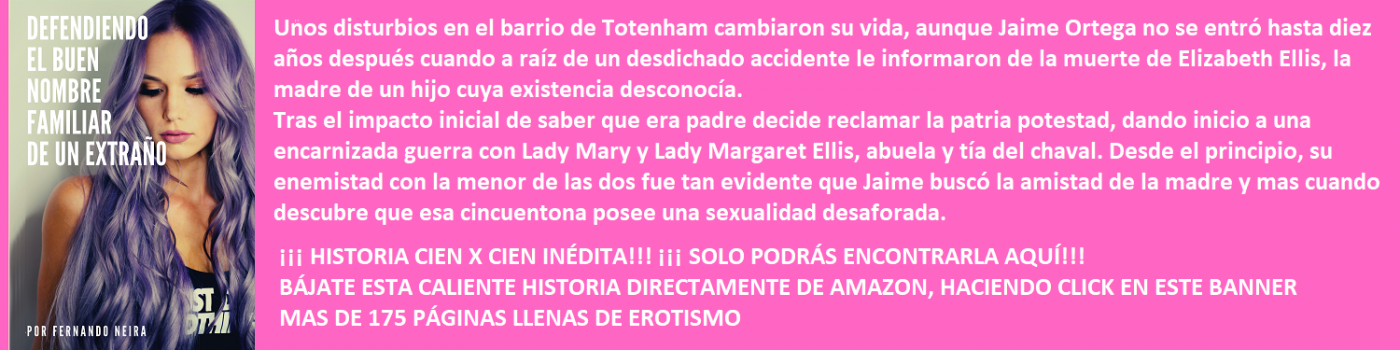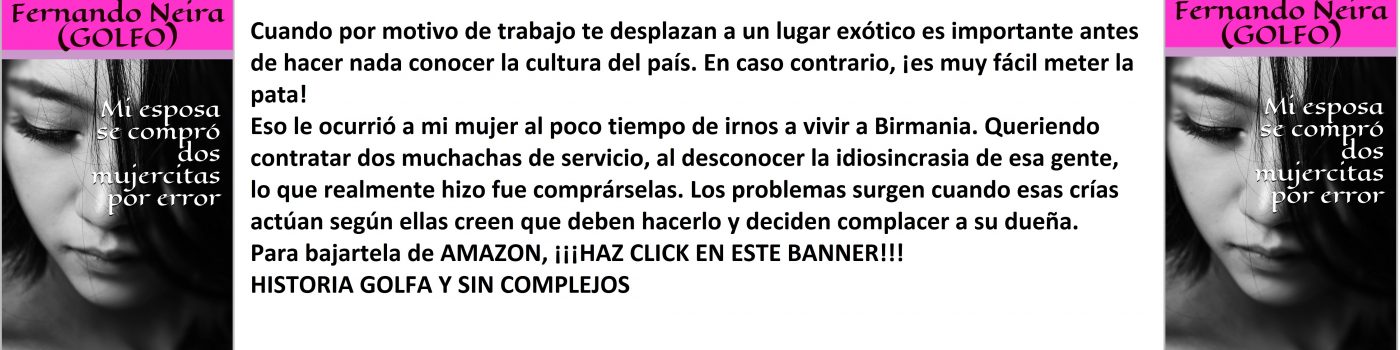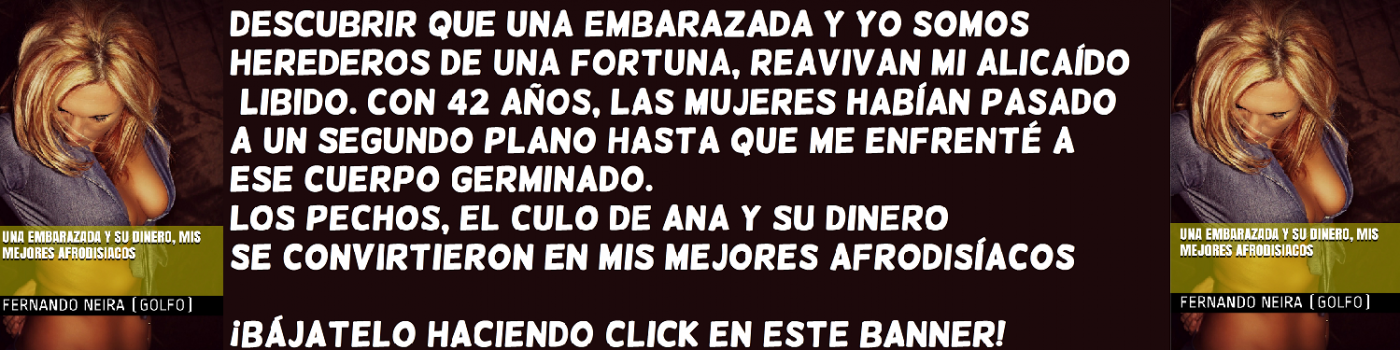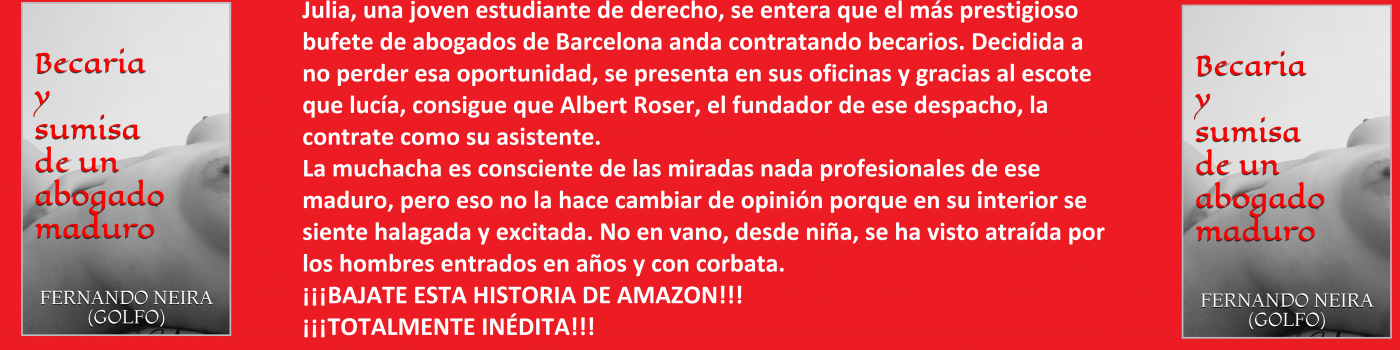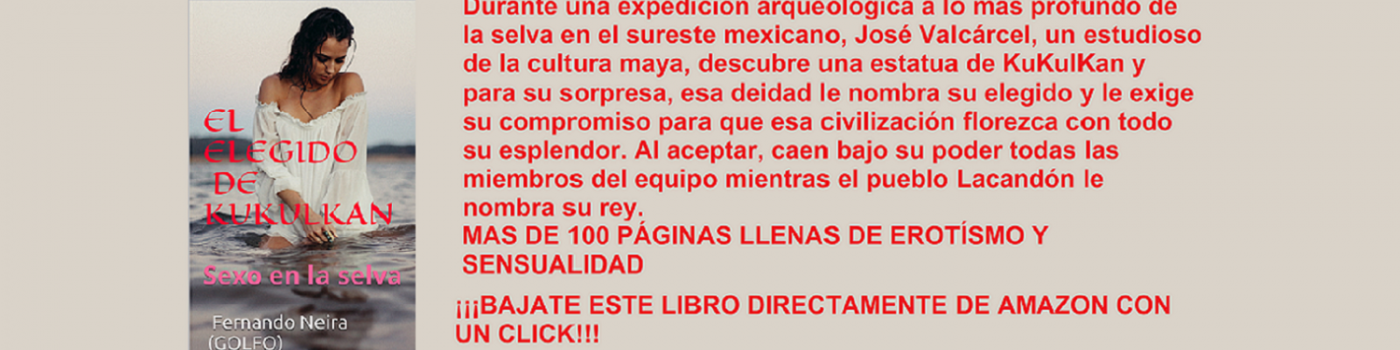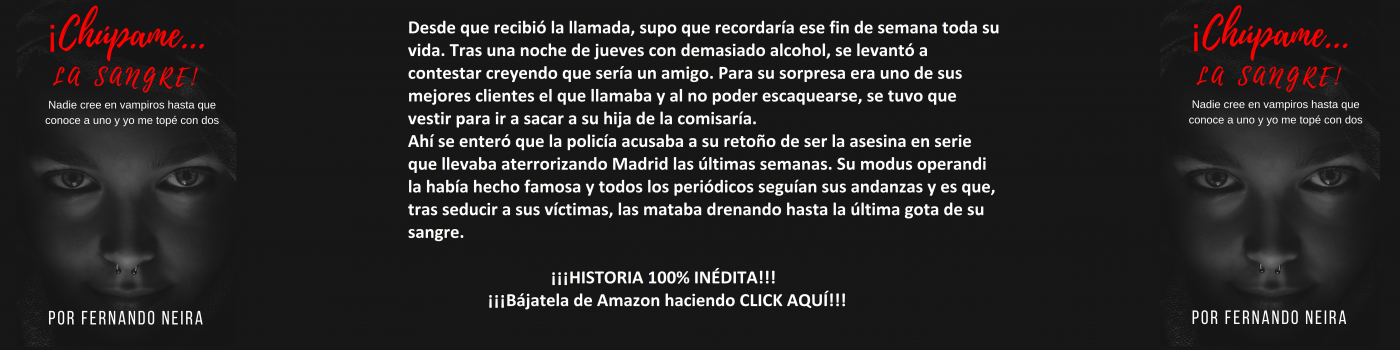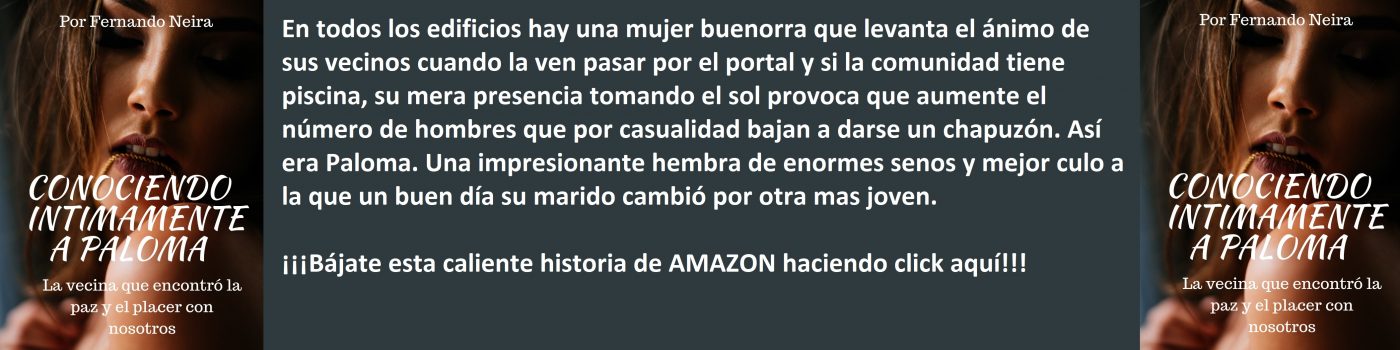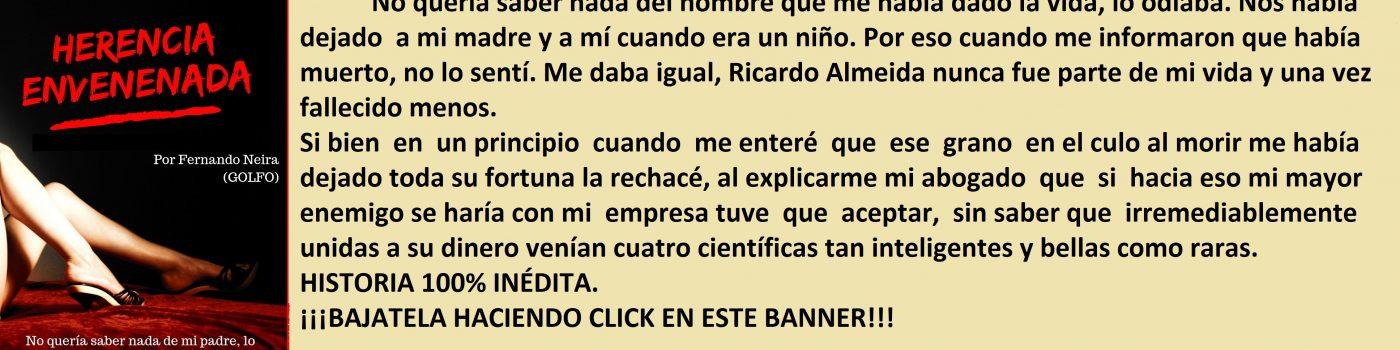Negocios magistrales.
Nota de la autora: Si quieren ponerse en contacto, para comentarios u otras manifestaciones, escribid a janis.estigma@hotmail.es
Un agradecimiento a todos cuantos me habéis apoyado a lo largo de estos relatos. Un beso.
Salimos temprano del hotel. El día está bastante nublado y gris, como mi mente. No es exactamente remordimientos lo que siento, pero me pregunto si habrán llevado al encargado del club al hospital. Maren, tras un par de vistazos a mi cara, llama por teléfono.
― No te preocupes. Está en el hospital. Las radiografías muestran que solo le dañaste un tendón del tobillo. Ah, y no va a perder la polla – se ríe Maren, dándome noticias tras colgar.
A media mañana, llegamos a las afueras de Sardañola del Vallés, una pequeña ciudad a veinte kilómetros de Barcelona. Maren me conduce hasta un lujoso castillo, llamado de Sant Marçal, situado en una de las salidas del bucólico valle. Atravieso con el Toyota el muro exterior, implementado recientemente, y me doy cuenta que los macizos de flores, que crecen delante y sobre el muro, han sido plantados en el antiguo foso, disimulándolo, pero manteniendo su efectividad contra indeseables.
Una estrecha carretera interior, pavimentada, nos conduce, entre viejos castaños y cedros, a la entrada principal, decorada con relieves góticos originales.
― El jefe lo compró al gobierno catalán. Aquí se celebraban bodas y eventos, así que se aprovechó toda la infraestructura – me relata mi ayudante.
― Es precioso – digo, contemplando los elaborados relieves que circundan todos los huecos de las ventanas y balcones.
Nada más detener el coche sobre la grava, al pie de otro foso de piedra, dos bellas chicas descienden a nuestro encuentro. Visten informalmente, con jeans ceñidos y camisetas divertidas, pero se acercan meneando las caderas que es un gusto. Nos dan la bienvenida con un besito muy cercano a los labios y se cuelgan de nuestro brazo, acompañándonos al interior.
El antiguo patio de armas ha sido cubierto en algún siglo anterior, y reconvertido en una galería techada de grandes vigas, de las que penden lámparas de forja. Allí nos espera el gerente, que Maren me presenta como Bergen Miniac. Nos estrechamos las manos y le observó unos segundos. Es un hombre cercano a los sesenta años, sin apenas pelo en la cabeza, y con un ralo bigote cano, muy bien recortado. Demuestra poseer unas maneras exquisitas y una voz suave y tranquila.
Como es de esperar, realizamos un Tour por el castillo. No es tan grande como el palacio de Godoy, pero si mucho más lujoso. En la planta baja posee dos grandes salones, uno original, llamadoLa Bodega, y el otro añadido, con cerramientos de aluminio y madera, con el doble de capacidad. Están totalmente preparados para cualquier tipo de fiesta o evento. Debajo, aprovechando varios túneles y calabozos, se han ubicado la cocina, las cámaras frigoríficas, y el almacén.
La torre del homenaje ha sido transformada en una confortable y cálida sala de reuniones, llena de divanes y cojines. La curvada barandilla de madera de una estrecha escalera que sube en espiral, siguiendo el contorno de las paredes de la torre, ha sido engalanada con pendones y tapices. Un techo de robusta madera separa la torre en dos cilindros, permitiendo otra dependencia hermana en el piso superior.
La planta cuadrada del castillo, dispone del piso bajo y de un piso superior. Un segundo piso se acondicionó, en su tiempo, bajo los altos aleros de los tejados de pizarra. En el primer nivel se encuentran las suites. Las estancias de las chicas, como es natural, se encuentran el último piso, en coquetas habitaciones individuales abuhardilladas. Las dos pequeñas torres que se alzan en el lado norte y que completan el castillo, se usan como vestidores y gimnasio.
Lo más bello se encuentra en la parte trasera del castillo de Sant Marçal, sus jardines. Bien cuidados, extensos, y llenos de frescas sombras. Una enorme piscina estanque, flanqueada por viejas estatuas, preside la cabecera de la gran explanada ajardinada. Dos escalinatas de robusta piedra bajan de la plataforma del castillo, hasta los jardines, formando terrazas ornadas con jarrones pétreos. Diversos cenadores se reparten por el mullido césped, unos levantados con materiales sólidos, como madera y hierro, otros mucho más etéreos, apenas esbozados con sedas, tules, y lonas de colores.
Al fondo, junto a un bosquecillo de abedules que rodea dos enormes castaños de Indias, una jaima grandiosa abre sus ramales de seda, formando un pabellón susurrante y multicolor.
― Parece idílico – comento.
― Lo es – responde el gerente Miniac. – Aquí se respira paz. Por eso mismo, tenemos buenos y fieles clientes.
― Perfecto. Entonces, ¿pasamos a los negocios?
Incluso siendo más pequeño que su mansión hermana, el castillo genera más beneficios. Acoge más clientes a diario, y realiza diversos eventos eróticos cada fin de semana. Casi todo son cheques y bonos, y, en esta ocasión, no hay joyas. Con las facturas, hay también muchas informaciones bancarias, de pagos con tarjetas.
No tardo mucho en presentarme a las chicas, reunidas en uno de los salones. Al igual que en la mansión de Aranjuez, son verdaderas tops models todas ellas. Bellísimas, encantadoras, y bien educadas. Lo único que piden, por el momento, son más juguetes sexuales, pues los clientes se los suelen llevar como recuerdos.
Cuando nos subimos en el coche, le comento a Maren.
― No sé que poner en el informe. Esto está de vicio.
― Pues pon eso mismo – se ríe.
― Tienes razón, joder – gruño, arrancando el Toyota.
A medida que me acerco a la dirección que hay en el navegador, voy recordando detalles. Nos hemos adentrado en la Barceloneta. Creo que nos dirigimos al mismo sitio donde me trajo Katrina para escoger a Sasha y Niska. Efectivamente, minutos después, me detengo ante el mismo edificio, con las paredes llenas de salitre. El barrio entero huele a pescado, quizás debido a la presión barométrica.
― He estado aquí antes – le digo a Maren. – Con la hija del jefe. Ella se refirió a este sitio como caballerizas.
― Así es. Las chicas recién llegadas del Este son alojadas aquí, para su entrenamiento. Deben aprender nociones básicas de castellano, y cómo comportarse. La mayoría no han sido nunca putas, solo necesitan una salida. Hay que educarlas y mejorarlas.
― Ya… emputecerlas, en una palabra.
― Si – jadea una risa. – Después, se las envía a los diferentes clubes.
― Entonces, aquí no se genera beneficios.
― No.
― ¿Y qué hacemos aquí?
― Las chicas deLa Mordazaduermen aquí. Una planta es para ellas.
― Ah. Vamos a hacer la cosa al revés, ¿no? Primero hablar con ellas y luego ir al club… ¿La Mordaza?
― Exacto. Está en El Raval, siguiendo las Ramblas.
― Está bien, pero yo tengo hambre.
― Y yo. Podemos almorzar en una taberna que conozco, cerca de aquí.
― Tirando, viejo – le digo, colocando una mano sobre su hombro. Me cae bien Maren. Espero que se mejore, de todo corazón.
 La taberna a la que se refiere Maren, no parece haber cambiado nada en los últimos ciento cincuenta años que lleva abierta, salvo quizás, por las bombillas eléctricas. Las tablas del suelo están tan desgastadas que los pies de los clientes sacan virutas al pasar sobre ellas, y todo el local huele como si no sacaran a menudo las sobras del pescado. Maren saluda al dueño, un mallorquín de dos toneladas llamado Ubaldo. Nos sienta en una mesa y le pedimos algo de beber. Ninguno queremos alcohol. Antes de que Ubaldo nos sirva las bebidas, una chiquilla, de no más de trece años, nos trae un plato con pulpo recién frito, aliñado con mucho limón. Deja el plato y nos sonríe tímidamente, para alejarse rápidamente hacia la cocina.
La taberna a la que se refiere Maren, no parece haber cambiado nada en los últimos ciento cincuenta años que lleva abierta, salvo quizás, por las bombillas eléctricas. Las tablas del suelo están tan desgastadas que los pies de los clientes sacan virutas al pasar sobre ellas, y todo el local huele como si no sacaran a menudo las sobras del pescado. Maren saluda al dueño, un mallorquín de dos toneladas llamado Ubaldo. Nos sienta en una mesa y le pedimos algo de beber. Ninguno queremos alcohol. Antes de que Ubaldo nos sirva las bebidas, una chiquilla, de no más de trece años, nos trae un plato con pulpo recién frito, aliñado con mucho limón. Deja el plato y nos sonríe tímidamente, para alejarse rápidamente hacia la cocina.
― ¿Tu nieta, Ubaldo? – le pregunta Maren.
― Si, la mayor – responde el obeso hombre, sirviendo nuestras bebidas con una gracia que no espero de ese cuerpo. — ¿Queréis probar el guisado de caracoles? Está para chuparse los dedos, hecho al estilo de mi madre.
― Entonces, lo probaremos, y tráenos algo de carne para después.
― Estupendo. Atacad al pulpo antes de que se enfríe – nos recomienda.
El pulpo está de muerte, hay que reconocerlo. Crujiente por fuera, tierno por dentro. Nunca he probado los caracoles, a madre le dan asco, pero Maren me enseña como sacarlos con un pincho de metal que nos entrega Ubaldo. No podía imaginar que un bicho tan baboso, supiera tan bien. Además, el guisado, con sus patatas, su caldito picante, su toque de almendras tostadas, y sus torrijas de pan frito flotando, está para ponerlo en un altar. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Casi me quedo lleno con eso, pero Ubaldo nos trae un buen plato de carnes a la brasa, ya troceadas y especiadas con romero, pimienta, y un buen chorreón de chimichurri.
Quince minutos más tarde, estoy repantigado sobre la silla, con el botón de mi pantalón desabotonado. Hurgo entre mis dientes con el palillo metálico para los caracoles. Maren me mira y sonríe.
― ¿Qué te ha parecido la taberna?
― Joder con el Ubaldo. Tiene un ángel en la cocina.
― Su segunda esposa, Gabriela. Es todo arte para los platos tradicionales.
― ¡Ubaldo! – exclamo, llamando su atención. – Felicite a su esposa Gabriela, por favor.
Sonríe y se inclina, aceptando en su nombre, la dadiva.
― ¿Postre? – pregunta desde el pequeño mostrador.
― ¡Ni de coña!
― Entonces… ¿Un buen carajillo?
― Eso ya es otra cosa – exclama Maren.
En apenas un minuto, nos trae dos humeantes tacitas de café negro, junto a dos panzonas y recias copas de brandy.
― Café dulce de Arabia y coñac de la comarca, creados para mezclarse entre ellos – nos dice, depositándolo todo sobre la mesa.
― Ubaldo, tienes alma de poeta – le palmea mi ayudante el brazo.
Otra cosa nueva a probar. Maren me está demostrando que es todo un sibarita. Media hora más tarde, nos levantamos de la mesa, nos despedimos de Ubaldo y de parte de su familia, y reemprendemos el trabajo.
El señor Alexis nos recibe, tal y como lo hizo la última vez que estuve, salvo que la madura mujer que empujaba su silla de ruedas, ya no está, reemplazada por un bombón de cabellos rubios. No puedo detectar nada en su rostro cuando estrecha mi mano, aun cuando no hay que ser muy listo para sospechar de mí por sus ruedas rotas.
Es casi una repetición de lo que hizo Katrina. Llama a las chicas a la sala de danza y allí me presento. En cuanto pillan la confianza, acaban discutiendo conmigo la necesidad de disponer de más chicas en La Mordaza. Últimamente, se acumula demasiado trabajo para las mismas.
Hasta ver el club, no comprendo exactamente a lo que se refieren. Pero cuando sigo a Maren, dando un paseo por las Ramblas, acabo haciéndolo. La Mordaza abarca casi una manzana de las apretadas casas de El Raval. No las han echado abajo, ni las han modificado. Todo sigue igual, con sus balcones, sus casitas de dos pisos, sus persianas, e incluso las macetas de los balcones, pero, en su interior, todo se adapta a la necesidad.
Este club es diferente a los demás, que buscan amplitud y altura de techos, iluminación y espectáculo. No.La Mordazaes tétrico, angustioso, oscuro, y maloliente. Imaginad una manzana completa de viviendas, cuyo centro haya sido extraído para dejar una gran sala libre, donde se puede bailar extraña música gótica, de voces roncas y sensuales. Un sinuoso y largo mostrador, de madera y acero, donde chicas y chicos de tatuados y horadados cuerpos sirven bebidas, a una clientela tan bizarra como ecléctica. Un gran escenario central, más parecido a un ring que a otra cosa, sube y baja desde el alto techo, según haga falta. Unos amplios lavabos y un almacén, completan el local. Todo lo demás, todo lo que rodea ese núcleo donde se reúne la clientela tras llegar a través de sinuosos, largos, y oscuros pasillos, son celdas y mazmorras. Cada antigua habitación de una casa, cada dormitorio, sala de estar, o cocina, ha sido desmantelada y vaciada, dejando paredes vacías, suelos desinfectados y techos con una puñetera bombilla pelada. Ni siquiera han pintado las paredes, dejando la pintura original, o bien el papel decorativo. Es como si todo hubiese sido arrasado, arrancado.
Cada mazmorra, dispone de sus grilletes en paredes, techos y suelos. En algunas salas, hay camas o potros de tortura, de diferentes estilos; otras celdas están acondicionadas para jugar con mangueras de agua. Velas negras arden lentamente, por doquier. Pequeños armarios sellados guardan instrumental sadomaso, debidamente esterilizado y enfundado en bolsas precintadas.
― Hay al menos ciento veinte mazmorras, en todo el perímetro del club, propiamente dicho – me cuenta Maren. – Es eso lo que genera dinero aquí. Todo se alquila por un rato.
― Entonces, ¿las chicas?
― Veras, la clientela sadomaso que acude a este lugar, suelen estar emparejada ya. Organizan sus propias debacles entre ellos, intercambiando esclavos, sumisos, o lo que sea. Vienen muchísimos curiosos e invitados de los socios, también, e incluso turistas. Este es el club más renombrado de la organización, y, quizás, el más legal. Aquí no se prostituye nadie, sino que se entregan voluntariamente. Así que no tenemos problemas con la policía.
― No lo comprendo – digo, rascándome la cabeza, y contemplando las instalaciones.
En este momento, el club está cerrado. Solo abre al oscurecer. Hay varias brigadas de limpieza, rociando paredes y suelo con líquidos desinfectantes. Otros se han adelantado con cepillos aspiradores.
― Este club cuenta con una base de socios, que nos permite crear una sociedad con estatutos, por lo que nos ahorramos la mayoría de los impuestos, y prevenimos la entrada a ciertos sujetos que no nos interesan.
― Eso si lo comprendo.
― Estos socios pagan una cuota mensual que les da derecho a utilizar los servicios del club, así como todas sus instalaciones. La cuota es de mil euros.
― ¿Cuántos socios hay?
― Sobre unos ochocientos.
― ¡La madre que…!
― A eso, tienes que sumarle, todos los curiosos, los invitados, los turistas,… y todos ellos pagan buenas sumas…
― Ya veo. Entonces, las chicas solo…
― Unas actúan en los diferentes shows que se ofrecen, a lo largo de la noche. Son atadas, flageladas, o humilladas, ante los clientes… Otras son requeridas para sus servicios por esos tipos que han venido a probar o a conocer… Algunas ni siquiera tienen que prestarse a un juego violento, sino que acaban follando en cualquier celda.
― Pero… si es así, porque nos han dicho que necesitan más chicas…
― El club parece haberse puesto de moda. Los fines de semana son apoteósicos. Está llegando gente de todos lados y han tenido que limitar la entrada. Teniendo en cuenta que una sesión con una chica puede durar entre media y una hora, y que para recuperarse, las chicas necesitan, al menos, veinte minutos…
― Claro, “en hora punta”, se necesitarían muchas más chicas para satisfacer a todos.
― Exacto. Pero no podemos disponer de tantas chicas, solo para unas dos o tres horas un viernes y un sábado. ¿Dónde las metemos el resto de la semana?
― Pues habrá que subir los precios – razono.
― ¿Aún más? La media hora cuesta seiscientos euros, solo azotar y follar. Cuanta más depravación, más cuesta.
― El que algo quiere, algo le cuesta – sonrío. – Ya comentaré esto con el jefe. Veremos si podemos dar con una solución.
Me lleva a visitar varias de las mazmorras, y todo es cutre y deprimente, pero supongo que así es como les gusta a los clientes. Sobre algunas paredes, veo manchas de sangre secas. Cuando miro a Maren, agita la mano, como quitándole importancia.
― Es falsa.
Nos reunimos con el gerente, un tal Mauro, de acento mexicano. Es casi tan alto como yo, y mucho más grueso. Lleva una máscara de luchador que, según Maren, nunca se quita. Creo que está un poco pirado, pero cualquiera se lo dice. Fotografío sus libros y sus facturas. Muchos pagos con tarjeta también. Apenas hay otra cosa más que talones y cheques.
Dejo a Maren conducir por la autopista hacia Valencia. Siente curiosidad por manejar un gran 4×4 como el Toyota. Yo me acoplo atrás y me dejo mecer por la suspensión, cabeceando y durmiéndome a cortos intervalos. Aprovecho para repasar cuanto he aprendido en este viaje imprevisto.
Se me viene a la mente lo que nos ofrecieron las chicas de las cuadras de la Barceloneta, tras cenar. Maren y yo nos quedamos a dormir en el último piso, en vez de buscar un hotel. Cenamos en el gran comedor del primer piso, con todas las chicas, y bromeamos durante el transcurso de ésta. Aún no sé si fue algo espontáneo o bien una orden del señor Alexis, pero el caso es que varias de ellas se ofrecieron a dormir con Maren y conmigo. Con mucho tacto, decliné la oferta, aduciendo que estaba cansado y que teníamos que salir temprano. Maren, sin embargo, se llevó una de ellas a la cama. El hombre debía aprovechar oportunidades, eso lo comprendo.
Yo lo que aproveché fue para llamar a mis niñas. Las sorprendí jugando a un juego de mesa, algo que describieron como parecido al Monopoly, pero con putas, camellos, y policías. Ni idea de lo que era, pero al parecer se lo estaban pasando bomba, las cuatro.
Me contaron que Katrina había hecho sus primeros flanes y que le salieron demasiado blandos, pero riquísimos. De hecho, una de las pruebas del juego era que la perdedora se comiera uno de los flanes, colocado sobre la vagina de una compañera.
― ¿Cómo se porta? – le pregunté a Pam, cuando tomó el teléfono.
― Bien. Obedece en todo y se aplica con voluntad. Creo que solo te quiere joder a ti, porque, con nosotras, va de maravilla.
― Si, esa es la impresión que tengo, pero no he conseguido saber el motivo.
― Será que te quiere – se rió mi hermana.
― Si, como una Viuda Negra. ¿Está atenta a la conversación?
― Bufff, como un sabueso. Solo le falta levantar la patita.
Fue mi turno para reírme. Les desee buenas noches a todas, Katrina incluida, y colgué, dejándolas divertirse.
Tras un par de horas largas de conducción, el navegador pita, indicando un desvío del trayecto.
― Hay que tomar la autovía de El Saler, la CV-500– me dice Maren, si se viene de Barna. Si vienes directamente desde Madrid, entras en Valencia, buscando el puente de Astilleros, desde el barrio de El Grau.
― Ya me llevará el chisme ese – me refiero al navegador.
― Siempre es bueno conocer el camino – rezonga Maren.
Finalmente, la autopista nos deja muy cerca de nuestro destino, en el barrio pesquero de Nazaret.
― Es un barrio extenso, con buenas playas y lugares de ocio, pero está un tanto degradado. Se olvidan de los sitios así, dando preferencia a reformas conceptuales en el centro. Lo que al jefe le interesa cantidad – me comenta mi ayudante, entrando en lo que antes era una vieja estación ferroviaria. Aparca en una gran explanada empedrada y se baja del Toyota. Le imito. – La organización compró esta vieja estación y un par de kilómetros de vías, en ambas direcciones, transformándolo todo, en lo que ves: El Purgatorio.
La verdad es que yo solo veo un feo edificio de ladrillo visto, con más años que el ábaco de Noe, que supongo que sería la antigua sede de la estación. Donde deberían haber estado el andén y las vías, hay una especie de cubierta metálica, pintada en un tono ocre, de un metro y medio de alzada. Sobre ella, en grandes maceteros, hay toda clase de arbustos, macizos, y árboles plantados. La estructura metálica se bifurca en dos ramales opuestos, que acaban cerrándose sobre ellos mismo. Lo extraño es que, entre los plantíos, puedo vislumbrar pozos de ventilación rematados por grandes aparatos de climatización. También hay varias antenas, y cámaras, todo evidentemente medio camuflado entre las tomas de riego de los aspersores.
― ¿Qué hay debajo? – le pregunto a Maren.
― El Purgatorio – me contesta, con una sonrisa, y echa a andar hacia la puerta herrumbrosa que se encuentra en un lateral del edificio de ladrillo.
― ¿Está bajo tierra? ¡No jodas!
 ― Al parecer, al quitar las vías y las estructuras ferroviarias, descubrieron que el terreno era muy blando, unos diez metros por debajo. Por lo que tengo escuchado los ingenieros dijeron que era más seguro cavar que construir, buscando la sujeción del subsuelo.
― Al parecer, al quitar las vías y las estructuras ferroviarias, descubrieron que el terreno era muy blando, unos diez metros por debajo. Por lo que tengo escuchado los ingenieros dijeron que era más seguro cavar que construir, buscando la sujeción del subsuelo.
― ¿Esta es la entrada?
― De noche cambia mucho, te lo aseguro – se detiene ante la puerta. Hay una cámara que nos mira. – Maren. Traigo al nuevo agente contable.
La puerta produce un chasquido y se abre. El interior parece una escombrera. Hay un trozo de vía de tren retorcido en un rincón, como si la hubiera arrancado un ciclón. Las paredes están agrietadas y pintadas con obscenos graffitis. Hay botellas y latas en varios rincones. Una de las paredes tiene varios viejos carteles de gente que la ley busca, o de personas desaparecidas. El carcomido mostrador de la venta de billetes, se encuentra en un extremo, traspasado por lo que me parece agujeros de balas.
― El público entra por ahí – señala con el dedo, un gran portón metálico, con potentes refuerzos ocultos.
― No he visto la puerta al otro lado…
― Está camuflada como si fuera ladrillo. Cuando se abre, solo deja un gran hueco en la pared.
― Así que todo este escenario es preparado, ¿no?
― Eso es. Se pretende emular una zona de guerra, algo apocalíptico, ¿sabes? El cliente va a entrar en El Purgatorio, deja atrás su vida, sus comodidades. Debe enfrentarse a lo que haya ahí abajo y sobrevivir.
En el suelo polvoriento, se marca un gran cuadrado, de unos dos metros de lado, que desciende unos cinco centímetros. Maren se coloca sobre él, con toda confianza, así que le sigo. Es una plataforma de descenso. Calculo que descendemos unos diez metros, en total oscuridad.
― ¿Nadie se ha caído de aquí? – pregunto.
― Las paredes están pintadas de negro mate, por eso no las ves. Nadie puede caerse – me contesta Maren, extendiendo la mano y tocando el muro invisible.
― Ingenioso. Impone, la verdad.
Un corto pasillo nos conduce a una gran puerta hermética, como las puertas de seguridad de los laboratorios. Sobre el dintel, las palabras de Dante Alighieri: “Oh, vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza”. Las puertas se abren, con un rechinar ominoso, y dan paso a un cubículo con una nueva puerta, hermana de la primera. En un lateral, hay un par de máquinas expendedoras, pero no sé lo que ofrecen.
― Aquí suele haber un par de tipos de seguridad, cuando el club abre. Hay un escáner que analiza a los clientes. El máximo de personas que pueden entrar a la vez, es de cuatro. El escáner confirma todo cuanto llevan encima, móvil, llaves, armas, e incluso drogas. Todo debe ser dejado aquí. Abajo no hay cobertura, y no se permiten armas u objetos punzantes, ni ningún tipo de drogas.
La otra puerta se abre y puedo contemplar el local, propiamente dicho.
― Normalmente, un rayo de luz estroboscópico está siempre conectado sobre la puerta, con lo que no nos sería posible contemplar la sala, tal y como la ves ahora. Todo está pensando para que vayas descubriendo los rincones, poco a poco.
Entiendo lo que quiero decir. Aún así, es impresionante. Parece que estamos en una ciudad en guerra, pero, cuando te fijas mejor, encuentras las comodidades ocultas entre el decorado. Superficies que sirven de mesas, cascotes que son asientos, cojines pintados con técnicas de mimetismo. El suelo aparece lleno de cascotes y brechas, pero todo eso se encuentra bajo una fuerte y transparente capa de plexiglás, sabiamente iluminada, por lo que no hay ningún obstáculo. Andamios metálicos se alzan contra una de las altas paredes, formando graderíos, y, más allá, amplios nichos socavados entre las ruinas, cumplen la función de reservados.
La sala es enorme y no puedo ver el techo, todo pintado para que parezca siempre de noche. Incluso puedo distinguir estrellas en el falso cielo. Supongo que cuando las luces, sonidos, y efectos funcionen, esto tiene que ser todo un descontrol.
― Hay dos salas más, una en cada esquina, – me dice Maren, señalando – que imitan refugios y escondites, donde puedes jugar con las chicas. Muchos de los shows que el club organiza, son interactivos con el público. Nunca harán daño de verdad a un cliente, pero si pueden humillarle bien. La gente viene sabiendo lo que se cuece aquí dentro.
― Me gustaría conocer a quien idea todos estos clubes. Debe de tener un pedazo de coco – pienso en voz alta.
― No tengo ni idea. Supongo que algún decorador loco y vicioso…
Al fin aparece el gerente, bueno, debería decir los gerentes, porque son hermanos gemelos. Un hombre y una mujer, de una treintena de años. Salvando las diferencias de género, se parecen mucho los dos. Morenos y de ojos azules, el hombre está un poco más rellenito que su hermana. Visten de forma desenfadada, con jeans, botines, y camisas de leñador. Casi se podría decir que van a juego con el local.
― Ya era hora de que pusieran a alguien joven para este trabajo – me dice él, estrechando mi mano. – Me llamo Dimitri Josspin. Ella es mi hermana Dalali.
― Mucho gusto. Llamadme Sergio.
― ¡Bienvenido al Purgatorio, Sergio! – exclama Dalali, con una risita, colgándose de mi brazo.
― Aún no consigo imaginarme como será esto lleno de gente, ni qué es lo que buscan aquí abajo – les digo, dejándome arrastrar.
― Este es un local para depredadores – me comenta Dimitri. Maren, detrás, asiente. – Para gente que está harta de normas y reglas, que necesita liberar la parte salvaje que tiene dentro.
― ¿Sádicos? – pregunto.
― No. Esto no va de dolor, ni de dominio… va de límites – contesta Dalali, palpando uno de mis bíceps.
― Verás, Sergio, ¿has leído cómics apocalípticos?
― Si, claro.
― Bien, pues esto es algo así. Una zona sin ley, sin normas, donde puedes comer, pero también ser comido. Existe cierto equilibrio para que esto no se convierta en Sodoma, pero… no existen apenas límites.
― Al Purgatorio viene mucha gente joven, deseosa de emociones fuertes. Tenemos mucho cuidado de no dejar entrar a nadie menor de edad, pero, estos adolescentes legales, suelen acabar siendo pasto de los curtidos y experimentados cazadores – casi ronronea Dalali, sin soltarme.
Entramos en una zona privada, con un montón de monitores en una pared. Seguramente, la sala de control y el despacho de ellos.
― La mejor forma de que lo comprendas es verlo con tus ojos, pero intentaré ponerte un ejemplo – Dimitri se sienta en un sillón, indicándonos que tomemos asiento. – Pongamos el caso ficticio de Ana, una joven universitaria cuyas nuevas amigas la han traído por primera vez, como regalo de cumpleaños. Ana es una chica sin experiencia, normal, con una buena educación. También tenemos a Pedro, que es un granuja con cierta fama en su círculo personal. Ya ha robado unos cuantos coches, tiene una dilatada experiencia sexual con diversas chicas, y se ufana de su hombría. También es su primera vez en El Purgatorio, pero a él ya le han hablado de cuanto sucede aquí…
― … y está deseando probarlo – continúa su hermana. – Sin embargo, ninguno de los dos está preparado para asumir realmente las implicaciones de moverse por El Purgatorio, sin antes hacer pactos o tener protección. La gente suele entrar en pandilla, porque así pueden proteger el trozo de territorio que consiguen arrancar, o preservar para ellos la presa que reclaman. Ana se queda asombrada, respaldada por sus amigas, con cuanto ve, con lo que escucha, y con lo que huele.
― Debes saber, Sergio, que cada hora, inyectamos cápsulas de un gas desinhibidor en los conductos de aire. Este gas es inofensivo, pero tiene el mismo efecto que haber fumado marihuana, o llevar un par de copas en el cuerpo. Baja tu nivel de moral, anula tu timidez…
― Pedro acaba fijándose en Ana. Le recuerda a una inocente y asustada gacela, que se mantiene resguardada tras sus hermanas de manada. La ronda, la acecha, la tienta, y, finalmente, salta sobre ella.
― Pero El Purgatorio da refugio a mucha fauna extraña. Entre estos muros, cuanto más alardeas, más atraes la atención de los grandes depredadores, que cazan solamente por placer – se ríe Dimitri. – Pedro, con esa actitud de vencedor, ha atraído a una verdadera mantis, quien, con la ayuda de sus guardianes, se lleva a Pedro a uno de los refugios, del que sale, horas después, solo para ser regalado, con desprecio, a las mismas gacelas que pretendía asaltar.
― Ahora, Pedro, es el juguete sexual de Ana y sus amigas, incluso fuera del club.
La historia es verdaderamente gráfica. Puedo visualizarla perfectamente y, con ella, comprendo el juego que el club ofrece.
― ¡Esto es un enorme juego de rol en vivo! Sin necesidad de personajes asumidos, ni guiones… ¡Es la hostia! ¿Cómo…? – me entusiasmo.
― ¿Quién lo ha diseñado? – Dalali adivina mi pregunta. – Unos estudiantes de Psicología. Estuvieron jugando ellos mismos durante dos años, hasta que uno de ellos mató a tres amigos, en un ataque de celos.
― Lo único que hemos hecho es degradar el juego un tanto, hacerlo más genérico, para no tener que ofrecer personajes artificiales a nuestros clientes; que sean ellos los que idealicen su propio personaje, sea exteriorizándolo, o asumiéndolo – explica sutilmente Dimitri.
― ¿Habéis tenido problemas de violencia? – les pregunto, para completar la información.
― Siempre hay conatos de pelea, de ahí el exhaustivo control de la entrada para que no entren armas, ni ningún objeto peligroso. Normalmente, cuando se inicia una pelea, no intervenimos. Dejamos que la cosa se resuelva entre ellos, soltando adrenalina. Los superhéroes solo actúan cuando la bronca se generaliza – me responde Dimitri.
― ¿Los superhéroes? ¿Qué es eso?
― Verás, el personal del club lleva disfraces súper vistosos y sensuales. Chicas vestidas de Lolitas, enfermeras viciosas, disfraces manga, punks facinerosos, moteros bárbaros, y toda la parafernalia fantástica de una escena de Blade Runner. Pero, ocultos en las sombras de la noche, – relata Dalali, demostrando su experiencia y señalando el oscuro y alto techo – nuestro equipo de seguridad vigila. Van disfrazados de famosos superhéroes de cómics: Batman, Superman, Capitán América, Thor, Spiderman,… y reparten leña de verdad, garantizada.
― Si, es cierto. Pero, cada vez son menos necesarias sus actuaciones; su leyenda se expande. Solo con asomar la cabeza, la pelea se detiene, y los implicados se esparcen, intentando ocultarse entre el público – se ríe Dimitri.
― Parece que lo tenéis todo pensado.
― El club es una apuesta personal, mía y de mi hermano. Así que nos tomamos esto muy en serio. Minimizamos todo peligro y cada acción ha sido pensada, ensayada, y sopesada. Sin embargo, existe siempre un pequeño riesgo, que es lo que fomenta la excitación del público. Es un poco como jugar a la ruleta rusa, pero con un chaleco antibalas.
Me río con la comparación. Realmente acertada. Pasamos a asuntos más serios. Me asombro de ver tan pocos cheques. No hay nada de joyas, ni bonos, pero lo comprendo al ver la enorme cantidad de recibos de tarjetas, que fotografío desde un par de ángulos.
― Me gustaría charlar con las chicas. ¿Podríais reunirlas? – les digo, levantándome.
― Ya lo hemos hecho. Maren nos lo advirtió cuando llamó. Viven repartidas en casas del barrio, así que les dije que acudieran. Están esperando en la sala de refugios, la del sur – me contesta Dimitri, señalando el camino.
 No sé por qué, pero cuando me hablaron de la sala de refugios, mi imaginé una trinchera dela PrimeraGuerraMundial, con refugios antibombas y sacos de arena por todas partes. Me equivoqué totalmente. Maren, para sorprenderme, me hizo utilizar la entrada para el público. Se trataba de un simple agujero en una pared, con un agarradero para impulsarse por el largo tobogán de plástico. La sala, propiamente dicha, estaba mucho más baja que el club. Caigo sobre un gran colchón de gel.
No sé por qué, pero cuando me hablaron de la sala de refugios, mi imaginé una trinchera dela PrimeraGuerraMundial, con refugios antibombas y sacos de arena por todas partes. Me equivoqué totalmente. Maren, para sorprenderme, me hizo utilizar la entrada para el público. Se trataba de un simple agujero en una pared, con un agarradero para impulsarse por el largo tobogán de plástico. La sala, propiamente dicha, estaba mucho más baja que el club. Caigo sobre un gran colchón de gel.
― Hay una subida más allá. Es otro tobogán pero con agarraderos para trepar. En caso de alguna emergencia, hay puertas camufladas que se abren automáticamente – me explica Maren, mientras yo miro a mi alrededor. Pienso en cuantos habrán tenido que untar para pasar las inspecciones de seguridad.
Estamos en medio de un barrio destruido, lleno de cascotes, de muros medio derribados, de rincones oscuros y salientes esqueléticos. Restos de vigas de hierro, retorcidas como dedos sarmentosos, asoman entre las tripas de todas aquellas construcciones desoladas. No consigo distinguir las dimensiones de la sala, pero calculo que debe tener cincuenta metros de lado, o quizás más.
― Las ruinas son…
― De mentira, Sergio. Todo escayola, madera liviana, cartón piedra y corcho sintético – me tranquiliza Maren, cogiendo un cascote con la mano y poniéndolo en mi mano. – Puedes usarlos como almohadas.
No pesa nada e incluso cede un poco a la presión de mis dedos, pero está magníficamente pintado para simular ser un pedazo de hormigón.
― Han puesto la iluminación para público, para que disfrutes del entorno.
Sin duda, se refiere a las pequeñas hogueras que arden en unos hoyos practicados en el suelo. Parece haber una en cada sitio capaz de simular un refugio. Maren me lleva al hueco más cercano, formado por media pared, dos planchas de hierro, y varios muebles destrozados. Al acercarme más, puedo distinguir que el sucio suelo es, en realidad, una colchoneta mullida, recubierta de una tela plástica mimetizada. En un hueco de la pared, hay varios condones sin usar, ¿olvidados quizás? Hay otros huecos estratégicos para dejar las bebidas, incluso unos estantes para colocar la ropa, todo debidamente camuflado.
Me asomo al hoyo del suelo. Lo que creía llamas, no son más que lengüetas de satén o raso, impulsadas hacia arriba por un pequeño ventilador. Sobre este, tres pequeñas lámparas halógenas, de distintos colores, simulan la luz de una hoguera, reflejada en las lengüetas de tela, que no dejan de agitarse. Barato y práctico, además de simular llamas muy reales. Estos nichos o refugios están por todas partes, pues el suelo no está parejo. Las ruinas ascienden y bajan en pequeñas simas, formando incluso refugios colocados como literas, unos encima de otros. Los hay casi subterráneos, otros casi al aire, como si fueran palcos. Contra las verdaderas paredes de la sala, se han edificado auténticos edificios como si hubieran sido cortados por la mitad por los bombardeos. Varios pisos aparecen segados por un gigantesco cuchillo, dejando entrever ruinosas habitaciones con muebles aún dispuestos. También se usan como refugios, hasta una altura prudente, ya que hay que acceder a ellos trepando. Las decenas de simuladas hogueras prestan una iluminación especial al conjunto, asilando cada refugio en la intimidad, aunque el vecino no esté a más de tres metros.
― Me imagino que debe de ser una gozada acurrucarte ahí dentro con una chica – digo, con una sonrisa.
― Es el único sitio seguro, dentro del Purgatorio.
― ¿A qué te refieres? – le pregunto.
― Mejor que te lo cuenten las chicas – y me lleva hasta el centro de aquellas extensas ruinas.
Allí, entre lo que parece ser los restos de una plaza, en cuyas destrozadas losas arden varias hogueras, casi una cincuentena de personas nos esperan. Hay tanto chicos como chicas.
― ¿Tantos? – susurro la pregunta.
― Aquí vienen jóvenes de ambos sexos, con dinero fresco y muchas ganas de divertirse…
Me presento y pregunto a unos cuantos, al azar, cual es su cometido en el club. Me entero que todos tienen turnos de trabajo como camareros o en la cocina, aparte de putear en las salas. Entonces, hago la pregunta que me quema la lengua.
― No comprendo cómo, en un local en que prima el acoso, conseguís clientes suficientes como para generar beneficios…
Un chico barbudo, de pelo largo y músculos esculpidos en sus brazos al aire, adelanta un paso y responde, en nombre de todos.
― El Purgatorio atrae a todo tipo de clientes. Hay gente que viene a cazar, otros a observar y catalogar, otros simplemente a curiosear… Aunque seas un cazador, eso no significa que, esa noche, obtengas tu premio. Hay demasiadas variantes.
― Si, es evidente.
― También puedes toparte con un depredador más fuerte, o caer en la emboscada de un grupo, o, simplemente, hartarte de acechar y desear acabar la noche en una inmejorable compañía. Todos nosotros portamos disfraces a los que ceñimos nuestro papel. Así que el cliente no tiene más que escoger lo que le apetece en ese momento. Una enfermera calentona, una Lolita virginal, una monja asustada, o, en el caso de los chicos, distintos tipos de machos.
― Así que sois la última opción, ¿no? Si el cliente no consigue nada, recurre a vosotros.
― Algo así, solo que también somos un oasis.
― ¿Un oasis?
― Un puerto seguro. Nadie puede hacernos nada, ni a nuestros clientes. Muchos nos demandan para quitarse los problemas de encima. Chicas demasiado asustadas, pero que no que quieren dar su brazo a torcer ante sus amigas, y marcharse. Otras que huyen de un grupo, al que no pueden despistar. Solitarios arrinconados, curiosos demasiado tímidos,… Hay de todo. Créeme, funciona de maravilla. Todos los clientes han pasado, en alguna ocasión, por nuestros brazos, por muy buenos que sean con el juego. Les rescatamos y les traemos aquí, que es zona segura. En los refugios nadie puede hacerte daño.
― Bien, gracias. Ahora está claro – le digo.
― También solemos sacar o acompañar a quien nos pide rescate, por un precio claro – comenta una chica. – Un cliente apurado quiere deshacerse de una trampa, pero no quiere nada sexual. Podemos sacarle del apuro y dejarle donde él quiera, fuera del club o en otra sala. En el momento en que intervenimos, toda presión debe anularse.
― Otra cosa… ¿El pago de beneficios cómo se hace? ¿Cobráis en efectivo?
Intervino Maren, cortando a la chica.
― Ha sido fallo mío. Debería haberme explicado antes. No se usa dinero en El Purgatorio, sino fichas. Antes de entrar, en la sala de cacheo, los clientes compran una cantidad de fichas. Por eso, has visto tantos recibos de tarjetas antes. Casi todo el mundo paga en plástico, aquí dentro.
― Como en un casino…
― Si, parecido, pero solo lo puede hacer a la entrada, una sola vez. No se puede regresar a comprar más.
― Pero eso es contraproducente para el negocio – me asombro.
― Solo la primera vez. En el momento en que el cliente se ve sin fichas, no puede optar ni a protección, ni bebidas, ni otros artículos. Está vendido aquí dentro y tiene que sobrevivir como sea. Puede ser muy estresante, porque hay gente que parece olerlos… y disfrutar de ellos. Así que, en su siguiente visita al club, se curan en salud y sacan más fichas, muchas más. El club no recompra las fichas que sobran. Los clientes se las tienen que llevar a casa y gastarlas en otra ocasión, con lo que se consigue generar un círculo vicioso.
― ¡Coño, que bien pensado!
― Muchos clientes prefieren gastarse sus fichas con nosotros, antes que regresar a casa con ellas – sonríe el barbudo que me dio la explicación antes.
― Ya veo que está todo bien organizado. Atenderé cualquier sugerencia o queja que tengáis…
Nadie se queja, ni sugiere. Me comentan que están muy satisfechos con los gerentes, y que son éstos los que tienen nuevas ideas para llevar a cabo. Les agradezco su presencia y les comento que, para la próxima visita, anoten sus sugerencias.
― ¿Te ha gustado El Purgatorio? – me pregunta Maren, de sopetón, mientras conduzco hacia Benidorm. Llevamos un buen rato callados.
― La verdad es que si. Es algo distinto a cualquier negocio de este tipo, y, por lo que he podido ver en los libros de cuentas, genera bastante dinero.
― La gente no controla el gasto cuanto tira de tarjeta, y, como dijeron las chicas, muchos clientes prefieren irse a casa, sin pruebas de donde han estado – me contesta.
― Jejeje… ¿Qué hay del club de Benidorm?
― Bueno, es el último de la ruta, y vas a tener la oportunidad de verlo abierto al público. Así que no voy a comentarte nada para que no te hagas una idea preconcebida.
― Está bien. Me gustan las sorpresas.
Ya hemos almorzado. Al salir de Valencia, paramos en una venta, también conocida por Maren, que nos ha dejado un buen sabor de boca. Durante un buen rato, mi ayudante estuvo explicándome los mejores horarios para llegar a cada club, los mejores itinerarios, y los buenos sitios para comer. A medida que los comentaba, los introducía en la memoria del navegador.
Contorneamos la costa hasta alcanzar la playa de Levante. La verdad es que no tiene ni comparación con las otras playas que he visto. Arena blanca, muy fina, y un mar espléndidamente azul. Ahora comprendo la fama que tiene Benidorm. Maren me lleva hasta el hotel Agir, en la avenida del Mediterráneo. Tomamos un par de habitaciones, sin escatimar lujo, en las que nos duchamos, y bajamos al bar del hotel.
Parece que han enviado a toda la población septuagenaria de España al paseo marítimo de Benidorm, porque es lo único que se ve paseando. Ancianos y más ancianos. Me tomo unos vodkas, para animar a Ras, que ha estado muy callado durante este viaje. Está aprendiendo, según sus propias palabras, pero la verdad es que ha quedado impresionado por cuanto ha evolucionado la inventiva humana, con respecto al vicio y al placer.
A las nueve, cenamos en un asador cercano, llamado Foulaste, donde nos comemos una excelente mariscada, regada con un buen vino de Rueda, blanco y suave.
Tras la cena, estiro las piernas por el paseo marítimo y llamo a las chicas. Las pillo empezando a ver una peli romántica. Katrina está acabando de fregar los platos, para unirse a ellas. Me despido de ellas, al acercarme a la entrada del hotel. Maren me está esperando.
― El club no está lejos. Hace una buena noche y podemos ir andando. Así dejamos que se vaya ambientando, ¿no? – me dice.
Me encojo de hombros y echamos a andar, charlando de nuestras cosas. Tras unos diez o quince minutos, llegamos a un ensanche del paseo, que se transforma en una plaza. En un extremo, se encuentra el club. Unas enormes letras de neón, en distintos colores, anuncian su presencia, desde el tejado: “Rancho T”.
Se trata de un edificio enorme. Su parte central es más alta que las alas, y me recuerda al granero de mi granja. Al acercarme más, compruebo que tenía razón, está construido como si fuera un granero, incluso tiene una gran garrucha sobre la apertura del piso alto. La puerta de entrada es enorme, para que puedan entrar incluso camiones. Pero el público pasa a través de otros batientes, más pequeños, incluidos en las mayores. Se escuchan risas y murmullos en el exterior, proveniente del interior, así como una música alegre y vibrante.
― ¿Country? – le pregunto a Maren.
― Así es. Es un bar country, como los que puedes encontrar en Texas o Colorado. Lo que escuchas en el exterior es una simple muestra que saca un pequeño sistema de sonido, el cual se desconecta a las once y media de la noche. Después de eso, no se escucha ni una mosca. La insonorización es total.
Entramos y me quedo alucinado por las dimensiones. Aunque no es el club más grande, si es el más vasto. Parece una catedral, pero con muchas menos columnas. El ambiente es muy festivo, la música suena fuerte y bien, hasta que me doy cuenta que es en directo. El grupo está al fondo, en alto, dominando una enorme pista de baile delimitada con una cerca bajera y alpacas de paja. Sonrío ante el detalle.
Es un granero enorme, con su parte de cobertizo y su altillo, al que se llega a través de dos escaleras laterales. Tanto a la izquierda como a la derecha, dos barras de bebidas se alzan, debidamente atendidas por tres camareros, en cada una. El local está decorado con ruedas de carro, herraduras, y muchas cornamentas. La iluminación general proviene de las grandes lámparas de sodio que cuelgan del altísimo techo. Sin embargo, el altillo queda en sombras, ya que posee su propio tejadillo en el interior, formando como una galería en alto. Las barras, situadas debajo de esta galería, también disponen de iluminación más suave.
― Son palcos privados – me comenta Maren, señalando arriba. – Se reservan para reuniones, fiestas privadas, grupos de despedida… Este es el club más visitado de todos, sobre todo por su situación. Aquí entra gente de todo tipo, jóvenes, viejos, matrimonios y solteros. Se procura que todos se vayan contentos. Muchos ni siquiera se enteran de que la mayoría de todas esas chicas – me señala el gran abanico de bellas mujeres con sombrero y faldas vaqueras, o apretados jeans, que bailan y conversan con el público – son putas, dispuestas para el público.
― Ya veo. El mejor disfraz es integrarte…
― Algo así. Los dos edificios anexos – se refiere a las dos alas más bajas – complementan el club. El de la derecha es privado. Contiene los dormitorios de las chicas y cuanto necesitan. El de la izquierda es el picadero, literalmente hablando.
 Enarco una ceja, así que me conduce hasta allí. Tiene razón, está diseñado como una cuadra de caballos. Cubículos que se pueden cerrar, con catres hechos con alpacas, salvo que la paja está contenida por un resistente plástico, formando un mullido colchón. Cada cubículo dispone de su mesita, su lámpara, y su diván cama de paja. Las paredes suben por encima de la cabeza de cualquiera que esté sentado, pero no esconde a nadie, si está de pie. Hay varios pasillos, con decenas de cubículos. Como en el resto del club, el suelo es de gruesas tablas.
Enarco una ceja, así que me conduce hasta allí. Tiene razón, está diseñado como una cuadra de caballos. Cubículos que se pueden cerrar, con catres hechos con alpacas, salvo que la paja está contenida por un resistente plástico, formando un mullido colchón. Cada cubículo dispone de su mesita, su lámpara, y su diván cama de paja. Las paredes suben por encima de la cabeza de cualquiera que esté sentado, pero no esconde a nadie, si está de pie. Hay varios pasillos, con decenas de cubículos. Como en el resto del club, el suelo es de gruesas tablas.
― Ya se está llenando – me indica Maren, saliendo del picadero. – En verano, el club usa la plaza para organizar bailes y espectáculos, casi cada noche. La gente viene mucho a bailar en grupo.
El Rancho T se está llenando y, tal como puedo comprobar, hay gente de todas las edades, la mayoría adoptando una estética vaquera. Hay sombreros por todas partes. En un extremo del fondo, tres toros mecánicos ya están funcionando, tirando a valientes sobre las gruesas colchonetas de aire. Frente a los mostradores, hay varias filas de mesas y sillas, donde aún se pueden ver algunos clientes acabando de cenar, o matando el hambre con una buena hamburguesa al grill.
Maren me lleva hasta una puerta marcada con privado. Al abrirla, me encuentro con la patibularia cara de un tipo vestido de leñador. Maren le tranquiliza con dos palabras y el matón nos conduce hasta la gerente. Asombrosamente, se trata de una dulce ancianita, muy elegante, de pelo blanco, recogido en un moño. Me la presentan como Doctora Guische, y cuando me habla, es como si me estuviera hablando mi abuela, a la que nunca conocí.
Casi podría metérmela en un bolsillo, pues no debe de medir más de un metro sesenta. Parece muy interesada en mi juventud y yo en que clase de doctora es.
― Soy una investigadora, aunque hace años que no me muevo en un laboratorio – me dice, invitándome a sentarme ante su macizo escritorio. – Me especializo, sobre todo, en respuestas inmunológicas a enfermedades tropicales.
― Vaya, interesante. Sobre todo, por acabar en un puesto como el que tiene ahora.
― Ya, la vida da muchas vueltas. Pero tú pareces igualmente interesante. Hasta mí, ha llegado el rumor de tu ejemplar castigo. Me has impresionado, ciertamente. ¿Cómo se te ocurrió una crucifixión?
― Pues, no lo sé. Vi una puerta de madera maciza, más ancha de lo normal, y me imaginé como quedaría el tipo que me estaba cabreando, clavado en ella. Dicho y hecho, como dice mi madre.
La abuelita se ríe con ganas, mientras el matón trae los libros de cuentas. Tomo las fotografías pertinentes, firmo el listado tras comprobar que es lo que hay, y, antes de despedirme, le pregunto ala DoctoraGuische:
― ¿Con quien debería hablar como representación de las chicas?
― Sin duda, con Misha. Es una veterana responsable.
― Muy agradecido, Doctora. Hasta la siguiente visita.
― Espero estar aquí – me contesta, con humor.
Hablo con Misha y no plantea nada relevante. Maren me convence y me dejo llevar por la música, por el ambiente. Este Maren tiene unas ganas de vivir que no veas. Bailamos, bebemos y nos reímos. Ras me ruge en los oídos, deseoso de carne. Me agencio a dos italianas, dos turistas de mediana edad. Creo que están celebrando un divorcio. Solo tengo que aplicar una pequeña dosis de mirada de basilisco para pasarle la más rellenita a Maren. Tendrá unos cuarenta y cinco años, y, una vez lanzada, no parece cortarse por nada.
La que no para de sobarme el rabo, es un poco más joven, cinco o seis años, quizás. Aún tocándolo, no se cree lo que palpa. Está deseando bajarme los pantalones. Maren invita a una ronda de vodka y las llevamos al picadero. Ocupamos dos cubículos contiguos y las italianas aún se ponen más calientes al escucharse, la una a la otra. Se hablan de un cubículo a otro, retándose, por lo poco que puedo entender. ¡Dios, que lobas! La que está conmigo apenas puede decirme su nombre, en el momento en que ve mi manubrio al aire. Sus manos parecen aletear sobre mi miembro, tan ansiosas, que tengo que aprisionarle las muñecas y pegarme a ella, mirándola a los ojos. Apoyo mi pene contra su muslo.
― ¿Cómo te llamas? – vocalizo lentamente.
― Venzia – me contesta, intentando frotarse.
― ¿Quieres chuparla?
― Non vedo l’ora di succhiare quel cazzo enorme! – contesta ella, y aunque no tengo ni idea de lo que significa, cuando se arrodilla ante mí, pienso que la cosa va bien.
El deseo vence a su experiencia e intenta meterse más cacho de la cuenta, lo que le producen arcadas.
― Despacio, zorra, despacio – le digo, haciendo un gesto con la mano. Ella asiente, y va con más tiento.
De pronto, como si recordara algo, empieza a llamar a su amiga.
― ¡Fabrizzia! ¡Fabri! Attento! Guardate che meraviglia!
La cabeza de la de más edad asoma por encima de la separación, buscando a su amiga.
― Santo Dio! Fa tutto ciò che è reale? Non essere solo, cagna! – le dice, con los ojos desorbitados.
La que me está casi mordiendo la polla, no contesta, solo agita la mano. No está dispuesta a soltarla, ahora que ha guiado un buen tiento hasta su garganta.
― Mi fai provare il prossimo? Anche un po’… per favore…
Entiendo el sentido de la frase y asiento, mientras aferro la cabeza de su amiga y le follo la boca lentamente. La vecina desaparece, entregada a sus menesteres con Maren. Desnudo a la italiana. Tiene un buen cuerpo mediterráneo, opulento y durito. Chilla como una cerda en una matanza cuando la perforo, hasta la mitad. Después, solo balbucea y agita las caderas. Creo que ha entrado en una fase de meditación o algo así.
En un momento dado, Maren me llama.
― ¡Jefe! La italiana esta quiere ver a su amiga, pero no pienso dejar de darle por el culo…
― Apóyala contra la pared, de rodillas sobre el catre. Yo haré lo mismo, así se verán y no pararemos de darles caña – le digo, sacándosela a Venzia.
Protesta un poco, pero como ya se ha corrido un par de veces, se conforma que la maneje como una muñequita. Las mujeres se miran a los ojos. La de Maren alarga una mano y acaricia la mejilla de su amiga.
― Stai bene, Venzia? Non sentire, ho avuto paura… — dice Fabrizzia. Por el tono, comprendo que se preocupa por ella.
― Mi sono rotto… e mi continuerà a godere, sorella – jadea Venzia, mientras se la meto lentamente desde atrás.
― ¿Cambiamos, jefe? – pregunta Maren, inspirado.
― Vale, aunque la mía poco se moverá ya.
― Es igual, es para acabar, pero veo que tú tienes aún para un ratito – le da una cachetada en la nalga a Fabrizzia, y me señala. – Ve con él, putón.
― Mejor que vengas tú aquí, y yo vaya allí – le digo a Maren. – Esta no está para moverse mucho.
― ¿No te la habrás cargado?
― No, solo que no puede con su alma – me río.
― Normal, después de batallar con esa cosa que tienes…
Cambiamos los cubículos. Fabrizzia me mira, algo temerosa.
― Venzia è ferito? E ‘OK?
Subo el pulgar tranquilizándola. Le hago el gesto de apoyar mi mejilla sobre las palmas de las manos.
― Dormida – y ella sonríe. – Vamos, ¿no querías chuparla?
Se pone de rodillas, con el mismo respeto que si estuviera ante una representación dela MadonnaCelestial.Es cierto que impone respeto, ¿o no?
Casi tengo que sacar a Maren a rastras de la cama. Son las nueve de la mañana y quería haber salido antes de Benidorm, en dirección a casa. Estoy harto de estar dando bandazos. No volveré a hacer esta ruta, al menos de esta manera. Tengo cuatro sitios para visitar, un viajito cada semana, cuatro viajes al mes. De una forma más tranquila, con calma, y sin tantos kilómetros. Ha estado bien para conocerlos y probarlos, pero es suficiente.
Maren está lívido, no quiere desayunar. La juerga le ha afectado. Ya pararemos por el camino. Pero se queda dormido al poco de salir de Benidorm y aprovecho para devorar carretera. Cuando vuelve a despertar, ya hemos dejado atrás Albacete. Llevamos la mitad del trayecto recorrido.
Paramos a comer algo. Es la primera vez que le veo tomando unas pastillas. Se encoge de hombros cuando le pregunto cómo se encuentra. Es de la vieja escuela, un tipo duro. Vuelve a dormirse cuando volvemos al coche, pero ya tiene mejor calor. Sobre la una del mediodía, llegamos a Fuenlabrada, que es donde Maren se baja. Quedamos para dentro de dos días, para elaborar un informe entre los dos, y nos despedimos.
Media hora más tarde, estoy aparcando frente a casa.
Con ganas de juego, meto la llave con mucho cuidado. Quiero sorprender a las chicas, aunque no sé quien estará en casa. Al menos, la perrita debe estar, me digo.
Estar, si que está, pero arrodillada ante el sofá, y comiéndole el coñito a Patricia, la cual tiene la faldita del uniforme escolar levantada, y las bragas colgándole de un solo tobillo. Tiene su mano apoyada en la rubia cabeza de Katrina, quien está tan desnuda como siempre, con solo su braguita, y las manos apoyadas en el suelo. Entro como un felino, deteniéndome a escasos metros, callado. Patricia abre los ojos y me ve. Intenta pronunciar mi nombre, pero su resuena rota por lo que está sintiendo.
― S…Ser…gio… — gime.
― Veo que estáis atareadas. Ni has llegado a tu casa, ¿verdad, canija? Directa aquí a que la perrita te coma el coño – le digo, mirando la mochila escolar, las manos en jarra sobre mi cintura.
Katrina levanta su boca del coñito de la niña, al escuchar mi voz, y gira el cuello para mirarme. Aún se relame, como una tigresa, atrapando la humedad que perla sus labios.
― Bienvenido, Amo – susurra.
― ¿Y las chicas?
― Trabajando. No vendrán hasta la tarde – responde, poniéndose en pie.
― Arrodíllate en el sofá, las manos sobre el respaldo, el culo alzado – le ordeno y lo cumple enseguida.
 Le meto un dedo en el coñito virginal, con cuidado. Está toda mojada.
Le meto un dedo en el coñito virginal, con cuidado. Está toda mojada.
― Patricia, ¿por qué no lubricas este culito para que pueda metérsela? – le digo a la chiquilla, la cual salta del sofá, encantada.
Aplica su lengua al esfínter, abriéndolo, dilatándolo, y, al mismo tiempo, haciendo suspirar a Katrina. Le roza el clítoris y pasea sus dedos desde la vagina al ano, transportando lefa.
― A ver cuantos deditos tuyos le caben en ese precioso culito – le digo a Patricia, casi al oído.
Se pone a ello. De momento dos han entrado perfectamente. Katrina agita las nalgas y gime. Patricia sigue amasando y acariciando, metiendo y sacando dedos. Van tres y, muy poco después, arrancando un suave quejido, mete el cuarto. Observo esos cuatro dedos desaparecer en el ano de la búlgara, que está casi mordiendo el respaldar del sofá, muy ansiosa.
― ¿Pruebo a meterle el puño, Sergio?
― No, ya es suficiente – le digo, abriendo mi bragueta.
― ¿Se la vas a meter ya?
― Si.
― Quiero verlo, así, de cerca – exclama, tomando sitio, de rodillas.
― Perrita, ¿quieres que la meta en tu culito? – le pregunto a Katrina, rebozando el glande en la humedad que aflora de su vagina.
― Eres mi Amo, haré lo que desees – responde.
― No, eso no es lo que te he preguntado. ¿Quieres que te encule, o bien me arreglo con Patricia?
― ¡Yo estoy dispuesta, Sergi! – exclama Patricia, con alegría.
Katrina se muerde los labios, intentando que yo no vea su rostro.
― Hazlo – musita.
― ¿Cómo has dicho?
― Métela ya… dame por el culo, Amo, por favor…
― Parece que lo necesitas, perrita.
― Si, mucho…
― Está bien, putita mía… relájalo…
Gruñe cuando empujo. El glande se niega a entrar, hasta que le toco el clítoris y se relaja un poco.
― Ay, Amo, ayayay… — se queja e intenta abrir más sus nalgas, con las manos.
― ¡Joooodeeeeeerrr! ¡Que estrechaaaaaaaaa eressss, guarraaa!
― Eres el único que ha entrado, Amoooo…
Otro empujón más, sin prisas, dejándola que se acople a la penetración.
― ¡Diosssss! – sisea, encendida. – Sergeiiiiiii… ¡Para, por… favor! ¡No cabe mássssss!
― Lo sé, perrita. Te he descuidado en estos días y el agujerito se ha cerrado – le digo, dejando que tome aliento. Le pellizco los pezones con fuerza y Katrina mueve su torso, de una forma agradecida.
― Si, Amo, se ha vuelto a cerrar – jadea, moviendo sus caderas.
Siento la manita de Patricia aferrar mis testículos, deslizarse por mi trasero, y buscar mi ano, hasta meter un dedito. Me enardece y me muevo dentro de Katrina, lentamente. Saco casi toda la polla para, muy despacio, volver a meterla cuanto puedo, una y otra vez, con el mismo ritmo, sin apurarme, sin caer en el tremendo deseo de clavarla toda. Patricia pega su mejilla a mi torso y mete su otra mano bajo el jersey, pellizcándome los pezones. Joder con la niñita… me está poniendo malo.
― Sergi…
― ¿Qué? – le pregunto a Patricia.
― ¿Puede Katrina comerme el coñito? Me dejó a medias cuando llegaste – hace un puchero, alzando su carita para mirarme.
― Si, siéntate en el respaldo.
Con rapidez, se quita la falda escolar y se coloca ante la boca de Katrina, apoyada en el respaldo, las piernas abiertas, apartando los faldones de la camisa. La rubia hunde su boca, aunque no está demasiado ducha por cuanto está sintiendo entre sus nalgas. Pero se afana comiendo. Sigo con mi ritmo. Tengo el rostro de Patricia delante, y puedo contemplar todos sus rictus de placer. Pronto me echa los brazos al cuello para no resbalar del respaldar, dejándose vencer por el innegable deseo.
Sus párpados aletean, mostrando el blanco del ojo; sus labios se entreabren, buscando más oxígeno. Sus dedos empuñan mi pelo en la nuca, y sus caderas rotan, enloquecidas.
― Eso es, canija, córrete en la boca de mi perrita. Llénale los labios de tu miel – jadeo, mientras las manos de la chiquilla dejan mi nuca y atrapan la de Katrina, apretando su rostro contra su entrepierna.
Sin un solo sonido, Patricia se derrumba sobre el sofá, liberando la boca de Katrina, la cual aspira aire, muy necesitada. Inclino mi pecho sobre ella, acercándome a su oído. Le como una oreja con delicadeza y le susurro:
― ¿Cómo… te has… portado… con mis niñas? – le pregunto, desgranando palabras al ritmo de mis caderas.
― Muy… bien… Amo
― ¿Has… dormido… en el suelo?
― No… Amo… en la cama… con ellasssss…
― Putas… follando todas las noches…
― Si… Amo… Las he lamido… a las tres… cada noche…hasta que se corrían… como locas…
― Y eso te encanta, ¿verdad?
― Aaaa… aaah…
― ¡Contesta! ¿te gusta? – le tiro del pelo, rudamente.
― ¡Siiiiiiiiiiii! ¡Me chifla comer sus coñitos de modelos! ¡QUISIERA ACOMPAÑARLAS PARA COMÉRSELOS EN EL CAMERINOOOO!
El grito viene acompañado de un orgasmo que la sacude como un terremoto. Creo que ha sido la declaración lo que la ha hecho correrse. Le suelto el pelo y Katrina se desliza hasta quedar tumbada al lado de Patricia, que susurra:
― Que cabrona…
― ¡Abrid bien las bocas, zorras! ¡Os voy a echar leche encima como para un mes! – las reclamo, poniéndome de rodillas sobre ellas, agitando mi miembro fuertemente.
Las dos chicas alzan las manos y abren las bocas. Mi pene empieza a escupir semen, sin tino, impregnando sus rostros, sus cabellos, y la camisa de Patricia, así como el hermoso pecho de Katrina. Una vez acabado, las contemplo como se limpian, la una a la otra, a lametazos.
Algo ha cambiado en Katrina, pero no sé aún lo que es. Es más obediente, pero sigue con la mirada retadora. Me digo que debo prestarle más atención.
― ¡Me muero de hambre! ¿Has preparado algo, perrita?
― Si, mi Señor, cerdo con tomate…
― Mmm… que rico – se relame Patricia.
― ¡Tú, putita usurpadora! ¡A tu casa, que tu madre se estará preguntando donde coño estás!
Patricia se ríe y se levanta corriendo, atrapando su falda. En menos de un minuto, se ha puesto la falda, ha recogido su mochila, le ha dado un beso en los labios a Katrina, y ha desaparecido escaleras abajo.
Le doy una palmada a Katrina, en las nalgas.
― Vamos a comer, princesa. Que después vamos a hacer la digestión, tú y yo, en la bañera.
Por un momento, he creído ver una amplia sonrisa en sus labios.
CONTINUARÁ
Si queréis comentar algo, mi email es: la.janis@hotmail.es
Para ver todos mis relatos: http://www.relatoseroticosinteractivos.com/author/janis/