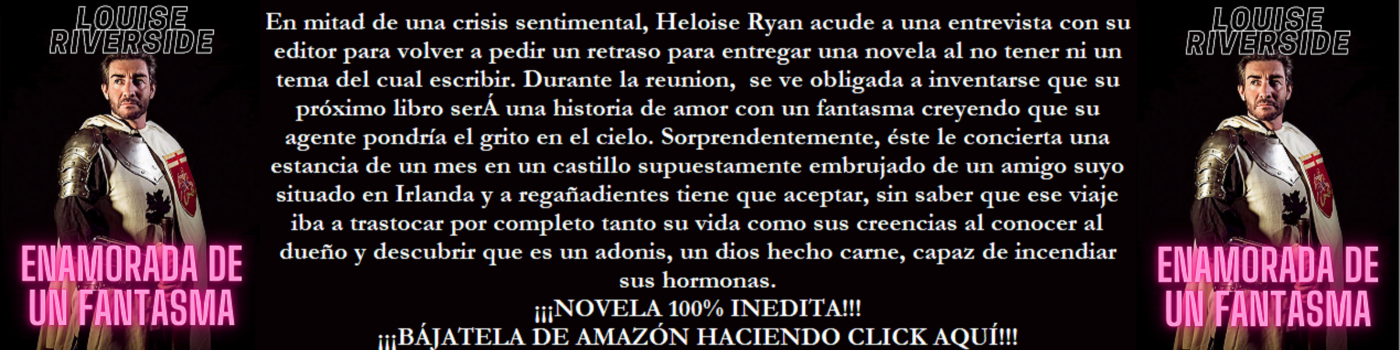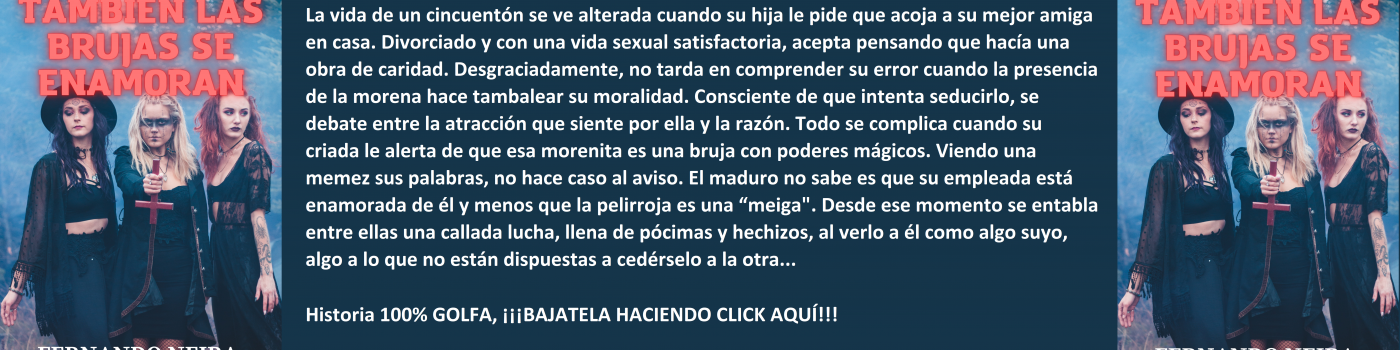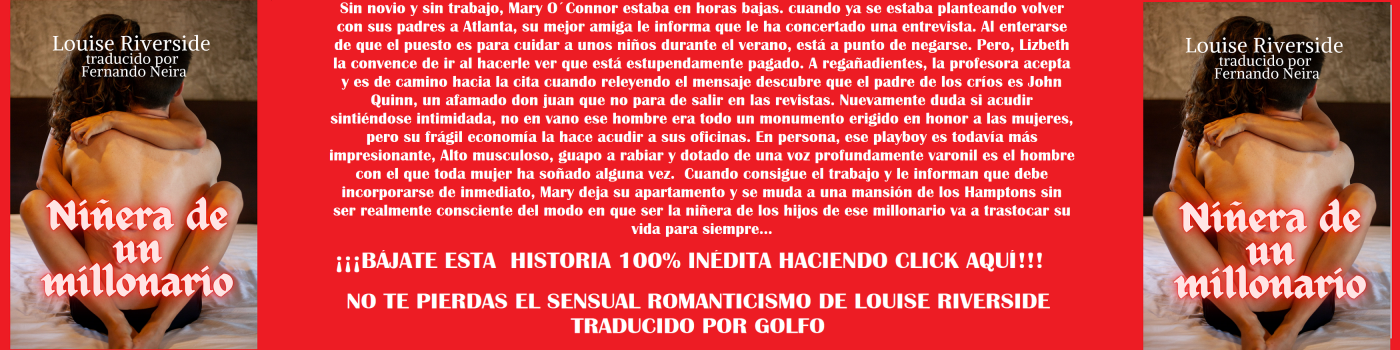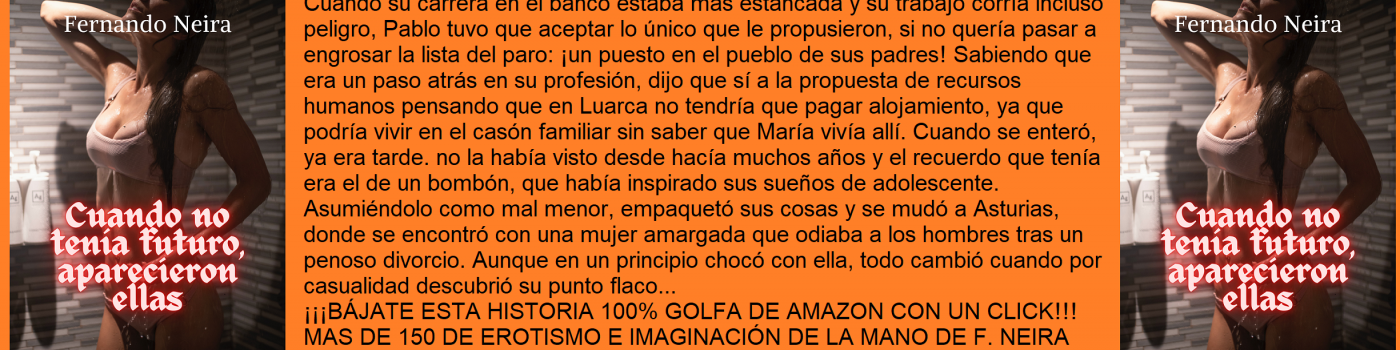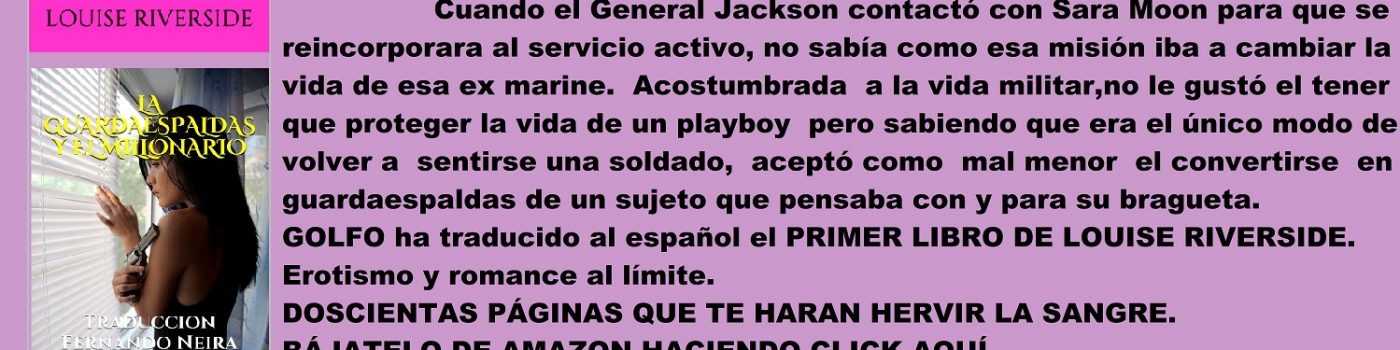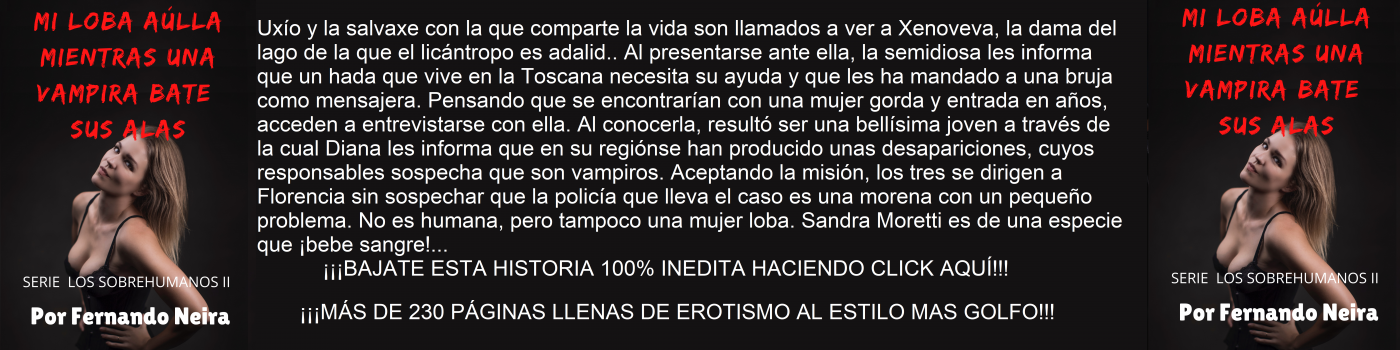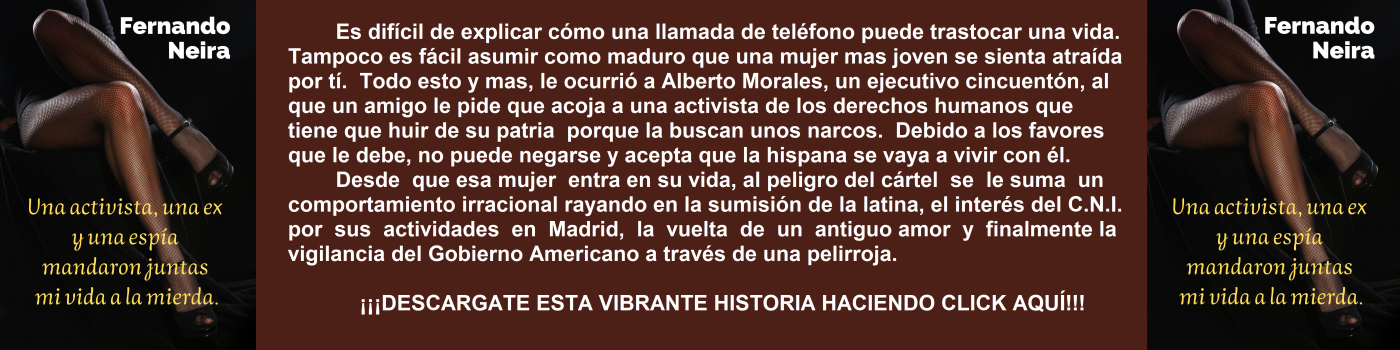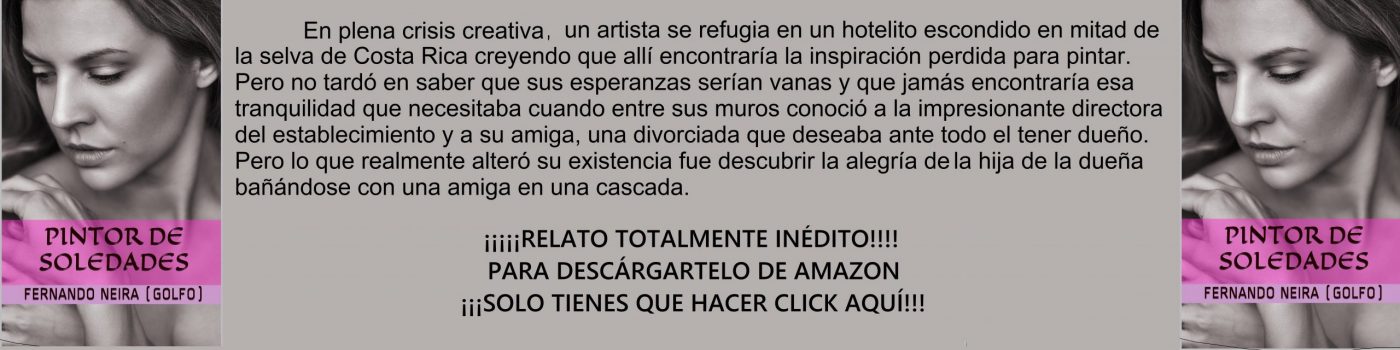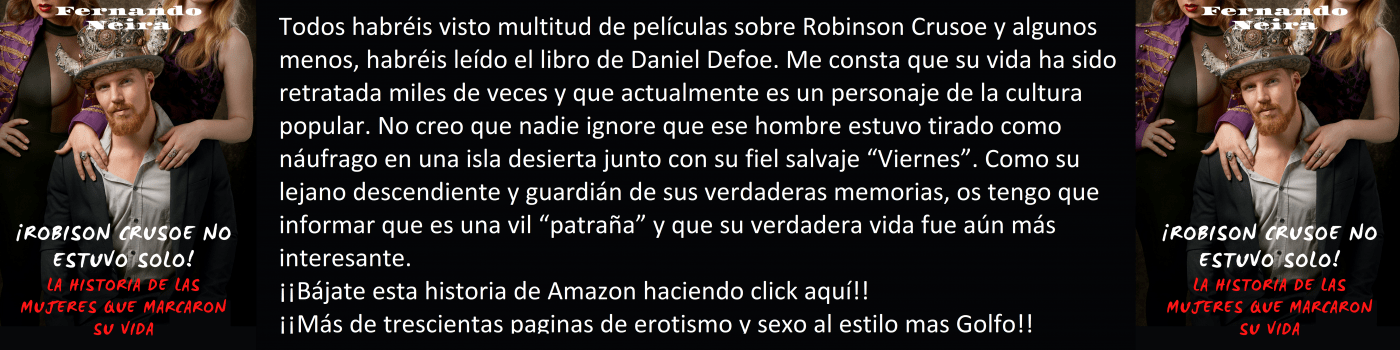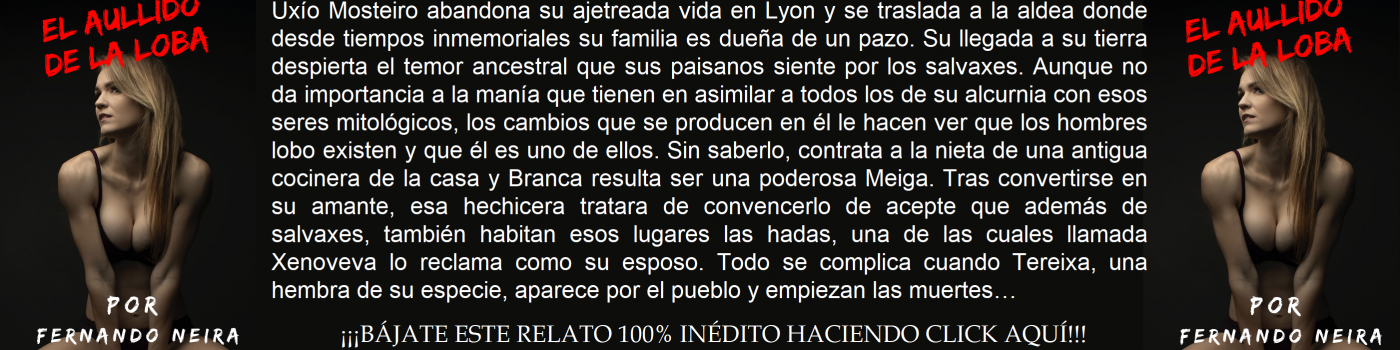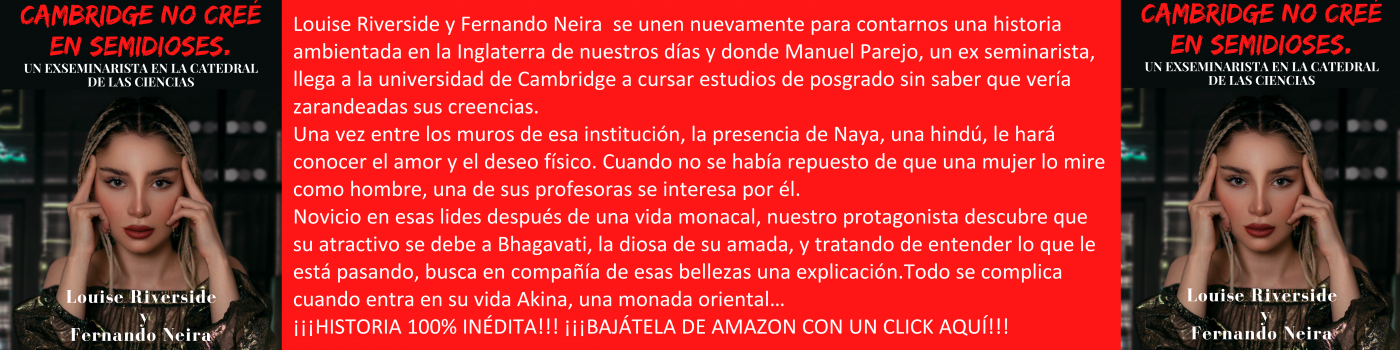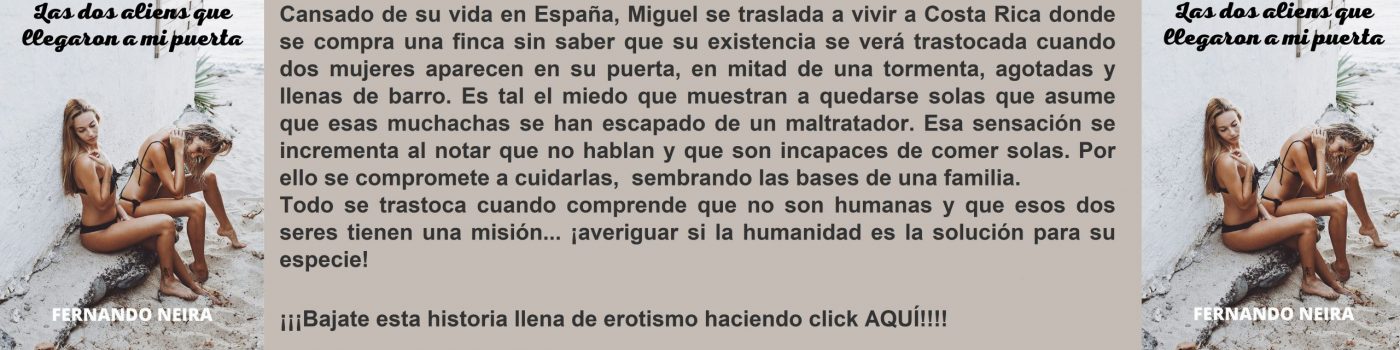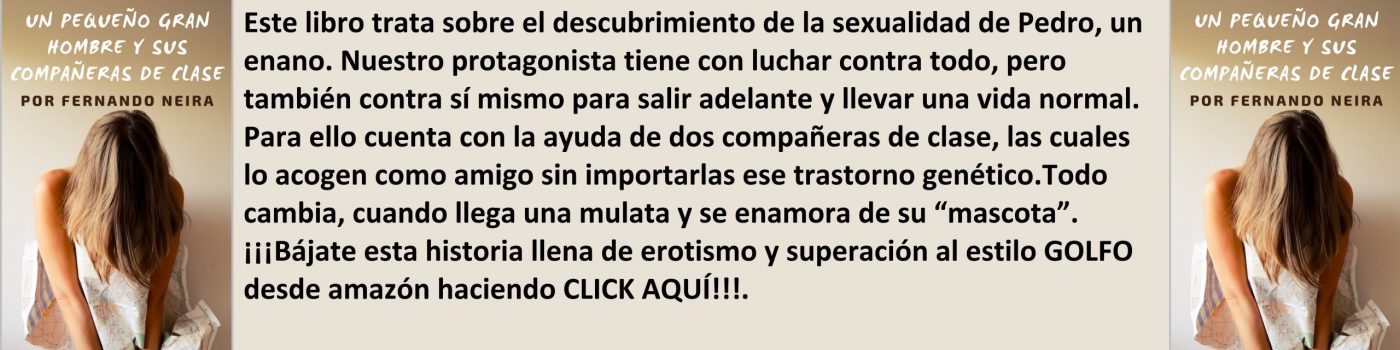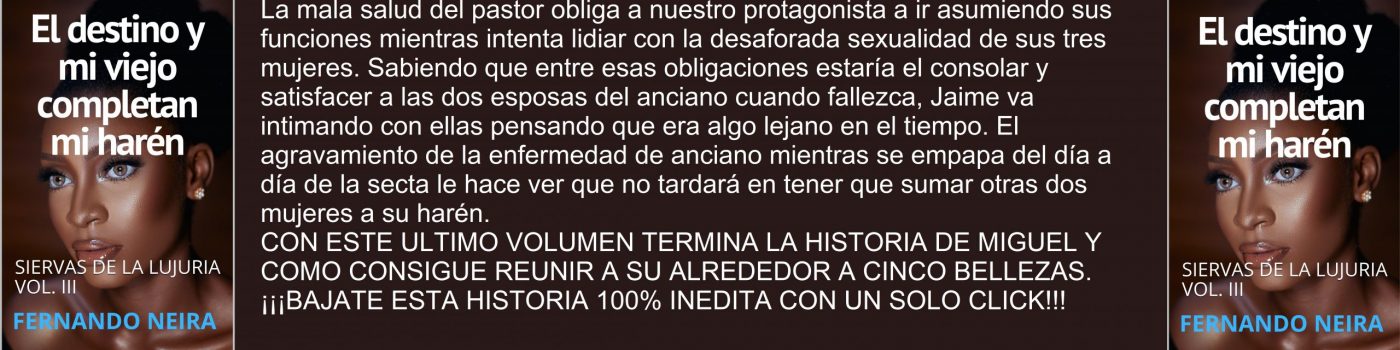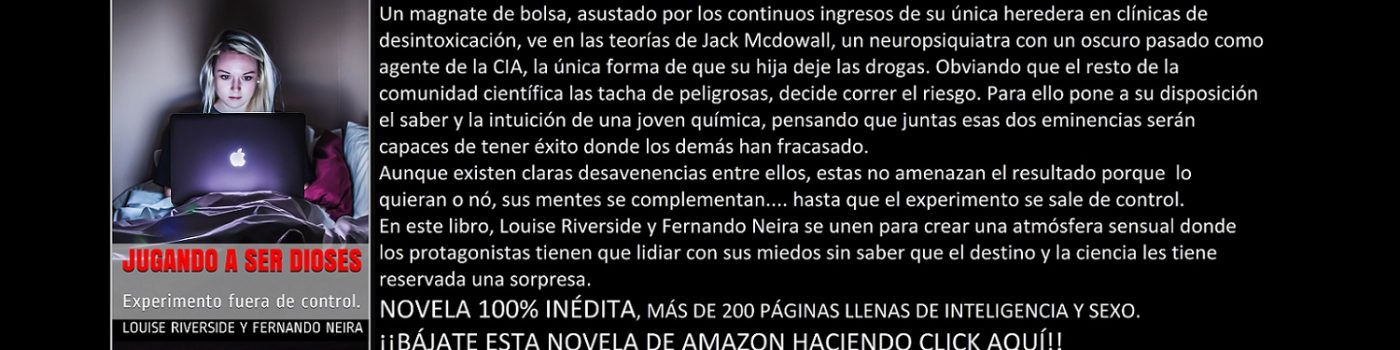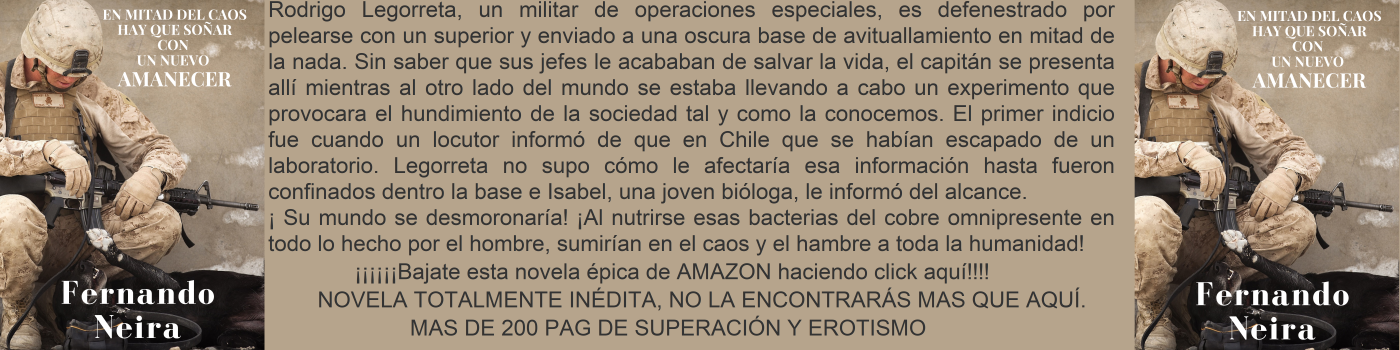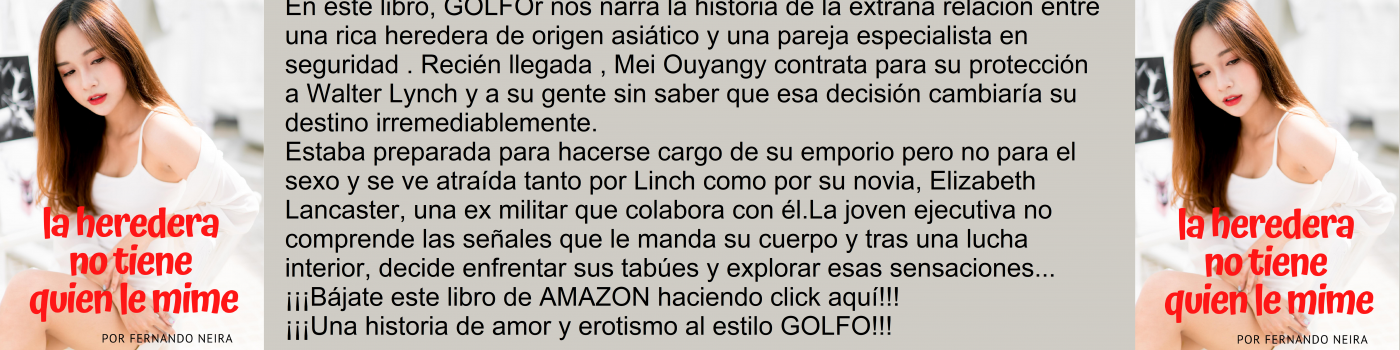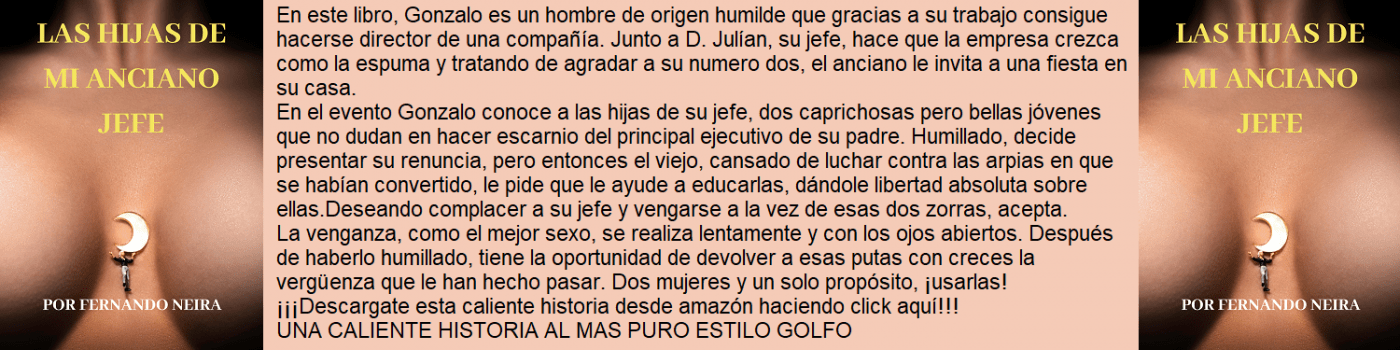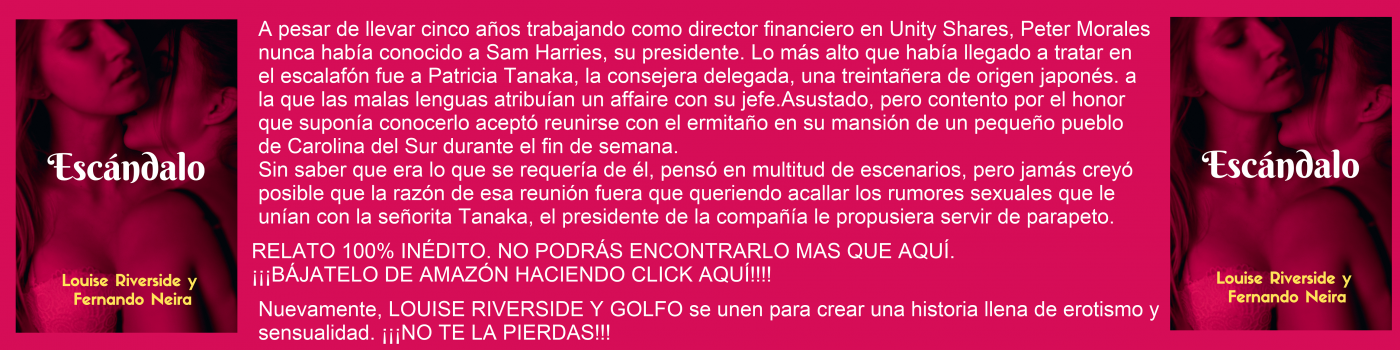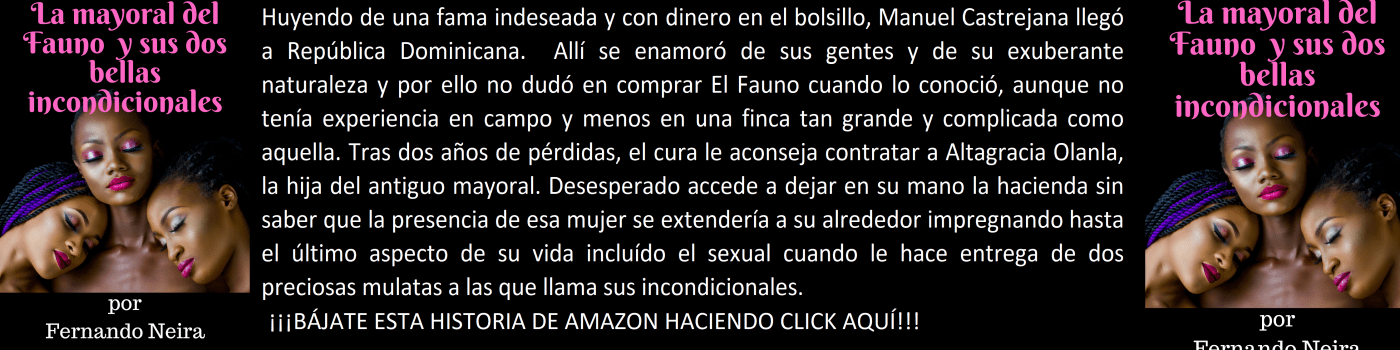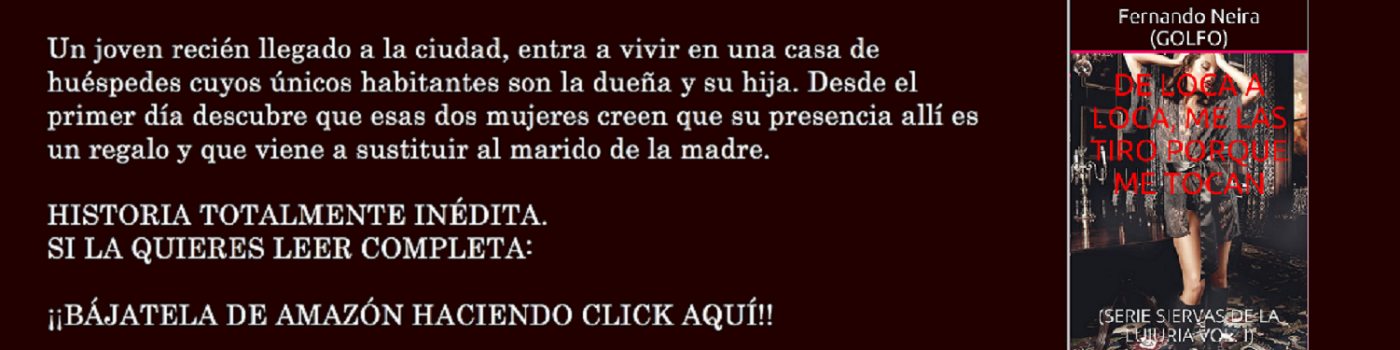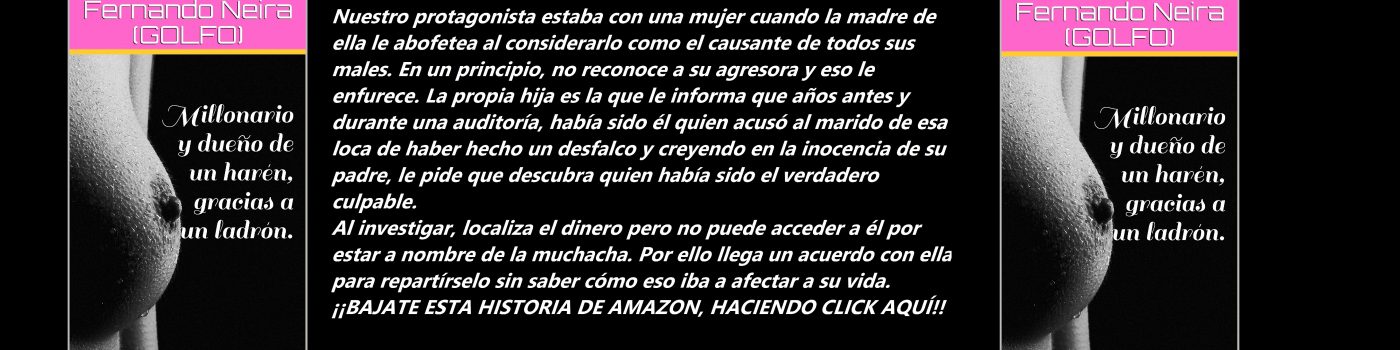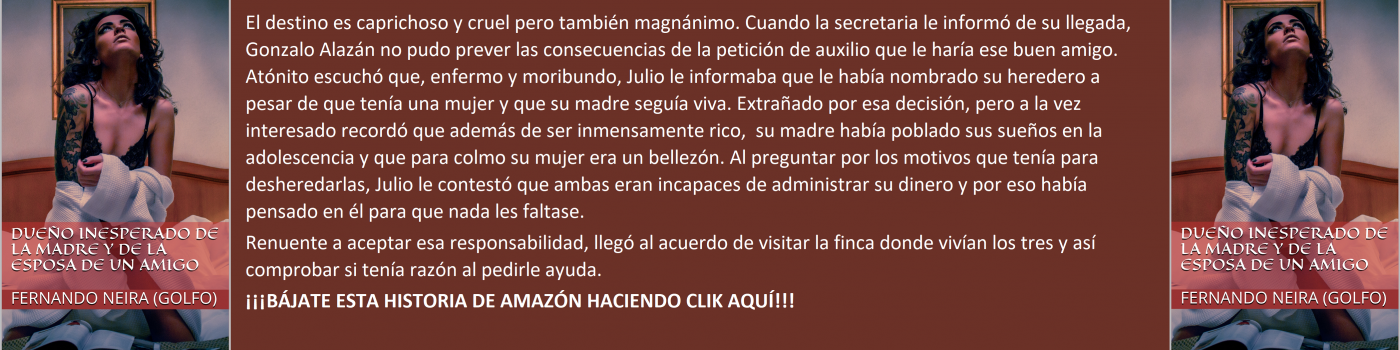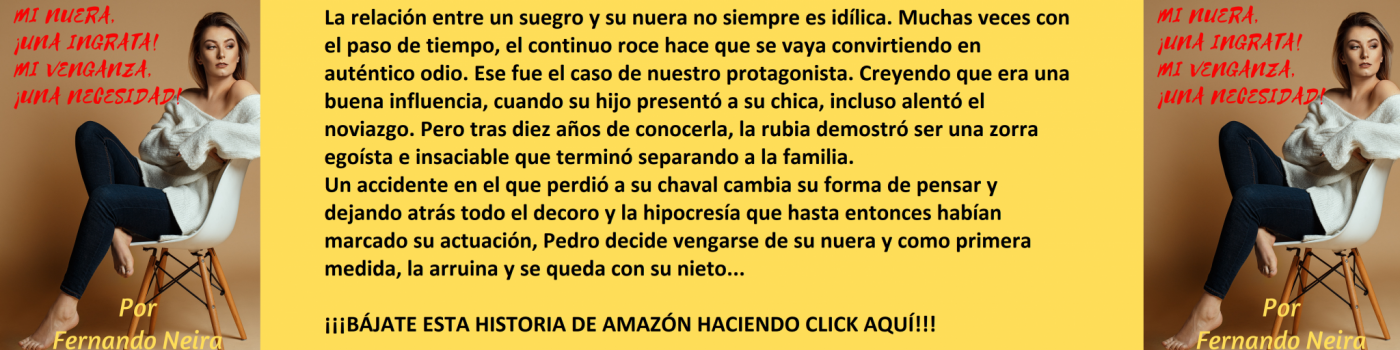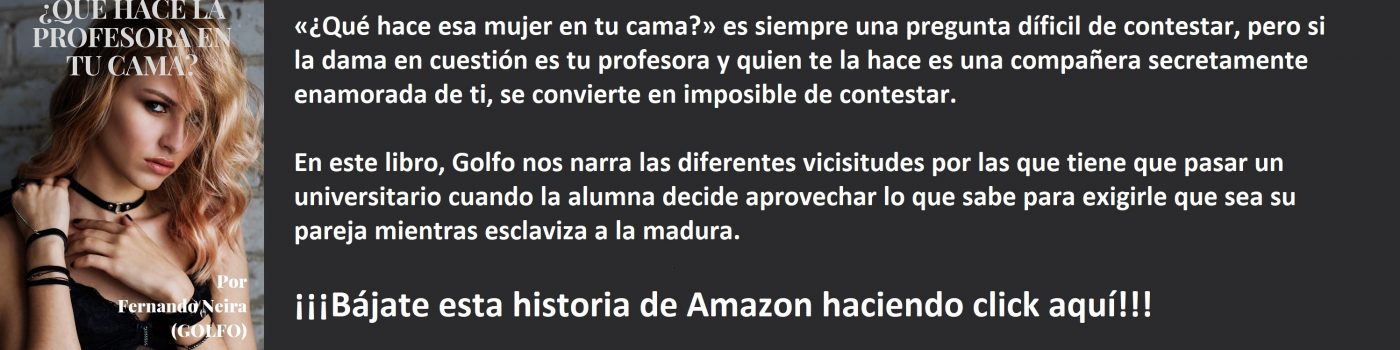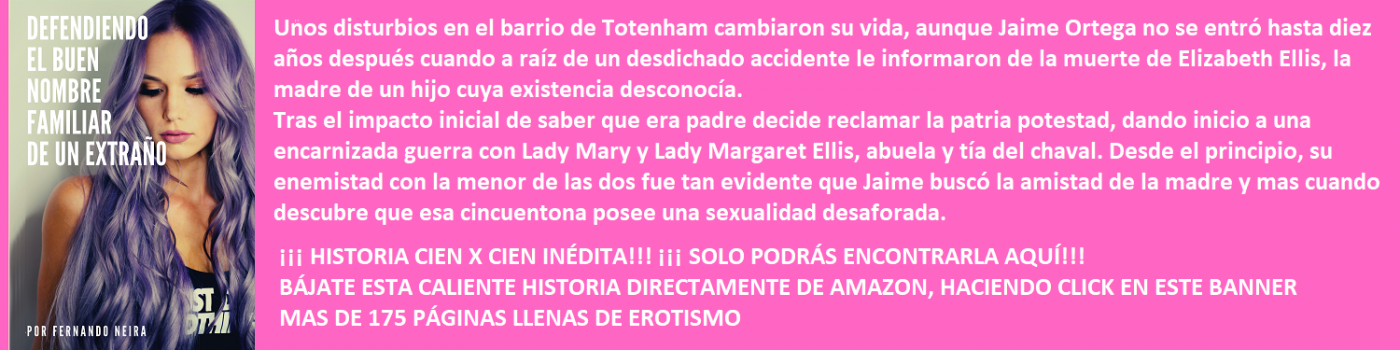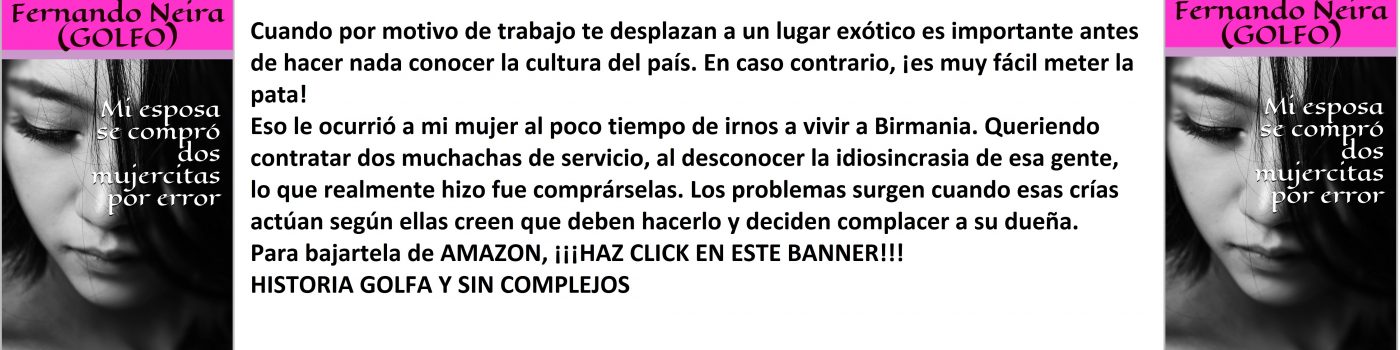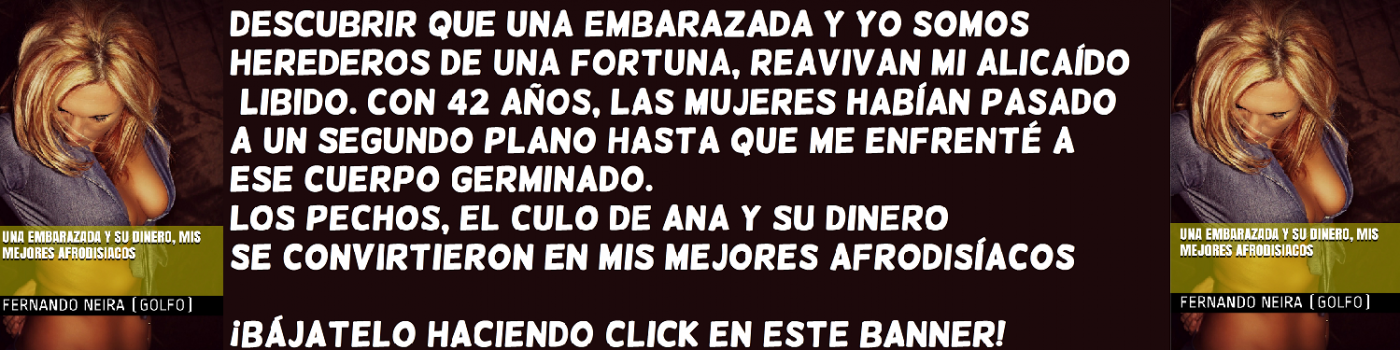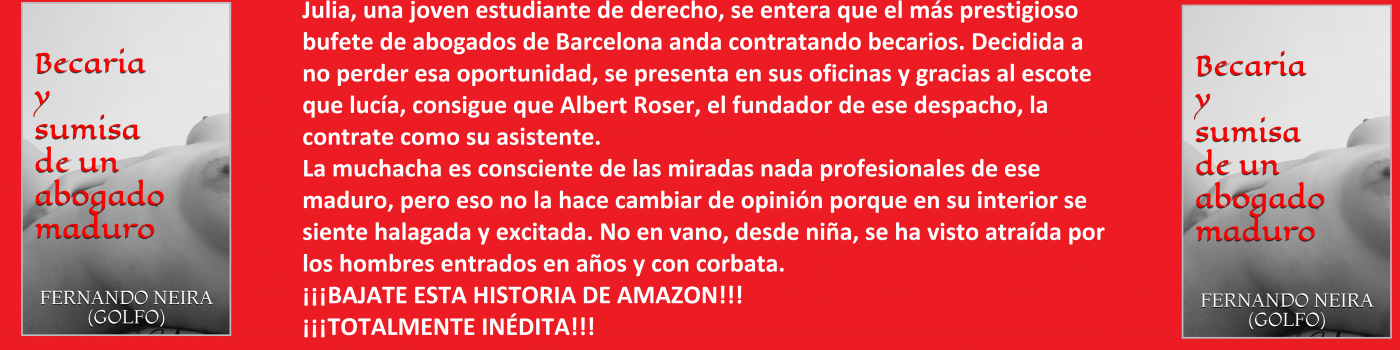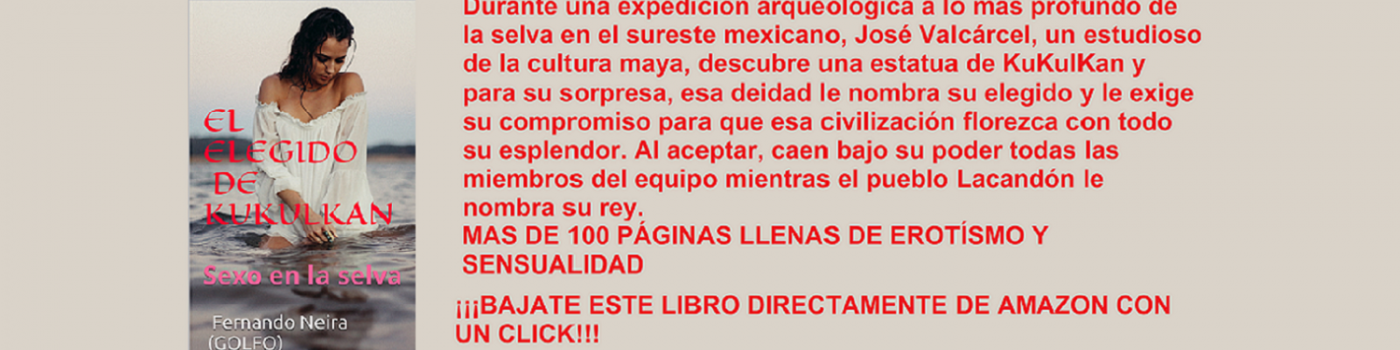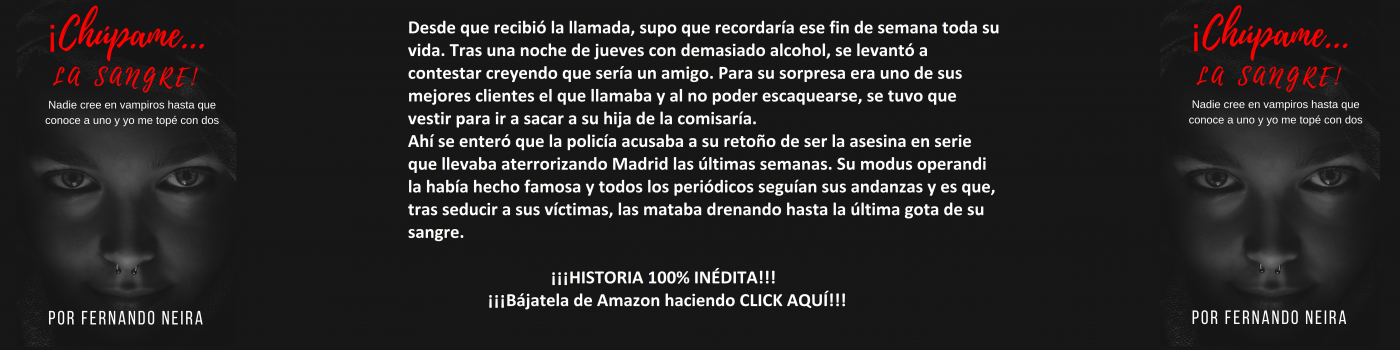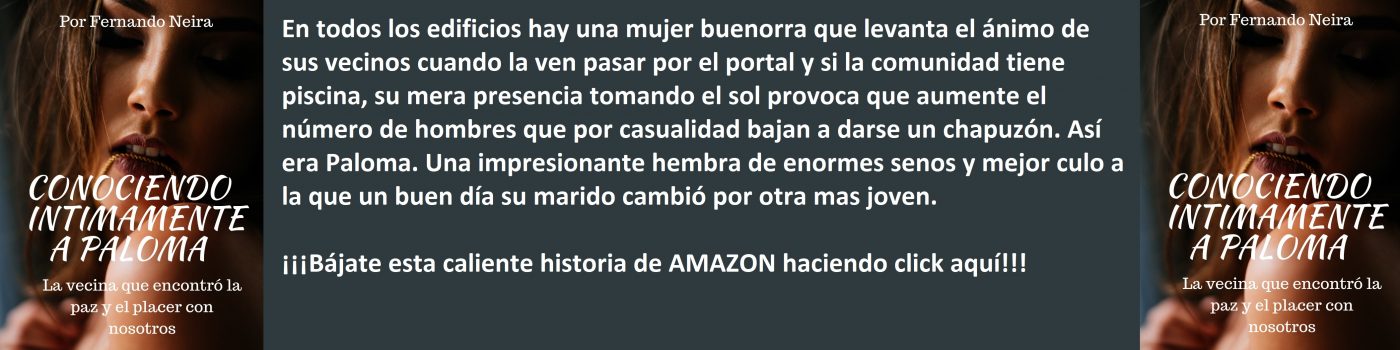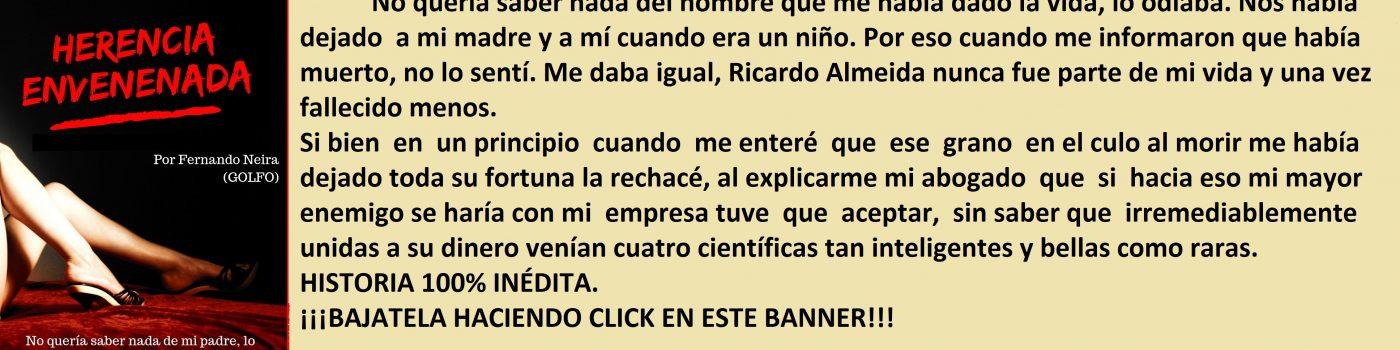Durante todo el verano, Frank nadó en dinero a costa de sus chicas. Con diversas excusas sobre sus carreras, las entregó al mejor postor de sus ricos conocidos. Cada vez tenía más contactos; unos le recomendaban a otros, hasta que, finalmente, conoció a Henry.
Henry Dafoe era un poderoso hombre de negocios, especializado en inversiones. Se había casado por tercera vez, con una mujer mucho más joven que él, a la que exhibía como un trofeo. Frank le conoció en una fiesta a la que acudió con sus dos amantes, una fiesta a la que fue invitado por uno de sus clientes y que sirvió para dar nuevas y falsas esperanzas a las chicas. Frank quedó prendado inmediatamente de Desirée, la esposa de Henry.
Desirée era una deslumbrante hembra, alta y rubia. Llevaba el pelo cortado a lo garçon, y sus grandes ojos azules le hechizaban. Era una mujer joven, que rondaba los veinticinco años, pero que disponía de un enorme glamour y, sin duda, de una experiencia increíble. Así lo demostraba con sus gestos y movimientos lánguidos, con su engolada voz que parecía arrastrarse por los rincones de la mente. Su figura era perfecta y sinuosa; vestía con elegancia y dejaba imaginar que era una fiera en la cama. Era tan diferente a sus amantes que Frank se quedó colgado. Aprovechó cualquier ocasión para verla, para hablarle. Intentó deslumbrarla con sus dotes de actor, con su apariencia y experiencia. Le envió flores y la citó, pero Desirée nunca le contestó a sus insinuaciones.
Sin embargo, quien si respondió a todas esas invitaciones fue su marido. Henry parecía saber cuanto ocurría y se presentó en el despacho de Frank, por sorpresa. Al principio, Frank se asustó. Henry era un hombre poderoso y un enemigo que no deseaba, pero pronto se tranquilizó.
— Quiero dejar las cosas bien claras, señor Warren – le dijo Henry Dafoe, sentándose delante de su escritorio. – Mi mujer me ha contado todo y debo halagarle su buen gusto, pero, como comprenderá, Desirée me pertenece, en cuerpo y alma. Piénselo bien, en cuerpo y alma, y no es un farol.
— No sé a que se refiere.
— Es la tercera vez que me caso, mi querido profesor. Las dos primeras fueron un fracaso, aunque me procuré descendencia, por supuesto. Ésta vez, decidí buscar lo que necesitaba y así encontré a Desirée. Me costó bastante, claro está. Las mujeres como ella no abundan, pero lo conseguí. Me gasté una fortuna en educarla, en embellecerla más allá de toda medida y me vendió su alma y su cuerpo por ello.
— ¿Es usted el demonio? – sonrió Frank, un poco más confiado.
— Puede que sí. Hay mucha gente que me compara con el diablo, sobre todo mis enemigos. Pero volviendo a nuestro tema en común, señor Warren, nunca conseguirá que Desirée le haga caso, a pesar de su evidente apostura.
Con algo de desdén, Frank se comparó con el magnate. No existía comparación. Henry sólo disponía de dinero y de poder, pero, físicamente, no era nada agraciado. Un hombre mayor, de unos cincuenta y cinco o sesenta años, con mucha manicura y cabello teñido alrededor de su calva. De estatura baja, Henry se asemejaba a un estibador de puerto. En su juventud, tuvo que ser un hombre muy fornido, pero ahora, los músculos se habían atrofiado, reemplazados por grasa. No era que estuviera demasiado gordo, pero se le veía lerdo y pesado, con un vientre abultado bajo su traje de Calvin Klein. Ostentaba un ridículo y recortado bigotito sobre su labio superior y lucía una doble papada que brillaba cuando sudaba. Sus ojos eran pequeños, mezquinos y astutos, de una tonalidad clara e imprecisa. Sin embargo, sonreía mucho, mostrando su aún fuerte dentadura, sana y blanca. No, no había comparación con la apostura de Frank.
— Entonces, ¿para qué ha venido si está tan seguro de ella? – preguntó Frank.
— Ah, veo que es usted astuto, señor Warren. Desirée no es más que un escaparate para mí, se lo aseguro. Mis gustos en mujeres van por otro lado, pero me gusta rodearme de belleza. Desirée luce mucho en las páginas de la sociedad. Créame cuando le digo que apenas la he tocado. Oh, sí, de vez en cuando me apetece cobrarme lo que me ha costado, pero muy de tarde en tarde. Así que me ocupo de satisfacerla cuando tengo la ocasión.
— ¿Quiere usted decir que escoge sus amantes?
— Por supuesto. Lo mismo que haría con una perra con un buen pedigrí. Ahora bien, siempre procuro sacar un beneficio de sus amantes. No doy nada a cambio de nada.
— ¿Me cobraría?
— No, aún no me ha comprendido, así que iré al grano. Tengo entendido que tiene a su disposición dos chicas jóvenes, ¿no es cierto? Y que comercia con ellas.
— ¿Cómo lo sabe?
— Oh, soy un hombre muy bien informado. También sé que esas chicas lo hacen por amor, no por dinero. Las mantiene engañadas.
— ¡Eso no puede demostrarlo!
— Ni me interesa, no se preocupe. Verá, me gustan las chicas jóvenes, adolescentes, y no quiero ningún escándalo. Le propongo un trato, usted me cede a sus chicas y yo le cedo la mía.
— ¿Desirée como moneda de cambio?
— Sí, no se imagina los padres que me han entregado a sus hijas a cambio de poder acostarse con ella. Es perfecta para eso.
— Dios, es cierto que es el diablo.
— Me gusta pensarlo a veces. ¿Qué me dice usted?
— Sí, supongo que sí. Se las enviaré y…
— No, quizá no me he explicado lo suficiente. No deseo un canje, sino un intercambio momentáneo, in situ. Desirée no sale nunca sin mí. Quiero que usted vaya allí, con sus chicas, y las intercambiemos. Incluso puede que hagamos una cama redonda si lo prefiere. Es algo que enardece mucho a mi esposa.
— Será algo difícil. No lo he intentado nunca con ellas.
— Piénselo y llámeme. Aquí tiene mi número de teléfono. Le recomiendo que se abstenga de seguir persiguiendo a Desirée. Esta es la única forma que tiene de conseguirla.
— Entiendo.
Días más tarde.
— Chicas, la oportunidad de nuestras vidas se nos ha presentado – dijo Frank mientras almorzaban en un McDonald, a la salida del zoo. – Henry Dafoe, el multimillonario promotor de Hollywood, ha leído mi escenificación de “Por techo el cielo” y le ha encantado. No sé cómo lo ha hecho, pero ha conseguido la copia que les dejé a los japoneses. Está dispuesto a invertir mucho dinero en una película, ya no hablamos de una obra, sino de toda una película de Hollywood, pero hay un problema.
— ¿Cuál? – preguntó Alma.
— Junto con la copia, también consiguió vuestras fichas personales.
— Y nos quiere a nosotras, ¿verdad? – adivinó Ágata.
— Sí, eso me temo. Es vuestro turno de decidir. No quiero influenciar en vosotras, pero se trata de mucho dinero y de una oportunidad única. Sé que habéis hecho todo lo posible con otros promotores, pero éste es el bueno, ya lo veréis.
— Frank, sabes que lo hemos hecho antes. Te ayudaremos.
— Bueno, ese no es el problema mayor. Quiere organizar una fiesta muy privada, en la finca que posee, y quiere que yo esté allí, con vosotras. Puede que la cosa se desmadre y deba acostarme con su… esposa – Frank lo dijo como si le disgustase.
— Bueno, querido, es hora de que también te pringues – le dijo Alma, devorando su hamburguesa.
— Bueno, quizá sí. Tenéis razón, no lo había pensado de esa forma – interiormente, Frank se alegró de que la cosa saliera tan bien. Las chicas estaban acostumbradas a ceder sus cuerpos a cambio de una oportunidad y ésta era una más para ellas, aunque para él fuera algo personal.
— Necesitaremos organizar una excusa para nuestros padres – dijo Ágata.
— Si, no están muy contentos últimamente con tanta salida y entrada – repuso Alma.
Frank detuvo el coche frente a la imponente verja. Desde allí, podían ver la mansión al fondo, rodeada de árboles y jardines; era todo un palacio.
— ¡Vaya caserón! – exclamó Ágata.
La verja se abrió y siguió conduciendo hasta detenerse ante la enorme mansión. Una doncella salió a recibirles y les condujo al interior. Admiraron el lujo y el gusto del millonario. Henry y su esposa, Desirée, les esperaban en un amplio recibidor, decorado con buenas obras de arte.
— Ah, aquí están mis invitados – dijo, saliéndoles al paso.
— Señor Dafoe – le saludó Frank. – Les presento a mis alumnas, Ágata y Alma.
— Un placer, señoritas, un verdadero placer – les dijo, dándoles la mano. – Mi esposa Desirée.
Tanto Alma como Ágata admiraron a la preciosa mujer que inclinó la cabeza ante ellas, pero no dijo ni una palabra. Más que una esposa, parecía otra obra de arte expuesta. Era perfecta, ni una mácula en su rostro o una desproporción en su cuerpo, puesto de manifiesto por el elegante y estrecho traje chaqueta que vestía. Ágata se giró hacia Frank, pensando que no sería ningún disgusto para él acostarse con esa belleza, y lo pescó devorando a la esposa del millonario con los ojos. Sintió un pellizco en la boca del estómago. Los celos y una justa cólera se apoderaron de ella. Tanto ella como su amiga habían tenido que lidiar con vejestorios y sátiros para que sus carreras y la de Frank tuviesen una oportunidad y, ahora, a las primeras de cambio en que debía actuar con ellas, Frank babeaba por aquella mujer. No era justo, nada justo.
— Espero que hayan traído alguna ropa, les he invitado a todo el fin de semana – dijo Henry.
— Sí, traemos lo necesario en el coche – contestó Frank.
— ¿Algún problema para vosotras, jovencitas? ¿Vuestros padres, acaso?
— No, ninguno – sonrió Alma.
— Bien, entonces pasemos al comedor. El almuerzo ya está servido. Charlaremos mientras comemos.
La comida resultó exquisita y la conversación esperanzadora. Henry parecía saber muy bien lo que quería, no como los otros promotores que habían tenido que soportar. Les hizo bastantes preguntas sobre sus estudios, sobre sus familias y cómo repartían su tiempo. Les pidió referencias y un extenso currículo. Sin embargo, Ágata prestaba solo la mitad de su atención. La otra mitad la dedicaba a observar a Frank que no cesaba de intentar entablar conversación con Desirée, sin éxito. La mujer masticaba en silencio, con unas maneras exquisitas y elegantes. Le miraba cuando le hablaba, sonreía si venía al caso y seguía comiendo. No contestó ni una sola vez. Ágata, a pesar de su furia, se preguntó si sería muda. Le parecía increíble el descaro de Frank. No tenía más ojos que para Desirée, ni siquiera prestaba atención a lo que decía Henry.
— Querida, ¿cuál es nuestro porcentaje en los estudios Valmont?
— Posees un 32% de las acciones libres y dos votos en el consejo de dirección.
— Eso es. Nunca me acuerdo. ¿Qué sería sin ti y tu maravilloso cerebro?
Era la primera vez que Desirée hablaba y su voz sonó de una forma sensual y aterciopelada, muy bien modulada.
— Creo que querías decirle algo al guionista, ¿no es así? – le sonrió Henry a su esposa.
— Existen varios errores de escenificación en la copia que obra en mi poder. Sobre todo a partir de la cuarta escena, páginas 48 ala 72. Así mismo, varios diálogos se repiten confusamente y se apartan de la obra original, generando ramificaciones que quedan inconexas a lo largo de la obra. Sería necesario pulir un poco más todo eso antes de empezar a escribir el guión cinematográfico – dijo, mirando directamente a Frank.
Incluso con el embeleso que le aturdía, Frank comprendió que aquella diosa no era sólo un cuerpo y un rostro bonito, poseía un astuto cerebro bajo sus cabellos.
— Poseo un doctorado en Literatura contemporánea, señor Warren – respondió a la muda pregunta –, además de algunos masters.
Acabaron de almorzar y tomaron café en el recibidor.
— Lo mejor será dejar al señor Warren repasando esos fallos con mi esposa. Mientras tanto, me encantaría enseñar la finca a estas dos jovencitas y conocernos un poco más, ya que trabajaremos juntos muy pronto – dijo Henry. – ¿Prefieren un paseo a caballo o bien en vehículo?
— En vehículo, señor Dafoe. No sabemos montar – contestó Alma.
— Oh, por supuesto, pero, llamadme Henry, por favor.
El millonario las invitó a seguirle y se marcharon detrás de él.
— Me has dejado boquiabierto con tu experiencia – se volvió Frank hacia la esposa de Henry en cuanto salieron de la habitación.
— Suele pasar, señor Warren.
— Oh, podemos dejarnos de formulismos. Me gusta que me llamen Frank, incluso mis alumnos me llaman así.
— Sí, creo que es usted muy popular entre las alumnas de cierta edad.
— Bueno, no suelo buscar aventuras en clase, pero no puedo hacer nada con esas chiquillas. Algunas veces, me gustaría ser más viejo, más sabio…
— No es usted muy modesto, que digamos.
— No, contigo nunca. Soy totalmente sincero – un hilo de sudor resbaló desde las sienes del hombre. Su labio superior estaba perlado también. Frank sentía un fuerte calor en todo su cuerpo y sus ojos la devoraban. Nunca se había sentido así, tan lujurioso y agresivo. Se pasó una mano por la frente.
— ¿Se siente bien, Frank? – le preguntó ella.
— Sí, solo tengo un poco de calor. Desirée – susurró, levantándose de su sillón y sentándose a su lado, en el sofá. – No puedes saber lo que siento por ti desde que te vi en aquella fiesta. No dejo de pensar en ti, en tu confinamiento. Me gustaría llevarte conmigo, escondernos del mundo…
— Creo que va demasiado deprisa, Frank – rió ella, escabulléndose de la mano de Frank, que intentaba coger la suya. – No estoy prisionera aquí, sino por propia voluntad. No me interesa la mundanidad que existe fuera de estas paredes. Los hombres como usted me dan pena; estáis demasiado apegados a vuestro orgullo, a vuestra pasión, como para descubrir la realidad de la vida.
— Pero… tu marido es…
— ¿Viejo? ¿Feo? ¿Gordo? – dijo ella, enarcando las cejas. — ¿Tiene eso algo de malo?
¿Hay alguna ley que lo prohíba? Me gusta mi marido tal y como es. Lo acepté entonces, y lo sigo haciendo. Estoy acostumbrada a generar pasiones en los hombres, desde muy joven, y siempre los he mantenido a raya. Está usted aquí porque mi marido desea gozar de esas dos jovencitas. Me entregaré a usted solo porque Henry me lo ha pedido, como parte del trato. La verdad, no me desagrada físicamente, pero sí moralmente. Por eso mismo, debo decirle que nuestra relación será pura y llanamente física. Después de eso, no deseo volver a verle. Para su información, el calor y la pasión que debe sentir en ese momento es causada por una fuerte dosis de Loto Azul que se le ha servido en el café, solo para asegurarme de su potencia, claro está.
— ¿Me habéis… drogado? – tartamudeó Frank, perplejo por todo lo que acababa de escuchar.
— Sí, a usted y a sus chicas. Aproveche la ocasión, se ha convertido en un semental.
— ¡Mala puta! – exclamó Frank, lanzando sus manos hacia delante para aferrarla de los pelos, pero, con sorpresa, se encontró con que su cuerpo no reaccionaba bien. La mujer frenó su golpe con mucha facilidad.
— No creo que esté acostumbrado a esta variante de Loto Azul. Nos es suministrada directamente por una organización llamada La Granjay tiene la virtud de potenciar la libido agresivamente, pero mantiene el cuerpo en un estado de relajación muy profunda. No es usted enemigo para mí en este momento. Ahora, le dejaré un momento para que la droga se apodere totalmente de usted y, entonces, me buscara por esta casa; me buscara para hacerme el amor, ese será su único deseo. Me gusta jugar al escondite, Frank, pero, cuidado, existen muchas trampas en el camino. Veremos si es capaz de encontrarme y llegar hasta mi entero.
Desirée se levantó del sofá con una dulce sonrisa y se marchó. Frank quiso ponerse de pie y perseguirla, pero el brusco movimiento le mareó y cayó sentado de nuevo. Estuvo unos segundos inspirando para calmarse y se volvió a levantar, despacio. Podía moverse con lentitud, como si estuviera borracho, pero su polla, en el interior de su pantalón, amenazaba con romper la tela.
Henry bajó con las chicas hasta el garaje, en donde se guardaban varios coches, entre otros, un Rolls, una limosina, un deportivo rojo, dos Continentales y otras lindezas por el estilo. Sin embargo, en esa ocasión, el hombre abrió la puerta de una camioneta pickup, con faros en la barra exterior antivuelco.
— Es el vehículo idóneo para rodar por el campo – les dijo.
Sólo había un asiento, pero amplio y mullido, así que las chicas se subieron al lado de Henry, que arrancó y salió del garaje. La finca parecía enorme cuando subieron a un altozano. Contenía dos lagos pequeños, una arboleda extensa, casi un bosque, y varios campos de césped, unos de golf y otros de equitación. Henry condujo hacia los lagos.
— Están completamente acondicionados – les dijo. – Son artificiales. Me costaron una fortuna, pero me gustan así, sin sorpresas. No quiero nadar y clavarme en el fango o que algo que desconozco me roce las piernas. El agua está reciclada y se puede bucear a la perfección. Mañana, si queréis, podéis bañaros. Dispongo de todo el equipo.
— Impresionante – dijo Alma.
Les mostró las caballerizas, los hoyos de golf más disparatados y una granja en miniatura de la que estaba muy orgulloso. A medida que transcurría la tarde, Ágata y Alma se sentían más confiadas y relajadas. Caminaban cogidas de las manos y, en diversas ocasiones, Ágata le tocaba el culo a su amiga. Se sentían calientes y alegres y no sabían por qué. Alma se dijo que, si quisiera, podría flotar en el aire. Se reían cuando Henry las tomaba de la cintura para enseñarles algo nuevo, o paseaba su mano sobre los muslos de la que se sentaba a su lado. Todo parecía casual, amistoso y sensual. Las chicas no habían ingerido la cantidad que se le había suministrado a Frank, sino menos de la mitad; por eso mismo, sus sensaciones eran vividas, pero no perdían el control.
— Bien, ahora os voy a mostrar mi sitio preferido, el lugar donde me escondo del mundo. Poca gente lo ha visto, así que me gustaría que lo respetaseis.
— Por supuesto, Henry.
El hombre condujo hasta el bosque y se internó entre los árboles, manejando el coche rápidamente, lo que asustó un poco a las chicas. Se notaba que estaba acostumbrado a alejarse del sendero que cruzaba la arboleda. Llegaron ante un claro, con una pequeña cascada en medio, que formaba un estanque susurrante. En un extremo del claro, una cabaña de madera se alzaba y las chicas se quedaron extasiadas al contemplarla.
— Parece sacada de un cuento de hadas – musitó Ágata.
— Así es – dijo él. – La hice construir especialmente, según mis propios diseños.
La estructura era típicamente alemana, de la Selva Negra, con ventanas estrechas y de medio punto, vigas exteriores y tejado cónico. No tenía más que la planta baja y estaba rodeada por una valla de madera, pintada en blanco. Un pozo artesanal se encontraba a un lado, dentro de la valla y un cobertizo al otro.
— Sus hijos deben pasárselo muy bien aquí – dijo Alma.
— Mis hijos no conocen esta parte. Además, son ya mayores y ninguno vive conmigo. Sin embargo, de vez en cuando, suelo traer algunos chicos por aquí y, la verdad, se sienten muy ilusionados. Seguidme, la visitaremos por dentro.
El hombre se paró delante de la puerta, después de cruzar la valla, y, galantemente, le hizo un gesto para que abrieran la puerta y entraran primero. Ágata giró el picaporte de latón y entró. El interior estaba en penumbras. Sólo algún rayo de luz entraba por las estrechas ventanas. Un hogar de leña se situaba en un extremo, con la chimenea recubierta de piedra. El fuego crepitaba bajo la gran marmita. Ágata y Alma se quedaron quietas cuando apercibieron la figura encorvada y sentada delante del fuego.
— Hola – carraspeó Alma.
La mujer no se movió ni contestó. Vestía de negro, con ropas muy ajadas y de basto paño. Un pañuelo oscuro le cubría la cabeza, aunque largas guedejas blancas le caían hasta la espalda por los lados. Parecía ensimismada en el fuego y en lo que estaba cocinando. Las chicas esperaron a que Henry entrase, sin saber qué hacer, cuando la anciana giró su cuerpo, mostrando un rostro completamente arrugado y feísimo. Abrió la boca desdentada y habló con una voz quebrada y siniestra.
— Ah, una joven y tierna visita para la bruja del bosque.
Las chicas se estremecieron y escucharon la risa de Henry detrás.
— No os preocupéis. Sólo es la vieja Erie. Es un autómata construido en Japón. Impresiona, ¿verdad?
— ¡Vaya que sí!
La mujer se volvió de nuevo hacia el fuego y se quedó inmóvil.
— Se activa al abrir la puerta, al mismo tiempo que se enciende el fuego cuando se pisa una célula al pasar por la valla. Más de un chico ha salido corriendo, no lo dudéis. ¿Queréis un refresco? Dispongo de todas las comodidades aquí – dijo, tirando el cajón de un viejo y ajado mueble que contenía platos de barro y metal. El panel cedió por completo, revelando que se trataba de la camuflada puerta de un frigorífico.
— Bestial – dijo Ágata, riéndose.
— Televisión, vídeo, Hifi, calefacción, climatizador… – dijo mostrándoles los aparatos debidamente camuflados.
— Es como una casa de muñecas – dijo Alma.
— Exactamente. Es mi casa de muñecas, tú lo has dicho. Y ahora, os mostraré la parte secreta, mi santuario.
Henry salió de la cabaña y se dirigió al cobertizo, seguido por las chicas. Entraron en él. Estaba lleno de heno y de trastos viejos. Un carro con una rueda rota yacía en mitad. Henry tocó una parte de la viga central y descubrió un hueco en el que se ocultaba un pequeño panel con dígitos. Tecleó una numeración y el carro se alzó, dejando aparecer una rampa.
— ¡Esto es mejor que una película de James Bond! – exclamó Ágata.
— Seguidme.
La rampa era estrecha e iluminada por un solo foco. Descendía unos diez metros bajo la superficie y se detenía, recuperando la horizontalidad, delante de una puerta baja y de aspecto robusto. Un nuevo panel de dígitos se encontraba a la vista, a un lado de la puerta. Henry volvió a marcar y empujó la puerta. Encendió la luz y las chicas pudieron ver una amplia habitación amueblada de forma sencilla. Un gran armario de cuatro puertas, una cama de matrimonio, un gran escritorio con un ordenador y una gran pantalla de televisión. Al fondo, una puerta permanecía cerrada.
— Suelo venir aquí a pensar, a relajarme o cuando tengo ganas de jugar.
— ¿Jugar? ¿A qué?
Les hizo un gesto para que le siguieran y abrió la puerta del fondo. Cuando penetraron en la siguiente estancia, se quedaron alucinadas. Se encontraron en el interior de un templo, de alto techo e iluminación tétrica. Braseros que se encendieron automáticamente, antorchas que les siguieron de la misma forma, y muchos aparatos dispersos, aparatos extraños que llamaron la atención de las muchachas. En el centro de la estancia, como si la presidiera, se alzaba una gran rueda de tortura, con ataduras por todas partes. Más allá, un potro, acolchado e inclinado, estaba cubierto de sangre seca. En un rincón, una Doncella de Nuremberg las miraba sin vida. Una silla inquisitorial, de hierro, estaba apoyada contra la pared. Una gran rueda de madera y clavos de hierro presidía el centro de la sala. Otros muchos aparatos, sin sentido para las jóvenes, se hallaban en la sala.
— ¡Es una sala de torturas! – exclamó Alma.
— Sí, pero acondicionada para el placer. No soy un sádico, sólo un poco pervertido, me gusta representar escenas. La sangre es falsa por supuesto – dijo Henry, mirando en la dirección que lo hacía Ágata. – Aquí nadie sufre daño, puede que un poco de molestia, pero nada más. Nada corta, ni pincha, golpea o estiraza.
— ¿Qué hay detrás de esa puerta? – preguntó Alma, señalando al fondo.
— Sólo es el cuarto de baño. ¿Queréis verlo?
— ¿Es así de tétrico?
— No, es normal.
— Entonces, lo dejamos.
— ¿Qué os parece?
— No sé. Estoy impresionada, eso sí – dijo Alma.
— Yo estoy cachonda – se rió Ágata. – Es todo tan extraño que… me gusta.
— Es lo que intento. ¿Te gustaría probar algún aparato?
— No sé. Me dan un poco de miedo.
— El miedo es bueno; activa la adrenalina. No te preocupes, no te harán daño.
— Bueno, está bien – aceptó Ágata.
— ¿Y tú, Alma?
— Estoy intrigada. Creo que me gustaría participar.
— Bien, entonces el juego ha comenzado y hay que jugar bien desde el principio. Os procuraré unas vestimentas adecuadas.
Regresaron a la habitación anterior y Henry abrió el armario. Dentro del mueble, se adivinaba una colección de lencería y vestimentas eróticas inimaginable.
— Suelo vestir a mis “víctimas”, pero, en esta ocasión, os dejaré elegir. Mientras prepararé los aparatos.
— ¿Estamos locas? – preguntó Alma cuando el hombre se marchó.
— No, solo cachondas. Estoy tan salida que me follaría a cualquiera en este momento.
— Eso es lo raro, yo también me siento así. ¿Nos habrán dado algo?
— No me importa. Tengo la mente despejada, sólo que veo las cosas con claridad. Mira, Frank debe estar follándose a ese bombón en estos momentos. No sé cómo ni por qué, pero me da en la nariz que ha venido sólo por ella. Se la comía con los ojos. Así que voy a follar con ese promotor hasta reventarle los huevos y sin que me importe nada más. Además, todo esto me pone a cien, eso no es mentira.
Alma se encogió de hombros, dándole la razón. Ella pensaba igual. Ágata rebuscó entre los vestidos y escogió uno por el color, rojo vivo. Al tirar de la percha, leyó una etiqueta: “Caperucita Roja”.
— ¡Genial! Me voy a poner éste.
Alma optó por un traje de sacerdotisa que se componía de una túnica blanca y dorada, abierta por los laterales. Un montón de bisutería completaba el disfraz. Su piel bronceada destacaba poderosamente con el blanco impoluto de su túnica. Al igual que Ágata, no utilizó ropa interior. Ágata, por su parte, se miraba en el espejo.
— Si saliera vestida así a la calle, me violarían nada más llegar a la esquina – dijo.
La falda apenas le tapaba el sexo. El vuelo surgía desde las caderas. Unas medias rojas, hasta el muslo, le tapaban las piernas. El corpiño se ajustaba a sus senos, pronunciándolos poderosamente, sin camisa alguna debajo. Una corta capa, con caperuza, completaba el traje. Se afirmó sobre sus zapatos de tacón alto y se pasó las manos por las caderas.
— ¡Estás de muerte! – la alabó Alma, metiéndole mano en el trasero, bajo la falda.
— ¡Anda que tú!
— Señoritas, ¿estáis list…? – preguntó Henry abriendo la puerta. Se quedó con la boca abierta. — ¡Madre mía! ¡Sois perfectas!
Pasaron de nuevo a la sala de torturas y Henry le preguntó a Ágata cuál prefería.
— No sé, no los conozco.
— Te recomiendo la Doncellade Nuremberg. Es perfecta para novatos.
— Está bien.
Henry abrió el pesado sarcófago de metal y las chicas pudieron observar que las temibles púas del interior habían sido cambiadas por flexible tubos que remataban unas pequeñas ventosas.
— Espera un momento, tengo que medirte – le dijo Henry, impidiendo que se colocara la chica en el interior.
— ¿Medirme?
— Sí. Es sólo un instante.
Después de comprobar las medidas de la pelirroja, Henry ajustó una serie de controles a la espalda del aparato y la ayudó a introducirse en él. Ágata tuvo que colocar los pies en unas plataformas que aprisionaron sus tobillos con argollas acolchadas. Sus brazos estaban pegados al cuerpo, embutida dentro del sarcófago. Henry pasó otras argollas a las muñecas, dejándola inmóvil.
— Ahora, tengo que aplicarte un poco de crema. Te desaflojaré un tanto el corpiño – le dijo Henry.
Las manos del hombre sudaban, quizá por la excitación, al liberarle los senos. Sacó de alguna parte un tubo de crema y la aplicó lentamente en el busto, vientre y muslos de la chica. Ágata ya resoplaba, muy caliente.
— Bueno, ahora di adiós a la luz. Feliz estancia, Ágata – dijo el hombre, cerrando la cincelada puerta.
Ágata contuvo el aliento cuando escuchó el ominoso chasquido de la cerradura. Estaba totalmente a oscuras dentro. Sintió como las ventosas se le pegaban a la piel, en diferentes lugares. Otras se posaron sobre su ropa. Estaban frías y su tacto se asemejaba a la piel humana. Por un momento, en la oscuridad, fantaseó con la idea de que se trataban de bocas masculinas que se pegaban a su cuerpo. de repente, sintió unas suaves cosquillas bajo las ventosas; unas cosquillas que aumentaban a cada segundo. Era como un masaje. Lo encontró relajante y divertido. Las cosquillas se convirtieron en un hormigueo. Quiso rascarse, pero no podía moverse. Contorsionó su cuerpo, pero lo único que consiguió fue que las ventosas se pegaran aún más. La sensación era ya agobiante.
En ese momento, sintió algo que le presionaba las nalgas, algo duro y suave a la vez. Vibraba contra sus cachetes y se contorsionaba. Se asustó un poco y se movió de nuevo, pero no consiguió retirarse de aquello. Algo reptó por sus muslos, hasta colocarse en su entrepierna abierta. También vibraba y se agitaba. Lo que fuese, goteaba entre sus piernas, algo viscoso, con la consistencia del aceite. Llamó a Henry pero su voz retumbó en el interior del sarcófago; sonó asustada.
En el exterior, Henry miraba fijamente la Doncella, con Alma a su lado.
— ¿Qué está pasando dentro? – le preguntó ella.
— La Doncellamantiene en su interior un circuito de bajo voltaje que se aplica a través de las ventosas. Produce una sensación electrificante, a veces grata, a veces frustrante. El gel que le he puesto a tu amiga, amplifica el contacto. Varios consoladores surgen de las paredes, a la altura del sexo y de las nalgas, frotándose contra la carne y descargando un aromático aceite. Creo que Ágata tiene que estar a punto. Comprobémoslo.
Henry retiró la tallada cara de la Doncella y apareció el rostro de Ágata debajo. Tenía los ojos cerrados y la boca abierta, en una expresión de goce y de miedo, al mismo tiempo. La chica los miró durante un segundo y después se abandonó de nuevo a las sensaciones.
Ágata descubrió finalmente qué la tocaba en los bajos. La presión y el movimiento de los vibradores eran constantes. Frotando sus nalgas con el que tenía atrás, consiguió que su breve falda se alzara lo suficiente y dejó que el aparato vibrara entre sus cachetes. De esa forma, teniendo el borde la falda enganchada, lanzó su pelvis hacia delante e hizo lo mismo con el delantero. Alternó el roce entre uno y otro, volviéndose loca de placer. Los chorros calientes de aceite resbalaban por sus muslos e inundaban su pubis. Acabó creyendo que varios hombres se corrían sobre ella, sin descanso.
— Henry… Henry… sácame… no puedo… más… me corroooo… – jadeó, mirándole.
Con una sonrisa, el magnate desconectó la máquina y la ayudó a salir. Ágata jadeaba y se tuvo que apoyar en él.
— ¿Qué te ha parecido?
— Creí morirme ahí dentro. Me he corrido tres veces, sin parar.
— Sí, es una máquina perfecta.
— Ahora tú. Pruébala – le dijo Ágata a su amiga.
— No, prefiero otra. Me da algo de claustrofobia.
— Te recomiendo la rueda, Alma.
La joven se dejó convencer y la ataron, de pies y manos, encima de la gran rueda central. Henry, después de comprobar las ataduras, le levantó la túnica hasta dejarla completamente remangada y cogida al cinturón dorado que portaba. De esa manera, sus piernas quedaban abiertas, mostrando su sexo.
— Perfecto, un coñito perfecto – dijo Henry, paseando fugazmente su dedo por él.
— ¡Eh, no te aproveches! – dijo riendo la morena.
Henry tomó un mando con cable, muy parecido al de una grúa, que colgaba de una columna, y apretó uno de los botones. La rueda se puso en marcha, girando lentamente.
— Vaya, es como un columpio – dijo Ágata.
— Es más que eso. Fíjate bien.
De entre las abiertas piernas de Alma, surgió un dispositivo telescópico, rematado en forma de pene. Henry lo desplegó hasta rozar la vulva de la morena. Alma intentó cerrar las piernas, por reflejo, pero no pudo hacerlo debido a las ataduras.
— ¿Qué es eso? – exclamó.
La rueda cambió su ritmo y se desplazó gracias a un eje oculto, volcándose para un lado o para otro. Según el movimiento, Alma se alejaba de la polla artificial o se sentaba encima. Ágata contempló, con una sonrisa, como su amiga dejaba de pedir que parasen y buscaba acoplarse con aquel miembro que la enloquecía con su roce. Henry jugaba con el control para alejarla cada vez que creía conseguirlo. Alma suspiraba e imploraba que la dejaran hacerlo, que la dejaran acabar. Finalmente, Henry subió un poco más el miembro artificial y la chica se contorsionó como pudo para atraparlo con su vagina. Entonces, la rueda cambió su ritmo de nuevo y empezó a vibrar, haciendo que el consolador telescópico se agitase en el interior del coño de Alma, como si fuese un hombre bombeando.
— Oh, es demasiado – dijo Ágata, poniendo una de sus manos en el hombro de Henry y la otra abajo, cogiéndole el miembro. Henry siguió manejando el mando, con una sonrisa en los labios.
— Eh, veo que nos vamos animando – dijo él.
— No, animada no; yo ya estoy lanzada de nuevo – respondió Ágata. – Déjala que goce. Gocemos nosotros…
Ágata se colgó del cuello del hombre y le besó largamente en la boca. A pesar de no ser un hombre atractivo, había algo en él que la atraía; quizá fuera el poder que ostentaba o la perversión que les confesaba, lo cierto era que Ágata lo quería para ella.
— Abajo, abajo… – susurró él, poniéndole una mano en la cabeza y obligándola a arrodillarse.
Ágata quedó justamente delante de la bragueta y sus dedos la desabrocharon antes de que fuera consciente de ello. Sacó un miembro muy normal y lo enfundó con su boca. Sobre la rueda, Alma se retorcía, empujando con sus caderas. El miembro artificial derramaba algo de líquido en su interior y la enloquecía. Miraba de reojo, cuando la rueda se lo permitía, lo que estaba haciendo su amiga.
— Ven, ven, sobre el potro – la instó Henry, levantándola del suelo.
— Sí, sí, dónde quieras, pero métemela, por favor… – murmuró Ágata, completamente obsesionada. El Loto Azul estaba haciendo un efecto muy poderoso en el organismo de las chicas.
Henry la colocó de bruces sobre la tabla acolchada del potro. Ágata jadeaba, impaciente. Le quitó la capa y el corpiño de un manotazo, pero le dejó la brevísima falda roja y las medias, así como los zapatos. Le ató los brazos arriba y las piernas abajo, bien abiertas. Ágata movió el culo, desesperada. Pero Henry no tenía ninguna prisa. Desactivó la rueda y ayudó a bajar a Alma de ella. La chiquilla lo aferró por la entrepierna, ansiosa por correrse, ya que no había podido hacerlo.
— No, espera, espera. Déjame que te quite la túnica…
Lo hizo desde atrás, besándola en los hombros y nuca.
— Mírala. Contempla cuán indefensa está – le susurró al oído, señalando hacia Ágata, que no cesaba de gemir. — ¿No te la has imaginado nunca así? ¿Qué estarías dispuesta a hacerle? ¿Qué es lo que más deseas?
Alma jadeó bajo el impacto de aquellas palabras que nublaban su mente. Se imaginó azotando a su amiga y casi se corrió, sin tocarse.
— Quiero pegarle…
— Adelante, es toda tuya. Hazlo. Toma.
Henry le entregó un pequeño látigo de corto mango, confeccionado con tela. Él mismo tomó una larga pluma de avestruz. Alma, látigo en mano, se situó al lado del potro, mirando a su amiga. Henry aprovechó el momento para tensar más las cadenas, estirazando a la pelirroja hasta que gruñó. Alma dejó caer un golpe sobre las blancas nalgas que se estremecieron.
— No… no me pegues – susurró Ágata, pero Alma estaba segura de que quería que siguiera. Golpeó de nuevo, enrojeciendo uno de los glúteos.
Dejó caer otro golpe contenido sobre la espalda abierta. Henry cosquilleó con el suave plumaje el coño de Ágata.
— Así, así, al mismo tiempo – susurró el hombre.
La mezcla de dolor y caricia la volvió loca. Ágata se contorsionaba, intentando conseguir más placer para llegar al orgasmo, pero ni siquiera podía frotarse contra el acolchado.
— Oh, Ágata – jadeó Alma, soltando el látigo y pegándose a la espalda de su amiga.
Le comió la boca con pasión, haciendo que sus dedos penetrasen el coño inundado. Frotaba su pubis desesperadamente contra las nalgas enrojecidas. Henry manipuló la tabla del potro y cambió su oblicuidad por una horizontalidad que dejó a las chicas tumbadas sobre una cama perfecta aunque algo dura. Se dedicó a acariciar ambos coños expuestos con la larga pluma. Sin embargo, su propia libido no le dejó continuar. Se echó encima de Alma y la penetró. Aguantó justo lo suficiente como para que ella obtuviera su orgasmo. Después, en la misma posición, se la metió a Ágata y se corrió dentro de ella, nada más hacerlo. Alma, apenada por su amiga, echó a Henry a un lado y le metió la lengua en el coño, lamiendo el esperma y arrancando aullidos a la pelirroja, que acabó por correrse entre sollozos.