
Un cúmulo de sensaciones entremezcladas me invadió una vez que la puerta se cerró detrás de él y yo quedé allí en el piso, abatida. Por un lado angustia porque él se habí
a ido y, a pesar de sus últimas palabras, no me iba a ser fácil tenerlo de nuevo por allí; por otro lado una terrible vergüenza de mí misma: en el hipotético caso de que alguien me hubiera visto durante toda la escena, sólo podía ocurrírseme que mi imagen debía ser patética. Además una intensa culpa se apoderó de mí más que nunca, ya que de pronto acudía a mi cabeza el recuerdo de quién era, cuál era mi lugar y cuál era, sobre todo, mi situación conyugal. Tardé un rato en incorporarme. Me acomodé el pelo y la ropa, junté mis cosas; estaba a punto de abandonar el lugar cuando la puerta se abrió y experimenté un sobresalto: sin embargo, era la preceptora, la misma que había entrado antes para anunciarme que iniciaría la pasada de los chicos para la revisación. Era una locura, desde ya, pero me pareció descubrir en la expresión de su rostro que, o bien había oído los gritos de Franco o bien, simplemente, sospechaba por intuición lo que allí había ocurrido. O tal vez era sólo mi imaginación, la cual, inevitablemente, rayaba en la paranoia.
 “¿Listo, doctora?” – me preguntó. La noté algo más jovial que antes.
“¿Listo, doctora?” – me preguntó. La noté algo más jovial que antes. “S… sí – le contesté -. Volveré, como acordé con los dueños, pasado mañana para hacer una nueva ronda…”
“¿Cómo se portaron los chicos?” – me interrumpió.
Le eché una mirada de hielo. ¿Hablaba aquella mujer con doble sentido? ¿O era simplemente que con la culpa que yo tenía ahora todo me sonaba así?
“B… bien” – volví a tartamudear; me quedé como buscando algo más, algo que completara la respuesta, pero no lo encontré. Simplemente tomé mi bolso, me despedí de la preceptora lo más amablemente que pude hacerlo en medio de la conmoción que me embargaba y me fui. Atravesé el patio agradeciendo que no hubiera recreo. Aun así me crucé con algunas otras preceptoras y con algún directivo. Mi paranoia iba en aumento: en cada rostro me parecía que estaban al tanto de lo ocurrido y que se divertían a costa mía. Rogué no cruzarme con mi esposo; en una situación más normal, hubiera preguntado en qué aula se encontraba para pasar a despedirlo, pero esta vez prefería no hacerlo, no así, no como me sentía: sucia, pecadora, indecente, indigna… Por suerte la portera estaba en la salida y me abrió la puerta apenas me vio, lo cual me evitó el trámite embarazoso de tener que buscarla por el colegio y, tal vez, cruzarme con alguien más. Una vez en la calle, con nerviosismo y aun mirando hacia todos lados como si viniera de robar un banco, extraje del bolso las llaves de mi auto y segundos después me estaba marchando a toda prisa del lugar.
No tengo palabras para explicar cómo me sentía al llegar a casa. Me parecía que el olor de él estaba impregnado por todo mi cuerpo. Me duché; me aseé mejor que nunca y estuve un largo rato bajo el agua de la lluvia. Me perfumé todo cuanto pude y deseché mi ropa a un costado para hacerla desaparecer en un canasto dentro del cual siempre iban a parar las prendas que llevaban como destino el lavadero. Me sentía tan perseguida que levanté varias de las prendas que allí había y deposité mis ropas debajo, casi sobre el fondo del cesto, lo más lejos posible de la vista y el olfato de cualquiera y, muy especialmente, de Damián. No pudo dejar de impactarme lo húmeda que estaba mi tanga: casi podía estrujarla. Hasta me volví a lavar las manos luego de haberla tocado. Con especial esmero, me aboqué a la tarea de cepillar mis dientes embadurnando prácticamente el interior de mi boca con la pasta dentífrica. Fue imposible que no me martillara en la cabeza la imagen de que sólo un rato antes era la leche de él lo que llenaba esa misma boca. Enjuagué, volví a poner pasta, cepillé y así unas cuantas veces. No quería que quedara rastro alguno: en parte me dolía porque hubiera querido retener para siempre el gusto de la leche de Franco en mi boca, pero por otro lado temía que Damián se fuera a dar cuenta apenas me besara.
De hecho, cuando llegó esa noche y me besó, yo estaba terriblemente tensa ante la posibilidad de que percibiera algo; no pareció así, sin embargo. Y fuimos a la cama como cualquier otra noche; no hubo sexo desde ya: yo puse (también desde ya) el pretexto de que me sentía cansada. La realidad era que no podía tener relaciones con Damián después de lo vivido ese día. Me hubiera sentido culpable. Y estoy segura de que él hubiera notado algo raro, mucho más que lo que pudiese sospechar ante mi burda excusa del cansancio en el caso de que realmente lo hiciese. Como no podía ser de otra manera mi trabajo en el colegio surgió como tema de conversación casi obligado; una luz de alarma se encendió en mi interior pero traté de relajarme y tomármelo con la mayor calma posible: después de todo era lógico, siendo que era mi esposo quien me había conseguido el trabajo y que el día que terminaba había sido justamente mi primer día en el mismo. Traté de sonar lo más tranquila posible, dándole a entender que todo había estado normal y bastante rutinario, sin nada inusual. Fue como que intenté sofocar el tema de algún modo pero él seguía preguntando; le seguí la corriente porque decidí que si me mostraba hermética o reservada al respecto sería tanto peor y entonces sí que él sospecharía. El momento de más tensión en la charla fue, por lo menos para mí, cuando me preguntó a qué chicos había hecho la revisión en ese día. Claro, su curiosidad era lógica teniendo en cuenta que muchos de ellos serían, posiblemente, alumnos suyos. Arrojé algunos nombres sin apellido, como al azar y fingiendo irlos recordando de a poco; en algunos casos, de hecho, no necesitaba fingir porque de algunos no había retenido los nombres o los apellidos o bien ambas cosas. Como no daba para ir a buscar los papeles y fijarme, suplí en algunos casos tal detalle por una descripción física, la cual a veces llevó a que Damián identificara al joven en cuestión y otras no. Hasta allí no hice ninguna referencia a Franco…
Pero… ¿y qué pasaba si en realidad Damián me estaba tanteando? Franco era un chico que resultaba imposible que pasara desapercibido debido a su obvia belleza. Si yo no lo mencionaba o fingía no recordarlo, ¿no generaría en mi marido las sospechas que, justamente, quería yo evitar? ¿Y qué si él realmente estaba al tanto de que yo había revisado a Franco? ¿Hasta qué punto iba a creer que mi olvido era realmente accidental? Así que decidí cambiar la estrategia…
“Ah, también revisé a un tal Franco”
Debo confesar que el hecho de nombrarlo me provocó algo de morbo. Damián se ladeó ligeramente hacia mi lado; fruncía el ceño:
“Franco… – repitió pensativo – ¿Apellido?”
“Hmm… no, no lo recuerdo”
“¿Cómo es?”

Ahora, decididamente, parecía un interrogatorio. Viéndolo hoy fríamente, no me parece que estuviera en la intención de Damián investigarme pero en ese momento y envuelta en culpas como yo estaba, era lógico que me llegara a parecer eso. Traté de no sonar sorprendida o nerviosa. Me sentí la peor actriz del mundo aunque siempre suelen decir que las mujeres sabemos mentir mucho mejor que los hombres.
“Hmm… a ver, ¿cómo describirlo? Cabello castaño claro, ojos claritos, creo que verdes…”
“¿Un pibe muy lindo?” – volvió a la carga Damián.
Touché. ¿Qué iba yo a decir? Si negaba o me quedaba pensando si lo era, no iba a sonar creíble. Una vez más me asaltó la duda sobre si mi marido me estaba testeando o se trataba de una simple charla producto de su curiosidad.
“Sí – dije, tratando de sonar segura para ser más convincente -. Es un lindo chico”
“Franco Tagliano…” – soltó a bocajarro.
“Sí, puede ser… – dije yo, manteniendo mi actuación -. Es como que me suena haber anotado ese apellido. Sí, casi segura que sí…”
“Pendejo de mierda” – masculló Damián entre dientes y me produjo un sobresalto en la cama. Lo miré, pero él tenía la vista perdida en algún punto de la semipenumbra que sólo bañaba la luz de la pecera -. “Lo odio… y él me odia a mí – continuó -. Un pendejo agrandado, maleducado, soberbio… Le hago llevar la materia a examen todos los años pero parece que ni le molestara; hasta me da la impresión de que se divierte con eso”
El comentario, en parte, me sorprendió. Y en parte no.
“¿Ah, sí? – pregunté – ¿Tan forrito es?”
“See… ¿cómo se portó con vos?”
Estocada directa y seguramente no intencional, pero me hizo mella. Un sudor frío me corrió por la espalda y un cosquilleo me invadió el sexo.
“Hmm… bien, normal, qué sé yo…”
“Encima tiene a todas las pendejas re calientes con él… y a algunas profesoras que se hacen las boludas también…” – continuó refunfuñando Damián.
“¿Qué te pasa? ¿Le tenés envidia?” – pregunté, con una sonrisa pícara y tratando, con humor, de llevar un poco de agua para mi molino y, de alguna manera, poner la situación al revés.
“No… – respondió Damián, aun con la vista en cualquier lado y sin que mi comentario pareciera afectarle -. Yo no tengo por qué tenerle envidia: tendrá todas las mujeres que quiera pero la más hermosa la tengo yo – me tomó la mano por debajo de la sábana -, pero de todas formas… no sé, no sé qué le ven…”
“Bueno… – volví a sonreír -. Vos mismo dijiste que es muy lindo”.
“Sí, pero… no sé… con lo desagradable que es como persona me cuesta creer que haya mujeres a las que les resulte atractivo – se giró hacia mí y apenas pude entrever su rostro en la semioscuridad -. ¿A vos te gusta?”
Revoleé los ojos como haciéndome la tonta una vez más.
“Mmm… me encanta” – respondí a la vez que lo besaba en la frente imponiéndole a mi respuesta el tono más jocoso que fuera posible. Funcionó: no pareció ofendido; puso cara de molesto, pero siempre en el mismo tren de continuar con la broma que yo le hacía.
Luego me besó, se ladeó y se echó a dormir. Yo tardé bastante rato en hacerlo. Era mucha la conmoción que cargaba sobre mis espaldas después de semejante día. Y debo confesar una cosa: el saber que Franco Tagliano era tan odiado por mi marido… sólo contribuyó a aumentar mi morbo y poner aun más a mil mi libido.
El día siguiente no fue fácil. Me tocó hacer clínica a la mañana, luego un par de horas en casa y finalmente consultorio al atardecer, pero la verdad era que no tenía la cabeza para ninguna labor de trabajo ni ninguna otra. Sólo me daba vueltas y vueltas lo ocurrido en la víspera y, por más que quisiera (y la realidad era que tampoco quería del todo) no conseguía sacar de mi mente el recuerdo de lo ocurrido. Sentí mareos, estuve algo extraviada, hasta me zumbaban los oídos… Una fuerte carga de culpa me apretó el pecho durante todo el día y cada vez que sonaba el teléfono (tal como ocurrió en varias oportunidades durante el rato que, después del mediodía y hasta las cinco de la tarde, pasé en casa) me asaltó la terrorífica sensación de que iba a escuchar algo así como “¿Doctora Ryan? La llamamos desde el colegio para pedirle que se acerque a hablar algunas cuestiones”. Créanme, es una sensación horrenda. Franco era, después de todo, un chico de sólo diecisiete años, un adolescente. ¿Hasta qué punto podía yo fiarme de que no iba a decir palabra alguna cuando la realidad es que, a esa edad, si hay algo que les gusta a los mozuelos es presumir de sus conquistas? Más todavía si se consideraba que yo era la esposa del profesor que, según había manifestado mi propio marido, le odiaba tanto y con quien tan mal se llevaba. ¿Qué mejor modo de exponer sus triunfos que comentándole a todo el mundo que la esposa del profe le había mamado la verga y hasta había pagado por ello?
Mi otra gran preocupación era qué iba a hacer yo o bien qué iba a pasar el día siguiente. ¿Con qué cara volvería al colegio? ¿Cuántos y qué tanto estarían puestos al corriente de lo ocurrido? Hay que admitir que, como rumor de pasillo o de patio, la historia de la doctora que le chupó la pija a un pendejo es totalmente morbosa y, como tal, atractiva para el corrillo. ¿Y si la historia había llegado a las autoridades? ¿O a los dueños? ¿Y qué había con los padres del chico? ¿Cómo sabía yo que no se trataría de una familia ultra conservadora que estaría ya llamando enardecida a la dirección al haberse enterado de la situación en la cual una “médica pervertida” había involucrado a su hijo? Tales y otras cavilaciones y pensamientos me absorbieron durante todo el día y hasta pensé en no ir al colegio al día siguiente aunque, por otra parte, también se me ocurrió pensar que si algún rumor realmente había circulado, mi ausencia al trabajo sólo contribuiría a fomentarlo aún más y a generar sospechas y presunciones.
Así que al día siguiente volví al colegio. El corazón me latió con fuerza ya en el trayecto desde el auto hasta la puerta de entrada. Ni qué decir una vez que estuve dentro del ámbito de la institución. Me daba la sensación de que todos, pero absolutamente todos, me miraban de un modo especial: ya me pareció eso cuando la portera me abrió y esa incomodidad me siguió acompañando cada vez que me crucé con miradas de alumnos, alumnas, docentes y directivos. Por momentos, en esos ojos que se me ocurrían punzantes y penetrantes, creí descubrir burla, otras simplemente diversión, otras repulsión, rechazo, condena… O quizás todo, pero absolutamente todo, estaba en mi cabeza. Por lo pronto, yo no podía hacer otra cosa más que desviar la mirada o, en todo caso, mirarlos de soslayo. No era, por supuesto, lo más conveniente si lo que quería era verme natural y tranquila, pero no tenía forma de evitarlo. Lo que sí hice fue tratar de aparentar prisa o preocupación por mi trabajo. Temí cruzarme con Franco en el patio pero afortunadamente no fue así. Deliberadamente había elegido llegar al colegio unos minutos antes del recreo para no tener que hacerlo, a pesar de lo cual me crucé con varios alumnos que, tal vez, estarían en hora libre. Evité pasar por dirección o por administración; no me daba la cara para hacerlo. Así que fui directamente a lo mío, a mi trabajo… y me encerré en mi aula consultorio, lo más aislada posible de las miradas curiosas o incisivas. Una sensación semejante a esas películas en las que alguien está en una cabaña rodeada por “zombies”.
Esta vez Damián no se acercó durante el recreo a saludarme y eso me llenó de las peores sospechas. Estúpida de mí: en mi paranoia galopante había olvidado que era miércoles y que Damián ese día trabajaba en otro colegio. Sentí un alivio enorme al recordarlo; definitivamente tenía que tranquilizarme: me estaba enfermando y si los demás descubrían mi nerviosismo podría terminar siendo yo misma quien de algún modo me delatara.
Desplegué mis papeles sobre mi escritorio. Básicamente tenía que hacer dos cosas: por un lado entregar las fichas de los varones a los que había revisado cuarenta y ocho horas antes y por otra revisar una nueva tanda que, esta vez, correspondía a chicas, lo cual en parte era una suerte. Con respecto al primer punto, lo cierto era que no había vuelto a tocar ninguna de las fichas que había hecho: no era fácil realmente; el solo pensar en volver a ver la ficha de Franco me llenaba de temblores y escozores internos. Pero bueno, había que hacerlo… Y era el momento. Fui pasando en limpio los datos que había ido recabando el día lunes haciendo una ficha individual para cada chico y, obviamente, dejé la de Franco para el final. Fue muy fuerte volver a leer y repasar sus datos pero lo loco del asunto fue que en ese momento restalló en mi mente el saludo final que el chiquillo me había dado ese día, casi una sentencia: “será hasta la próxima, doc… Si es un poquito inteligente, se las va a arreglar para tenerme otra vez por acá, je… Y con lo puta que es, no tengo duda de que va a hacerlo…”. La cabeza me daba vueltas y más vueltas; la vista se me nublaba… Casi salté de mi asiento cuando se abrió el picaporte y entró la preceptora para anunciarme que iba a ir haciendo pasar a las chicas durante las horas siguientes: veinte chicas, idéntico número al de los chicos el pasado lunes. Di el ok o asentí con la cabeza, no recuerdo, pero lo cierto fue que la preceptora se marchó en pos de cumplir con lo que había anunciado y yo me quedé describiendo garabatos en el aire con mi bolígrafo mientras no sabía aún como cerrar la ficha de Franco en el lugar en que iba el informe de la primera revisión médica. Cuando finalmente la punta se apoyó sobre el papel, tuve la sensación de que, una vez más, una fuerza desconocida actuaba por mí y se apoderaba de mis actos.
 “Presión: 14 -11. Alta. Se solicita segunda revisión el día lunes 25”. Eso fue lo que escribí. Es decir… mentí, algo que en mi carrera profesional jamás había hecho salvo en alguna oportunidad para no decirle su verdadera situación a un paciente terminal. Pero esta vez… ¡mentía sólo para tener una excusa a los fines de ver nuevamente a un pendejo de diecisiete años al que le había chupado el pito! Qué locura… Ésa no era yo… ¿O era yo y no lo había sabido nunca? Estaba en eso cuando escuché un golpeteo de nudillos sobre la puerta y autoricé el ingreso de la primera de las niñas a las que revisaría esa mañana.
“Presión: 14 -11. Alta. Se solicita segunda revisión el día lunes 25”. Eso fue lo que escribí. Es decir… mentí, algo que en mi carrera profesional jamás había hecho salvo en alguna oportunidad para no decirle su verdadera situación a un paciente terminal. Pero esta vez… ¡mentía sólo para tener una excusa a los fines de ver nuevamente a un pendejo de diecisiete años al que le había chupado el pito! Qué locura… Ésa no era yo… ¿O era yo y no lo había sabido nunca? Estaba en eso cuando escuché un golpeteo de nudillos sobre la puerta y autoricé el ingreso de la primera de las niñas a las que revisaría esa mañana. Una vez más, todo venía transcurriendo sin problemas: venía, dije… Las chicas fueron desfilando una tras otra y en los casos en que me toca revisar a pacientes del sexo femenino, debo confesar que me invade un tipo especial de morbo, el cual más que por lo sexual (las mujeres nunca me atrajeron) pasa por la competencia y por la sensación de poder que la situación de doctora me da sobre ellas. Es hermoso para cualquier mujer lograr que otra mujer haga lo que una quiera: rebajarla y demostrarle que una la tiene en sus manos y que es la que dispone, aun cuando no pase de algo muy “light”. Algunas chicas eran bonitas, otras menos, pero a prácticamente todas las obligué a desnudarse y a adoptar posiciones más o menos humillantes dentro de lo que los parámetros éticos de una revisación médica permite. Las hice inclinarse, exhibir el orificio anal, mostrar su sexo… Todo ello, admito, me divertía y me divierte, así como el percibir lo avergonzadas que se sienten.
Pero la rutina de la mañana quedó alterada cuando cayó la decimotercera de las muchachas (no soy supersticiosa, pero el número ordinal pareció un anuncio). En realidad no me llamó la atención de entrada y, por cierto, no creo que la pudiera haber llamado en nadie. Bastante gordita y no muy favorecida en lo estético, Vanina (así su nombre) parecía destinada a pasar sin pena ni gloria por el consultorio. Le hice las preguntas de rutina y las contestó siempre sonriente: no se trataba de una ligera sonrisa con deje de burla como la que había exhibido dos días antes… en fin, ya saben quién; más bien era una sonrisa campechana y afable, aunque paradójicamente la muchacha daba la impresión de ser algo tímida. Me llamó la atención, eso sí, que de todas las alumnas, fue la única que ingresó al lugar llevando su mochila escolar, pero bueno, quizás era desconfiada y no quería dejarla en el aula; tal vez tuviera dinero o cosas de valor o muy personales, de ésas que a las mujeres no nos gusta que caigan en manos curiosas. Así que no le di importancia al asunto y ella simplemente colgó su mochila del respaldo de la silla que ocupó. El primer quiebre en su actitud llegó cuando le pedí que se pusiera de pie y se desvistiera; yo le di la orden mientras tenía la vista sobre los papeles y los interminables casilleros que debía completar, pero cuando alcé los ojos noté que ella seguía en su lugar y aparentemente sin intención inmediata de acceder a lo que yo le había pedido. En realidad parecía algo ausente y ni siquiera me miraba; fue entonces cuando noté que tenía la vista clavada en su teléfono celular y que su rostro lucía como luminoso y encandilado con algo que veía. Me pareció una falta de respeto de su parte…
“Te dije que te pongas de pie y te saques la ropa” – le recordé, algo más enérgica que antes.
En lugar de contestar a mi requisitoria, giró el celular hacia mí mostrándome lo que estaba viendo.
“¿Ésta es usted, no?”
La miré sin entender. Tuve que aguzar un poco la vista y achinar los ojos porque tenía puestos los lentes para leer mientras que la pantalla del celular era pequeña y, encima, me lo mostraba desde el otro lado del escritorio; no mostró intención de acercarme el teléfono ni mucho menos de alcanzármelo: era como que quería tenerlo consigo y que yo lo viera a la distancia. Una vez que mis ojos pudieron acostumbrarse a la pequeñez de la imagen pude empezar a definir algo…y, en efecto, ¡era yo! ¡Era yo, en cuatro patas y de espaldas, moviendo el culo!
Fue como si me hubieran propinado un puñetazo al mentón. Una violenta sacudida recorrió todo mi cuerpo y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¡No podía ser verdad! ¡No podía ser cierto lo que estaba viendo! ¡Esa imagen correspondía a lo que había ocurrido dos días antes, cuando Franco me hiciera ir a buscar dinero para poderle chupar la pija!
Supongo que, con la sorpresa y la conmoción, habré abierto la boca casi tan grande como ese mismo día cuando se la mamé. Volví a mirar a los ojos de Vanina y la pendeja desgraciada se estaba riendo: una risilla inocente en la cual, sin embargo, se podían advertir signos de malignidad y burla. Sin dejar de reír, movió la cabeza hacia un hombro y hacia el otro varias veces mientras sacudía la mano en que sostenía el celular.
Yo no sabía qué decir; mi boca seguía abierta: quería decir algo pero las palabras no me salían. Cuando finalmente pude hacerlo, tartamudeé, tal como dos días atrás…
“N… no entiendo… ¿Q… qué es eso? ¿De dónde lo sacaste?.. ¿P… por q… qué lo tenés vos?”
“Hmmmm…., no, doctora… – su rostro adoptó un cariz compungido, que, se notaba, era fingido -, no se ponga así, por favor… Relájese y siga mirando que la parte que sigue está buena, jaja”
Juro que sólo tenía ganas de golpearla. O de estrangularla. Saltarle encima y hundirle las uñas en la garganta o en los ojos. ¿De dónde había salido esta pendeja de mierda que me forreaba con tanto descaro? Me contuve…, me costó pero lo hice; por otra parte, mis músculos estaban de pronto como agarrotados, impedidos de movimiento. Volví a mirar hacia la pantallita, tal como ella me dijo. Y, en efecto, lo que siguió era previsible porque yo no sólo había presenciado esa escena dos días atrás sino que además había sido parte protagónica en ella. En el momento en el cual yo retomaba la marcha en cuatro patas en dirección a Franco, la filmación se interrumpió. Era en parte lógico: si Franco era quien me había filmado con su celular (y a juzgar por la perspectiva y el ángulo eso parecía) seguramente había interrumpido la filmación cada vez que yo miraba hacia él. De ser así, quizás no hubiera más nada… Me equivoqué… Luego de un corte abrupto, volví a aparecer, pero esta vez mamando a más no poder la verga de Franco. Claro, ahí entendí mejor: yo había cerrado los ojos en ese momento, tal el grado de éxtasis en que me hallaba. Y fue entonces cuando el muy hijo de puta aprovechó para retomar la filmación.
Miré otra vez hacia la pendeja. Mis ojos ahora sólo irradiaban odio. Ella seguía sonriendo, imperturbable, pareciendo incluso como si mi furia la alimentase:
“¿Qué pasa, doctora? No se me ponga así: no es nada del otro mundo lo que hay en este video, jaja… Usted se comió una pija simplemente… ¡Y lo hizo muy bien! ¡Parecía una ventosa! Ja,ja…”
Era tanta la rabia que yo sentía que estaba al borde de las lágrimas. Hasta me saqué los lentes durante un momento para restregarme un poco los ojos.
“¿Cómo… te llegó eso? – pregunté -. ¿Todos lo tienen?”
“Nooo… – negó contundentemente -. Quédese tranquila. Franco me pasó esto a mí… Hmmm.. bueno, y a un par más también, jiji… Pero no se haga problema; somos pocos y hay códigos…”
Códigos, dijo. Me pregunté qué tantos códigos podía haber entre un grupito de adolescentes entre los cuales un muchacho que presumía de sus logros había hecho difundir un video en el cual una doctora le mamaba la verga.
“Qué es lo que querés? – pregunté – ¿Por qué me mostrás eso…? ¿Es plata? ¿Querés eso?”
“Aaaah, no, de ninguna manera, jaja – soltó una carcajada que era a la vez cándida y demoníaca -. Ya entiendo para dónde va, doctora… Pero yo no soy como Franco. No me interesa tanto la plata, jaja…”
Me quedé mirándola con los ojos encendidos y a la espera de que agregara algo o clarificase un poco más la situación, pero no lo hacía. Estaba más que obvio que quería llevarme a que fuera yo quien preguntase. No me quedó más remedio que darle el gusto, a mi pesar:
“Bueno… ¿y entonces?”
Revoleó los ojillos con picardía. Estuvo a punto de empezar a hablar un par de veces pero se interrumpió, como si le diera vergüenza lo que iba a contar, aunque no pude determinar si se trataba de un pudor real o artificial. De algún modo, todo parecía parte de un histrionismo propio de alguien que estaba jugando con mi ansiedad y mi nerviosismo.
“Hmmm…. bueno, a ver… le voy a explicar, doctora… Hmmm, ¿por dónde empiezo? ¡Ay, me cuesta hablar de esto! – apoyó un dedo índice en su mentón; otra vez una larga pausa y cuando retomó lo hizo hablando más resueltamente -. Bien, se la voy a hacer corta: yo soy lesbiana”
Se volvió a quedar en silencio pero mirándome fijamente, como a la espera de que yo dijera algo. Me encogí de hombros en señal de no entender.
“Siempre me atrajeron las chicas… – retomó -. Desde chica, jaja… parece un juego de palabras: “rebundancia” se dice, ¿no?”
“Redundancia” – corregí con fastidio.
“Ah, ¿ así es…? Mire usted; toda la vida lo dije…”
“¿Podés ir al grano?” – la interrumpí.
Otra vez el revoleo de ojos y la risita; siguió hablando:
“Bueno, doctora, verá, la cuestión es que… hmm, usted ya debe darse cuenta, no? Yo no soy muy bonita ni muy atractiva, ¿verdad que no?”
Otra vez se quedó en silencio sosteniéndome la vista.

“ Insisto ¿A qué vas con esto?” – pregunté con cierto hastío, pero a la vez tratando de sonar lo más serena posible; si llegaba a perder el control o la trataba mal, no había forma de saber qué haría esa pendeja con ese celular que tenía en la mano… Ahí estaba, justamente, la cuestión: no era sólo su celular: era a mí a quien tenía en sus manos…
“Hmm… bueno, a lo que voy… La verdad es que me cuesta mucho acercarme a otras chicas. Sufrí mucho con eso toda mi vida y sigo sufriendo. Se imaginará, doctora, que es una carga pesada. Ya es bastante difícil encontrar otras chicas que estén en la misma que yo y cuando se encuentran… ninguna se fija en mí. Se fijarían en cualquier otra menos en mí” – su rostro se ensombreció por un momento y adoptó una expresión triste; por primera vez en toda la charla tuve la sensación de que esta vez no fingía.
“Sigo sin entender” – le dije.
Otra vez silencio. Y otra vez el revoleo de ojos que ya para esa altura yo no sabía si era un tic o un recurso escénico. Miró hacia algún punto indefinido en el techo, luego a la pared: pareció buscar las palabras; finalmente me miró y habló:
“Usted es una mujer hermosa, doctora”
Un estremecimiento me recorrió la espina dorsal. Empezaba a entender.
“¿Qué me querés decir con eso?”
“Que muero por ponerle las manos encima a una mujer hermosa como usted – respondió, volviendo a sonreír y gesticulando con sus manos como si se tratara de garras-. No es un mal trato, doctora… Usted sólo tiene que quedarse quietita y dejarme hacer. Y este video muere acá… ¿No está tan mal, no?”
Touché. Apoyé las palmas de las manos sobre el escritorio con impotencia. No podía creer el camino que habían tomado las cosas en sólo cuarenta y ocho horas. Maldito el día en que acepté el trabajo.
“La cosa es simple, doctora, muuuy simple…- continuaba ella; era obvio que detectaba mis debilidades y por eso daba más intensidad a su ataque: sabía que mi capacidad de resistencia estaba seriamente deteriorada -. Usted me acaba de decir que me ponga de pie y me desvista. Ahora soy yo quien se lo dice, jiji… pero ni siquiera hace falta que se desvista… Sólo póngase de pie y quédese como está, con las palmas sobre el escritorio… De su cuerpito y de su ropita me encargo yo, jiji…”
Supongo que recuerdan lo que mencioné antes sobre el uso de diminutivos, ¿no?: algo que, como médica, suelo usar para humillar o hacerse sentir poco a mis pacientes; una forma de diversión… Pues bien, esa chiquilla insolente, deliberadamente o no, estaba haciendo eso conmigo…
Me sentí desfallecer, estaba abatida… No había forma de comprender cómo era que me hallaba de pronto en tal situación. Y lo peor de todo era que sólo me quedaba hacer lo que ella me decía. Podía intentar manotearle el celular, pero… ¿con qué sentido? El video había sido capturado por Franco, con lo cual era de descontar que él lo tenía y la propia Vanina había señalado que había otros “pocos” que lo tenían. ¿Qué podía yo hacer entonces? Nada, sólo resignarme a aceptar las condiciones que aquella borrega me imponía y sin tener siquiera la garantía de que ella fuera a cumplir con lo pactado. Y aun en el supuesto caso de que así lo hiciera, ¿qué había de Franco y de esos otros que supuestamente habían recibido o visto el video? La situación, de tan inabarcable en su extensión, era imposible de manejar…
Ella caminó alrededor del escritorio. Yo tenía una mezcla de vergüenza y terror y la espiaba por el rabillo del ojo, pudiendo ver cómo sonreía y me miraba de arriba abajo. Se ubicó finalmente a mis espaldas: una de las peores situaciones posibles a que los médicos solemos someter a nuestros pacientes; pero esta vez estaba todo invertido.
“Tiene un hermoso cuerpo, doctora – habló sobre mi hombro con tono libidinoso -. Y durante este rato… va a ser mío” – remató sus palabras con un besito sobre mi cuello y un escozor me recorrió de la cabeza a los pies. Pero eso no fue nada comparable a lo que vendría después. Luego de sentir su aliento tan cerca de mi oreja, pude percibir cómo se acuclillaba o tal vez se hincaba detrás de mí y al momento comenzó a recorrerme con sus dedos desde mis tobillos y a lo largo de mis piernas. Me puse tensa como una roca ante el contacto. Se ve que lo notó.
“Relájese doctora – me dijo, en tono imperturbable y sereno -. La vamos a tocar un poquito…, no se ponga tensa… Piense en Franco, jijiji…”
Me recorrió cada centímetro de las piernas; no dejó nada sin tocar y me masajeó de forma especial tanto las pantorrillas como los muslos. Cuando ya lo había hecho todo con sus dedos se apoyó con ambas manos contra las pantorrillas y se dedicó a recorrerlas de nuevo, pero ahora con su lengua. Fue dejando regueros de saliva mientras, aun sin verla, podía yo darme cuenta de que debía estar extasiada y entregada a lo que para ella debía ser un placer supremo, una especie de fantasía que estaba cumpliendo. Luego llevó arriba mi ambo y mi corta falda, con lo cual descubrió mi cola, por lo menos en el alto porcentaje de ella que mi tanga dejaba al descubierto. Calzó un dedo (me pareció que índice) por debajo de la tirita que cubría la raya y llevó la prenda aun más arriba, con lo cual la tanga prácticamente desapareció en mi culo.
“Qué hermoso culo tiene, doctora – dijo y, a continuación, estrelló un beso en mi nalga izquierda. No conforme con ello, seguidamente me propinó un mordisco que me hizo arrancar un gritito de dolor -. Hmmm… para comérselo…”
Yo no cabía en mí de la vergüenza que sentía. Se dedicó a toquetearme la cola en toda su extensión y varias veces me recorrió con un dedo la zanjita, de arriba abajo, de abajo arriba… Por momentos me acariciaba, en otros me clavaba las uñas al punto que me parecía increíble que mis nalgas no estuvieran sangrando, en otros me propinaba pellizcos o palmaditas. Luego, tal como antes lo había hecho con mis piernas, se dedicó a recorrer mi zona trasera con su lengua: mi culo estaba todo ensalivado en cuestión de segundos; cada tanto alternaba con algún beso sobre mis nalgas o bien alguna succión atrapando mis carnes entre sus labios. Me metió la lengua en la zanjita y me la recorrió toda a lo largo; en un momento la llevó tan adentro del orificio anal que empujó al límite la tirita de tela dentro de mi agujerito. Y mientras lo hacía pasó una mano por entre mis muslos y me tocó el sexo, siempre por encima de la tanguita; se dedicó a masajeármelo tanto que, al poco rato, yo estaba mojada. Rogaba que ella no lo advirtiera pero, ¿cómo no iba a hacerlo cuando lo más probable era que ella estaba haciendo lo que hacía precisamente con el objetivo de ponerme cachonda aun en contra de mi voluntad?
“¿Qué pasó, doctora? ¿Se hizo pipí?” – preguntó burlonamente retirando por un momento su cara de mi cola.
Me quise morir, quería hacerlo ahí mismo. Y ella, notando mi conmoción, aumentó la intensidad del movimiento de masajeo, lo cual me llevó por los aires… Me estaba matando: la detestaba pero a la vez me encontraba en la encrucijada de que deseaba con tanto fervor que se detuviese como que siguiera. De pronto hizo lo primero… y sí, me generó una especie de alivio mezclado con desencanto. Ella se incorporó por detrás de mí: pude sentir su pecho contra mi espalda y su aliento sobre mi nuca; siguió aferrándome fuertemente por las nalgas durante un rato hasta que las liberó, no sin antes propinarles una cachetada. Dejó caer nuevamente mi falda hacia su posición original y llevó las manos a mi cintura por encima del ambo. Me capturó prácticamente por el talle y acercó su boca por detrás de mí hasta que sus labios me besaron, primero en mi cuello y luego detrás de la oreja. Instintivamente hice un movimiento en pos de alejarme y lo notó, pero creo que la divirtió:
“No se resista, doctora… – dijo, prácticamente susurrándome al oído -. Usted está en mis manos… Y todo por no aguantarse y comerse una buena pija…”
Volvió a besarme, esta vez sobre la mejilla. Lo peor de todo era que en sus lacerantes palabras había mucha razón: yo estaba pagando el precio de haber cedido a la tentación ante un pendejo hermoso. Qué increíble lo rápido que puede cambiar la vida de una en poco tiempo: costaba creer que habían pasado sólo cuarenta y ocho horas. Allí me encontraba, siendo tratada como objeto por una gordita adolescente y con tendencias lésbicas terriblemente insatisfechas. Sin dejar de soltarme el talle (por el contrario, me llevó aun más hacia ella al punto de que apoyó su sexo contra mi culo), me pasó un lengüetazo por la cara. Fue desagradable… y humillante… Hubiera querido secarme la saliva del rostro pero era imposible: me tenía prácticamente atrapada. Más aún: cruzó sus manos por delante de mi vientre y me fue soltando los botones del ambo. Una vez que lo hizo fue deslizando sus manos por sobre mi remerita musculosa hasta llegar a mis tetas. Comenzó a manoseármelas por encima de la prenda mientras no dejaba de propinarme besos en el cuello. Recién en ese momento atiné a hablar: le pedí por favor que parara, le pregunté si no era ya suficiente y si no pensaba en el peligro de que alguien fuese a entrar en cualquier momento o bien si no la extrañarían a ella en su curso en la medida en que se demorara en regresar más de lo que habían hecho sus compañeras.
“Mmmm… no, doctora, relájese. Nadie me extraña nunca, jiji… y soy yo quien decide cuando es suficiente” – me contestó, con tono casi maternal; qué irónico, era una adolescente hablándole a una mujer madura.
 Era ya harto evidente que yo estaba a su merced. Quizás fue para demostrármelo que tomó mi remerita por las costuras y la llevó hacia arriba hasta descubrir el corpiño. Supuse lo que vendría aunque lo cierto fue que ni se molestó en desprenderlo: directamente tomó el sostén y lo levantó, dejándolo por encima de mis tetas descubiertas.
Era ya harto evidente que yo estaba a su merced. Quizás fue para demostrármelo que tomó mi remerita por las costuras y la llevó hacia arriba hasta descubrir el corpiño. Supuse lo que vendría aunque lo cierto fue que ni se molestó en desprenderlo: directamente tomó el sostén y lo levantó, dejándolo por encima de mis tetas descubiertas. Así, se dedicó a magrear mis senos con total lascivia. Al igual que antes hiciera con mis piernas y con mi cola, por momentos los acarició, por momentos los estrujó con fuerza…, pero en este caso alternó con algunas otras prácticas como pellizcar mis pezones o bien trazar círculos masajeando alrededor de ellos. Contra mi voluntad, me excitó, pero debía ahogar mis gemidos… Ya bastante derrota había sido que me encontrara mojada en mi vaginita. Luego de un rato de dedicarse a mis pechos, pareció abandonarlos… Me quedé aguardando el siguiente movimiento, pero lo cierto fue que se apartó un poco de mí. En un principio lo interpreté como posible señal de que mi suplicio había terminado, pero me equivoqué.
“Quédese así, doctora – me ordenó -. Enseguida estoy con usted. Mientras tanto mastúrbese…”
Demás está decir que mis oídos no daban crédito ante las órdenes que recibía pero, por extraño que pareciese, al mismo tiempo se iban acostumbrando. Pareciera que cuando a una la someten a tantas humillaciones, llega un momento en que ya no tiene capacidad de respuesta ni de espanto. Bajé mi mano hacia mi conchita por delante de mi vientre, pero me interrumpió en seco:
“No. Por detrás – me corrigió -. Manito en la concha por debajo del culito…”
Otra vez los diminutivos. Los mismos que durante tanto tiempo yo había esgrimido como armas de humillación en el consultorio y que ahora se volvían en mi contra. Sentía, por otra parte, que yo ya no estaba en condiciones de objetar nada, que no existía filtro para las órdenes de Vanina. Así que pasé mi mano por detrás hacia mi cola y luego busqué mi vagina… Tal como me había sido ordenado, me dediqué a masturbarme. La risa de satisfacción de esa chiquilla fue una de las más odiosas que recuerdo haber escuchado. Pero yo seguía aún intrigada sobre cuál sería su siguiente paso: pues bien, mientras yo seguía dedicada a mi acto de autosatisfacción impuesta, Vanina caminó una vez más en torno al escritorio y se dirigió hacia la silla que algún rato antes ocupara, sobre cuyo respaldo había dejado colgada su mochila. Hurgó dentro de ella y les juro que deben haber sido los segundos más largos de mi vida puesto que yo no tenía modo alguno de imaginar qué iría a emerger de allí dentro.
Finalmente extrajo un objeto alargado que sostuvo en una mano mostrándomelo mientras reía. Su risa, esta vez, más que maléfica o burlona, me sonó psicótica. Lo que tenía en la mano era un consolador.
¿Qué plan tenía ahora aquella chiquilla para mí? Me puse muy nerviosa, tanto que dejé de masturbarme y fui reprendida por ello:
“¡No te dije que dejaras de pajearte!”

Elevó tanto el tono de la voz que me parecía imposible que no la hubieran oído desde otras aulas. Miré nerviosamente hacia la puerta; estaba segura que el picaporte se giraría de un momento a otro. No obstante, retomé el movimiento de masturbación con mi mano. Ella sonrió complacida. Apoyando el consolador a unos centímetros de mí por sobre el escritorio, volvió a sumergir la vista y una de sus manos en la mochila. Finalmente extrajo un rollo de gruesa cinta que, en ese momento, se me antojó semejante a la que usan los pintores o, tal vez, los embaladores.
“Como verá, doctora, vine equipada, jiji”
Dejando el consolador sobre el escritorio volvió a caminar en torno del mismo hasta ubicarse otra vez a mis espaldas. Mi vista bajó hacia el objeto fálico que estaba allí, amenazante y delante de mis ojos: me sentí como un condenado a muerte mirando la horca o la guillotina. La excitación, en contra de mi voluntad, aumentaba a cada instante y llegaba a niveles insoportables pues yo seguía masturbándome tal como me había sido ordenado.
“Ya puede parar, doctora” – me ordenó. Resultaba casi una ironía que siguiera manteniendo el respetuoso trato deusted y no me tuteara; era como que no se condecía con la forma en que me usaba como si yo fuera sólo un objeto. Pero bueno, tal vez era justamente eso: una ironía; otra forma de rebajarme que consistía en mostrarme en qué me había convertido a partir de remarcarme lo que yo hasta entonces creía ser.
Eso sí: fue un alivio parar con la masturbación, aun cuando la visión del consolador que se hallaba sobre el escritorio hiciera pensar en la posibilidad de que estaba en ciernes algo mucho peor. El nerviosismo que se apoderó de mí fue tal que no pude evitar preguntar:
“¿P… para qué es es…?” – no pude acabar la pregunta porque me tapó la boca con un trozo de la ancha banda de cinta que mencioné antes.
“Shhhh… Calladita, doctora – dijo sobre mi oído -. Tengo que amordazarla porque no es cuestión de que se escuchen sus gritos por todo el colegio” – remató las palabras con un fuerte beso sobre mi mejilla.
¿Gritos dijo? Yo no iba a gritar si se trataba de ser penetrada en mi sexo por un consolador… o, por lo menos, creo que sería capaz de contenerlo. ¿Acaso esa chica perversa estaba pensando en otro plan…? Me sobresalté al pensarlo.
Sentí cómo sus manos volvían a introducirse por debajo de mi falda y, ahora, me bajaban la bombachita hasta dejarla a mitad de los muslos. De algún modo mis peores sospechas comenzaban a confirmarse. Me propinó otra cachetadita en la cola; luego me apoyó una mano sobre la nuca y otra entre los omóplatos para obligarme a inclinarme sobre el escritorio. Se hincó a mis espaldas o bien se acuclilló: me di perfecta cuenta de ello porque volví a sentir su respiración sobre mis nalgas. Presionando con sus dos pulgares me las separó de tal modo de abrir mi agujerito y, a continuación, escupió adentro: lo hizo una vez… y otra… y otra… Introdujo luego un dedo (tal vez el mayor) y recorrió mi orificio por dentro, jugando con la saliva y describiendo círculos que contribuían a dilatar y dejar franqueada la entrada. Después me dio la sensación de que hurgaba y jugueteaba con dos dedos; luego paró. Era obvio que su tarea consistía en lubricarme el culo, con lo cual pasaba a ser evidente que el consolador que tenía a tan pocos centímetros de mis retinas estaba destinado a ser alojado allí.
“A ver, doctora – me urgió -. Páseme eso que tiene enfrente”
Claro. Qué modo más humillante podía haber que pedirme a mí mismo que se lo diera. Vencida, ya sin fuerzas, tomé el consolador de arriba del escritorio y lo llevé hacia atrás de mi cuerpo para alcanzárselo. Lo tomó. Rió entre dientes. Lo acercó a mi culo. Jugueteó varias veces sobre la entrada de mi cola. Volvió a escupir, presumiblemente esta vez sobre el objeto mismo. Comenzó a introducirlo y di un respingo. Ella, sin dejar de juguetear en mi retaguardia se inclinó hacia mí hasta que su boca estuvo sobre mi oreja. Su respiración era la de un psicópata peligroso; sin mirarla, me vino a la cabeza la imagen de un degenerado con sus fauces babeantes.
“¿Alguna vez le han hecho esa colita, doctora? Se ve bastante estrecha”
Cerré los ojos. Y sí, estaba claro que su plan era hundírmelo bien adentro. Y la realidad era que no, mi cola no estaba hecha. Negué con la cabeza; no podía hablar por tener la boca encintada. Ella rió:
“Esto le va a doler un poquito, doctora. Jiji… Cuántas veces le habrá dicho algo así a sus pacientes, ¿no? Lo que sí es seguro es que a mí me va a encantar, jeje… Abra la colita, vamos…”
CONTINUARÁ



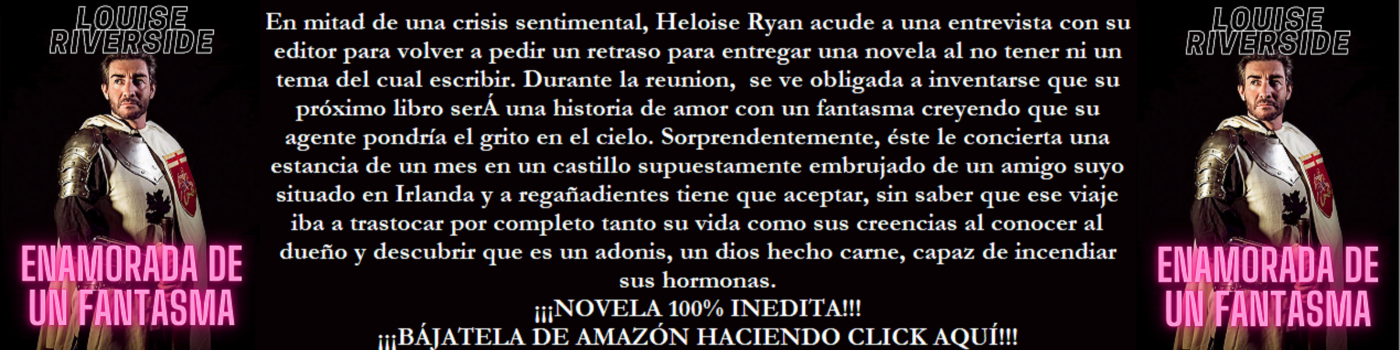
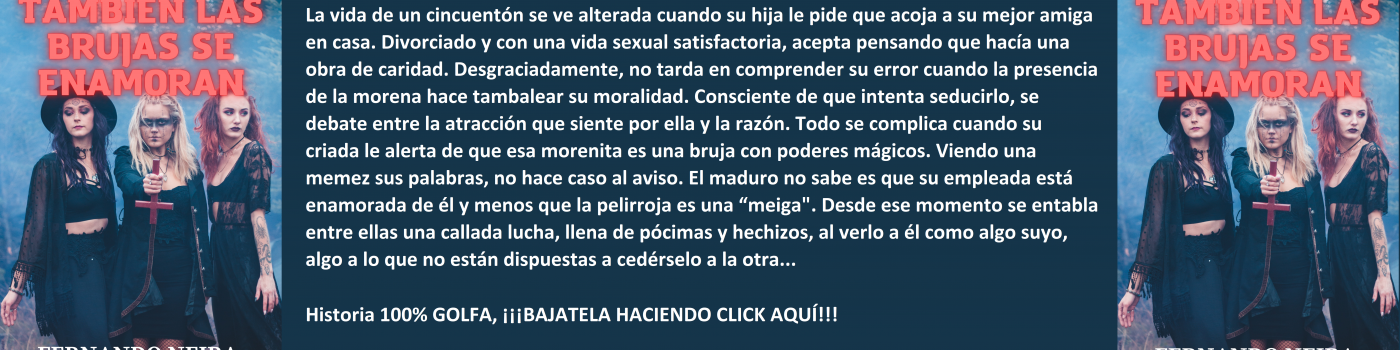
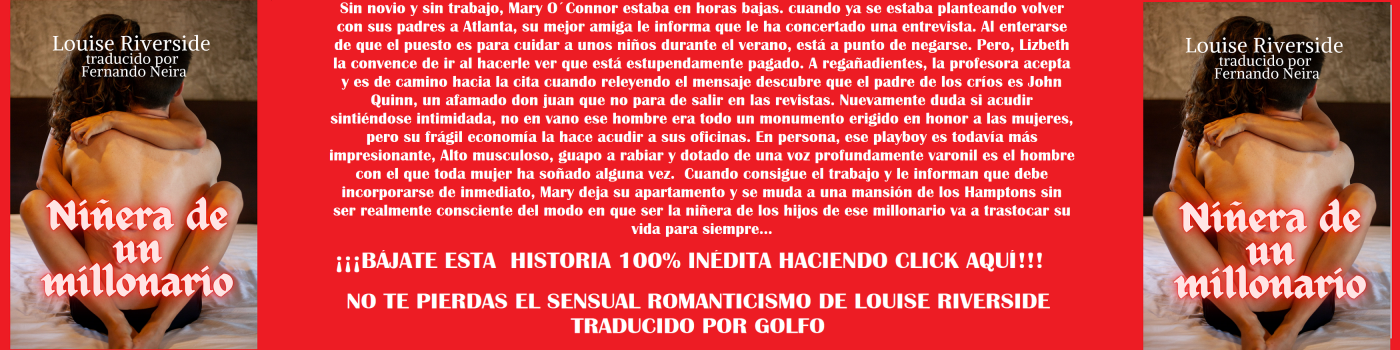
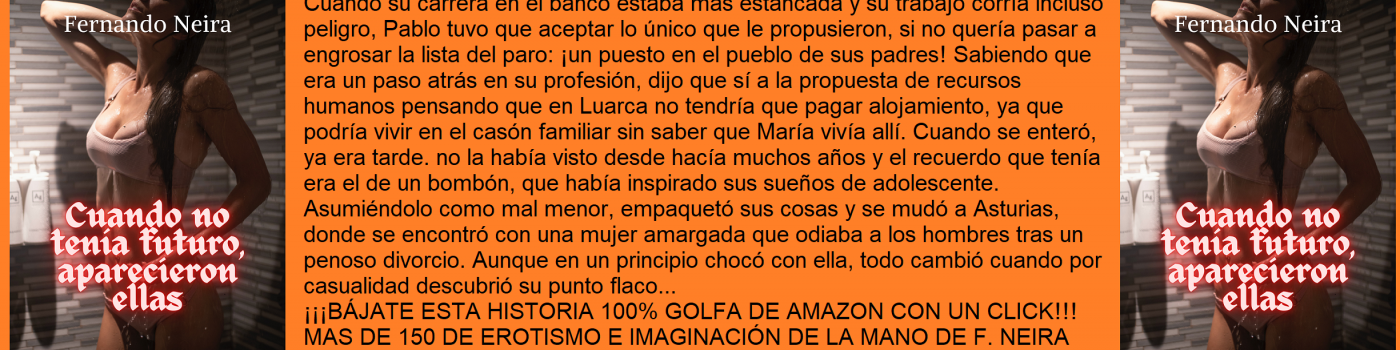
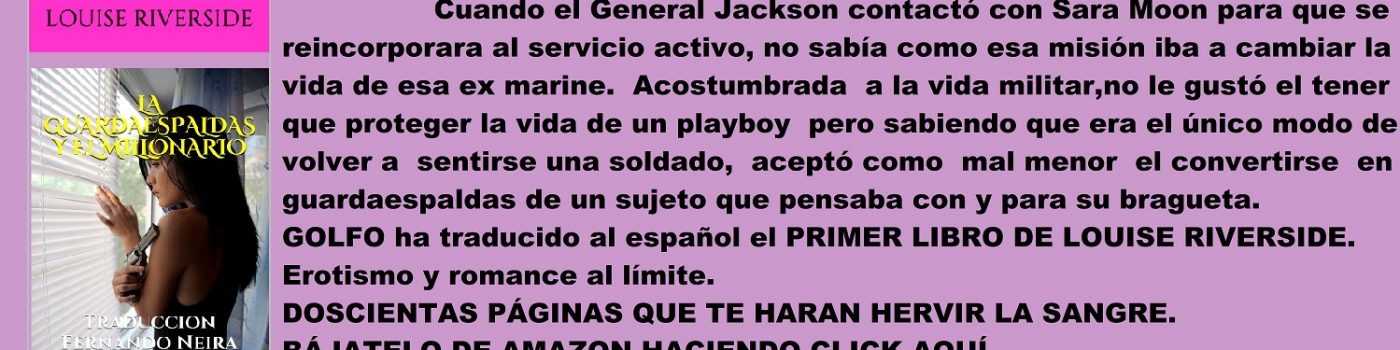

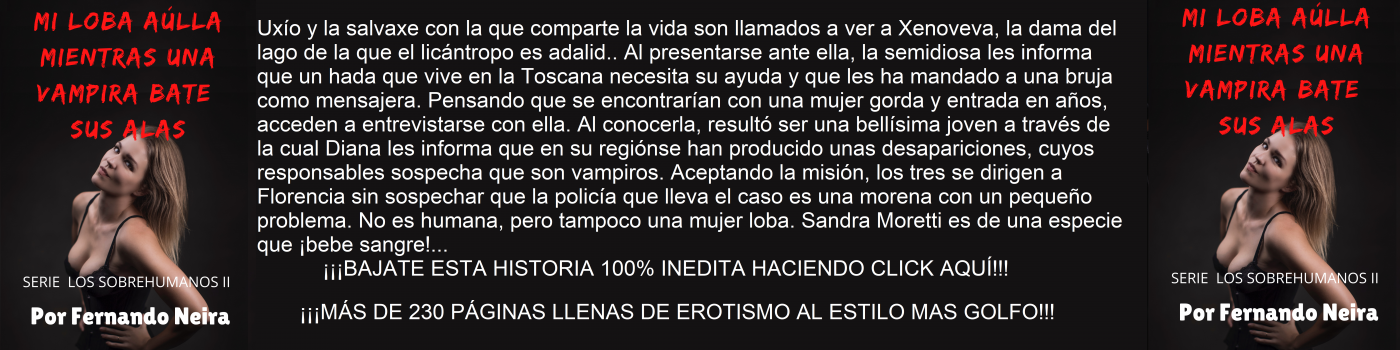
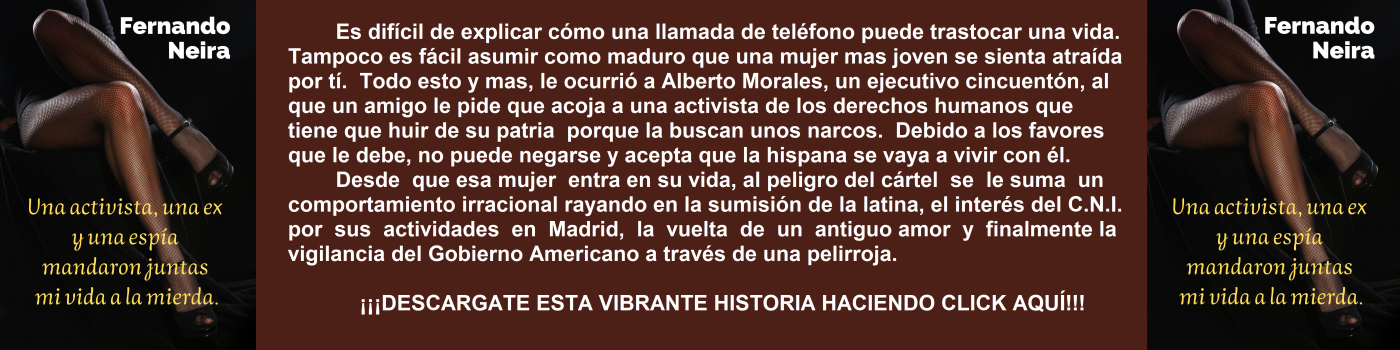
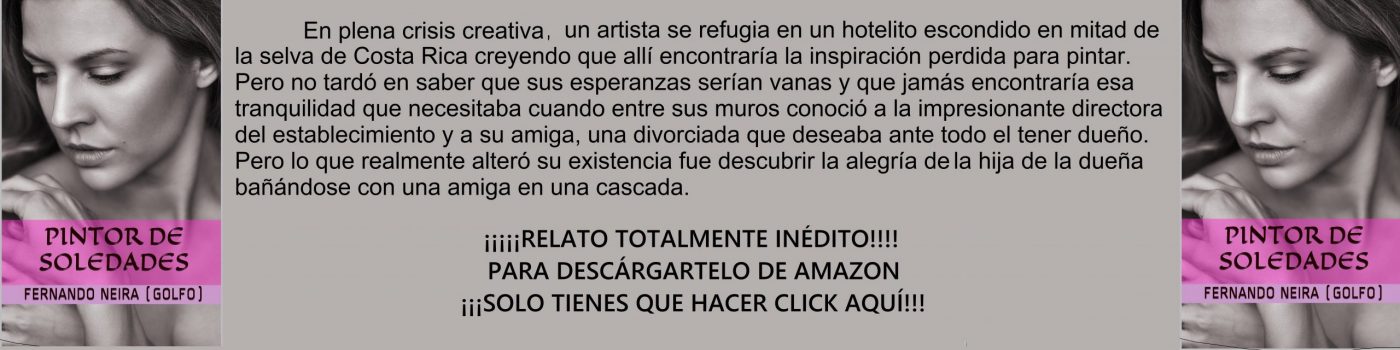
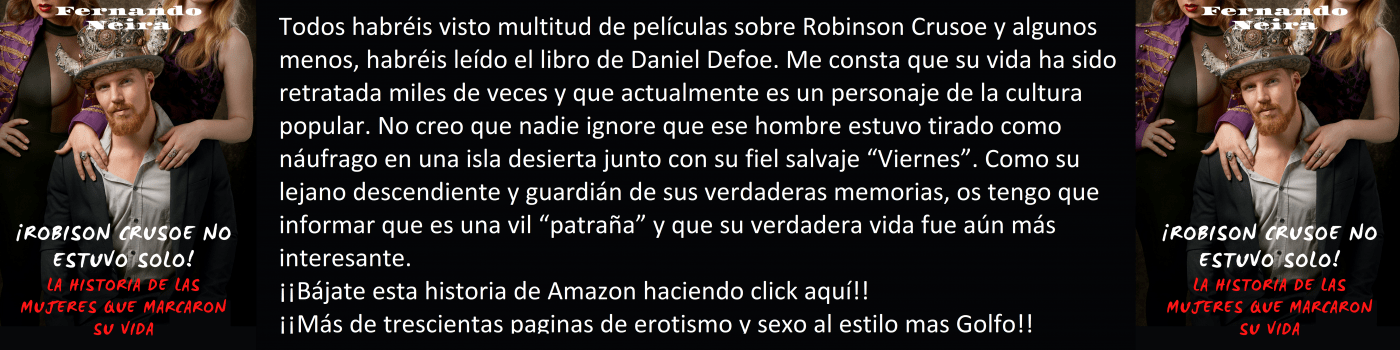
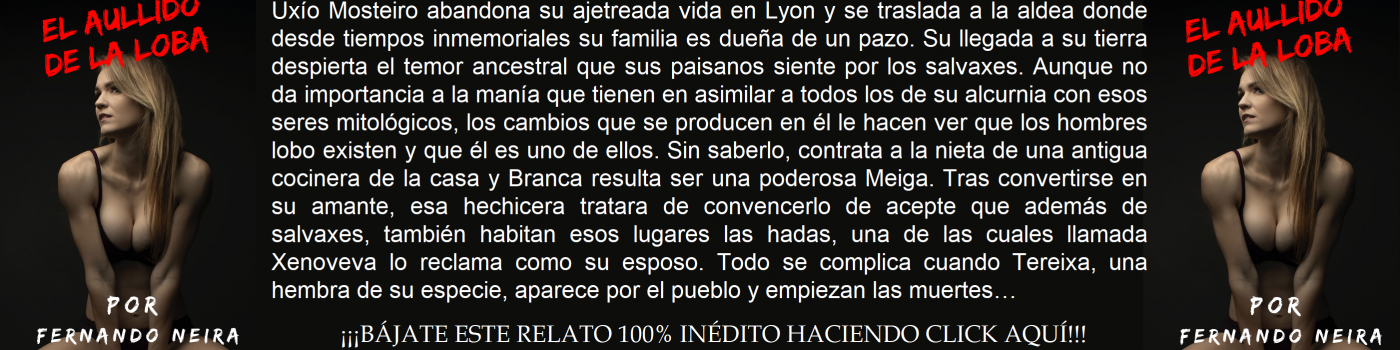
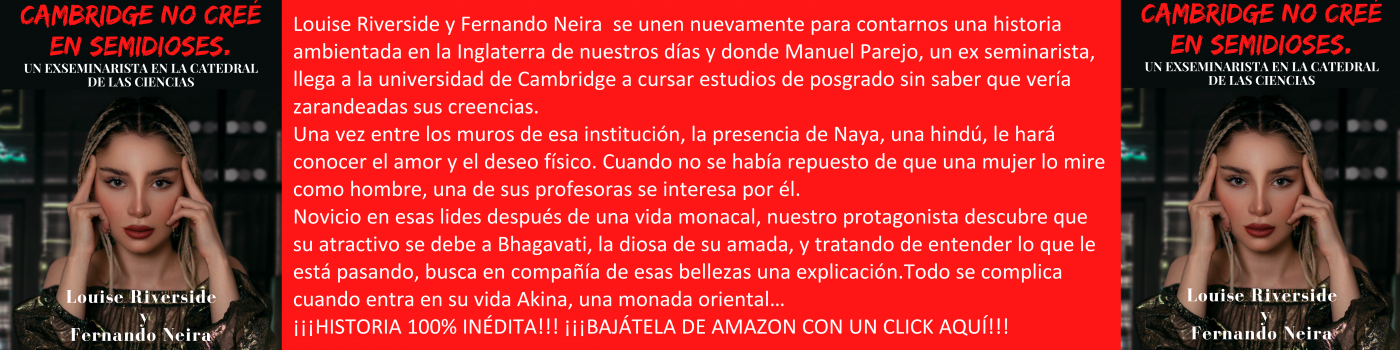
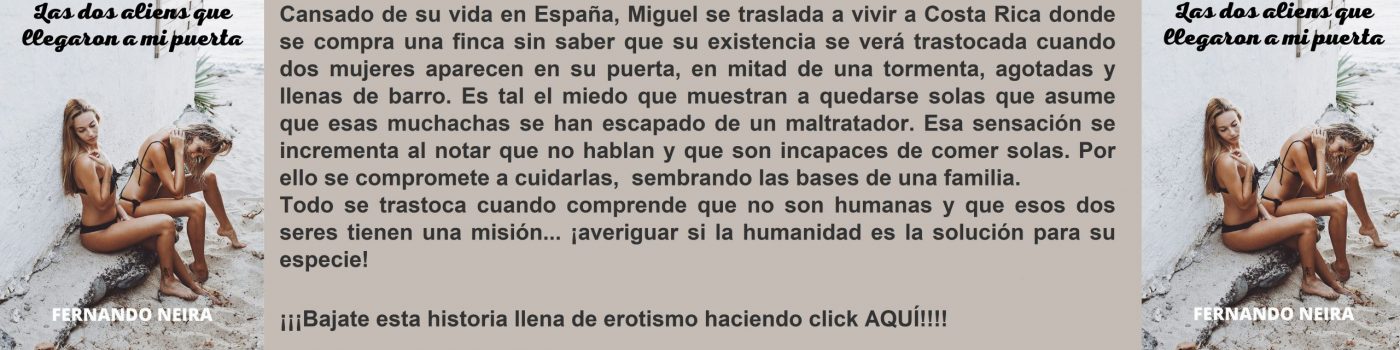
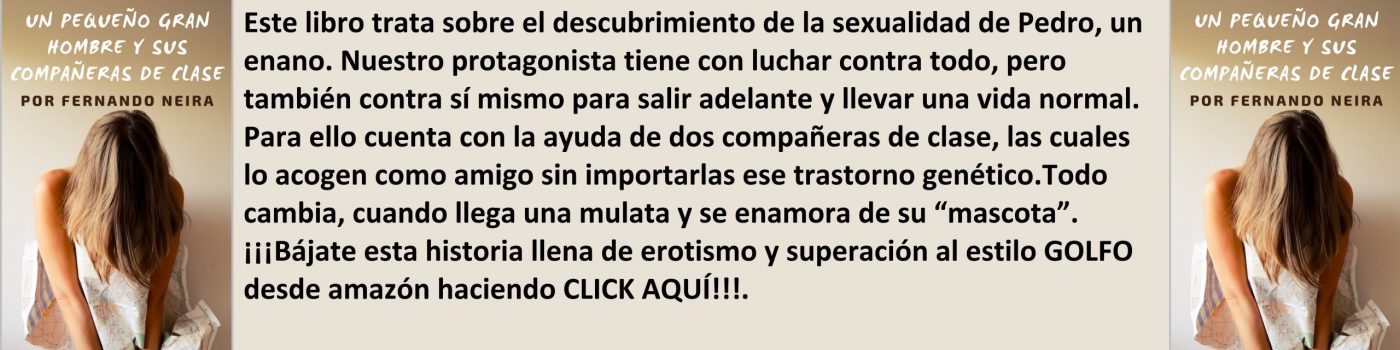
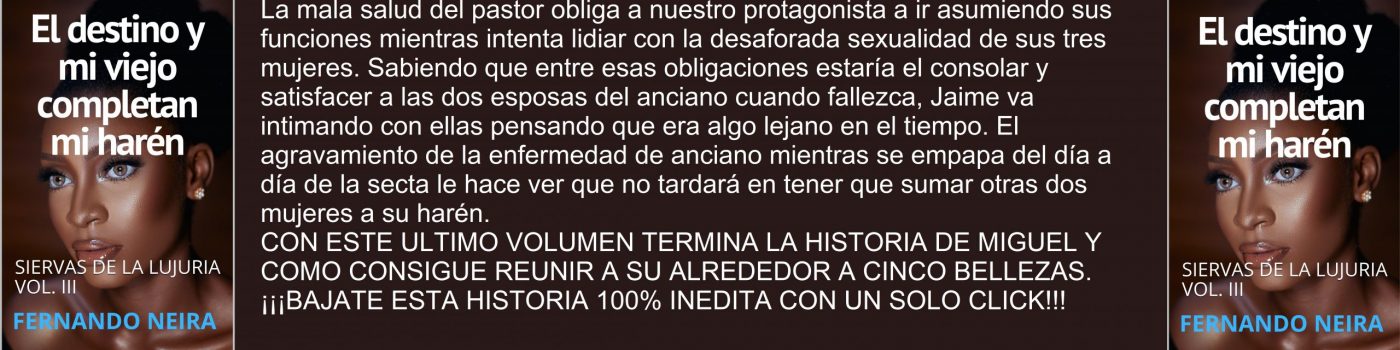
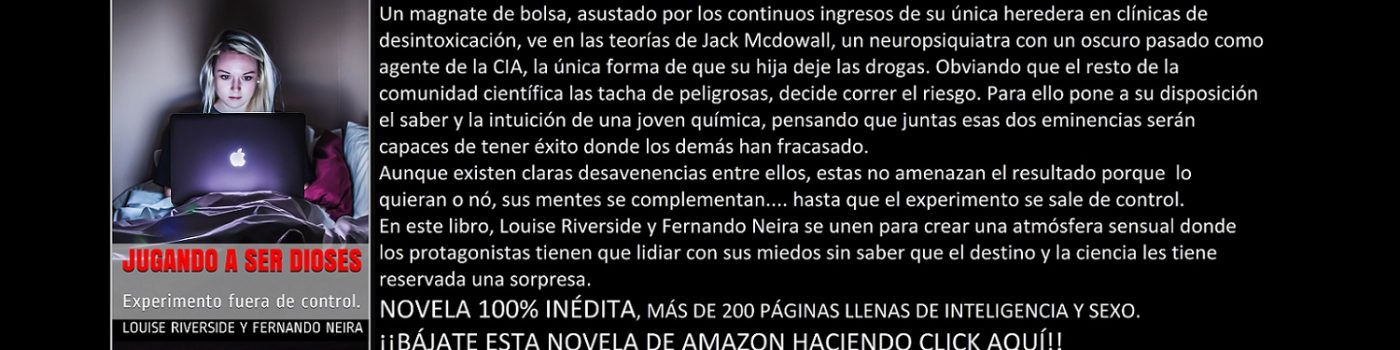
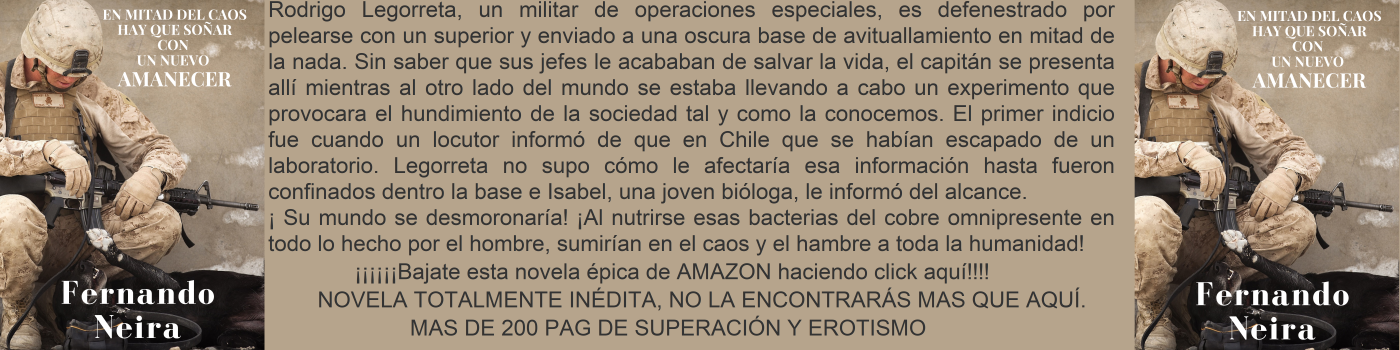
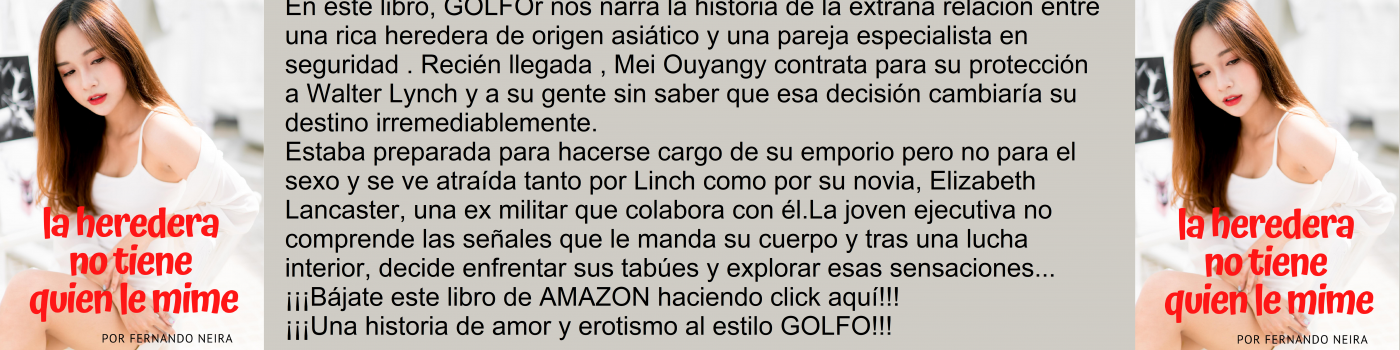
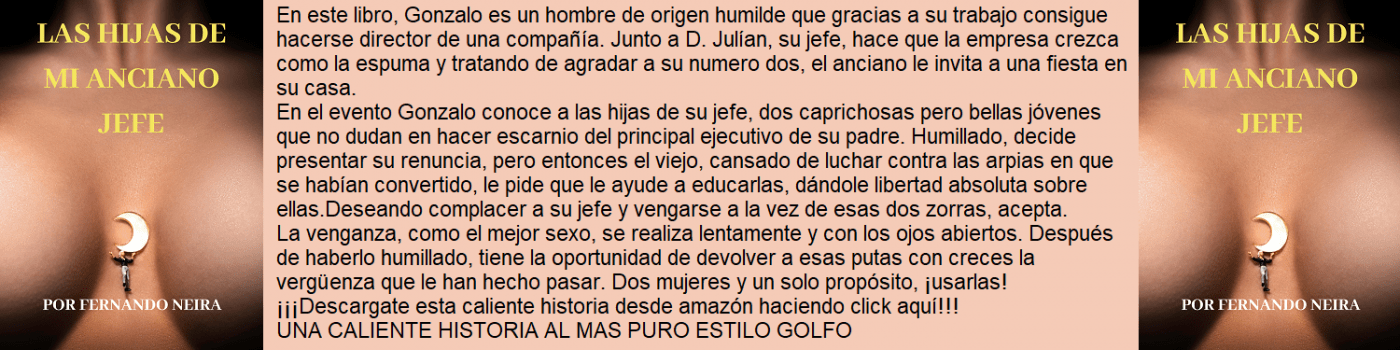
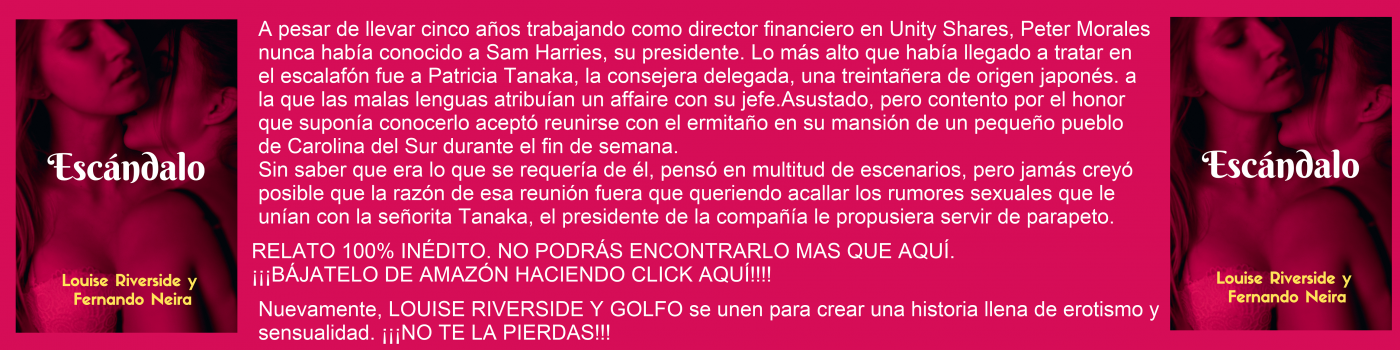
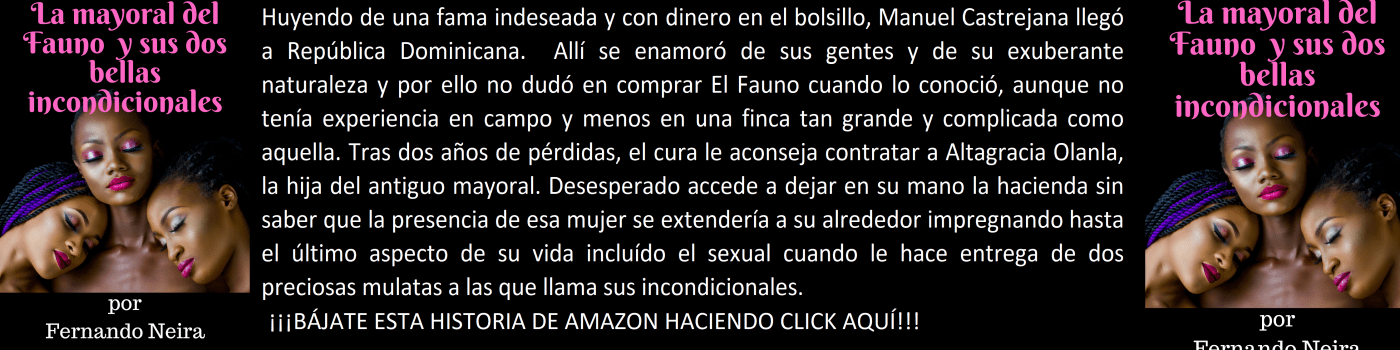
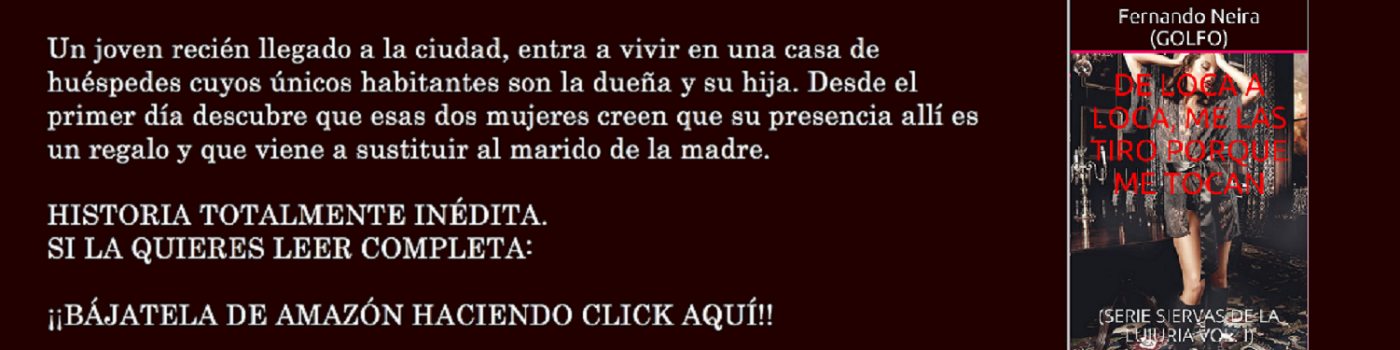
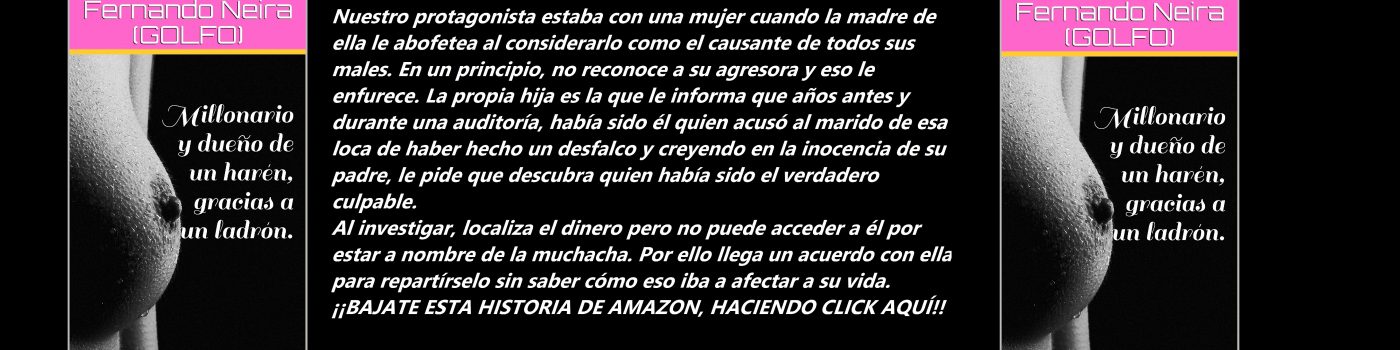
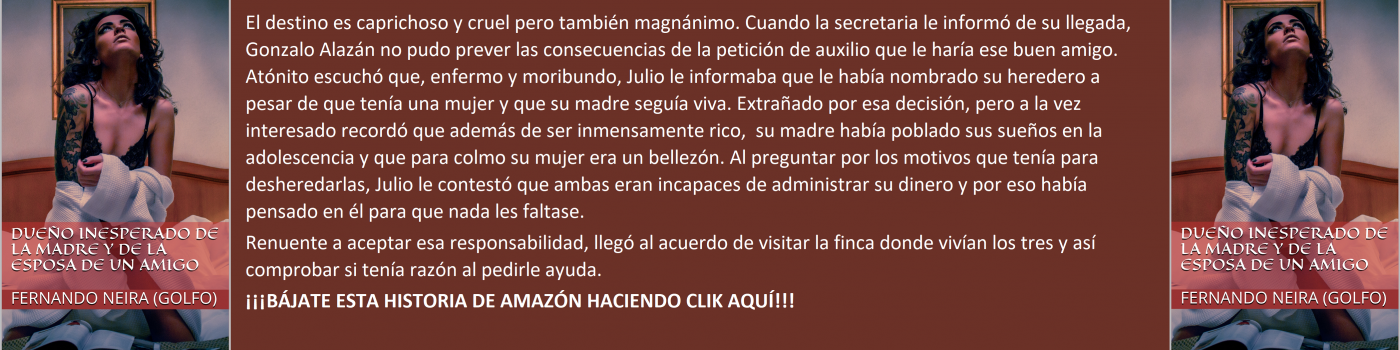
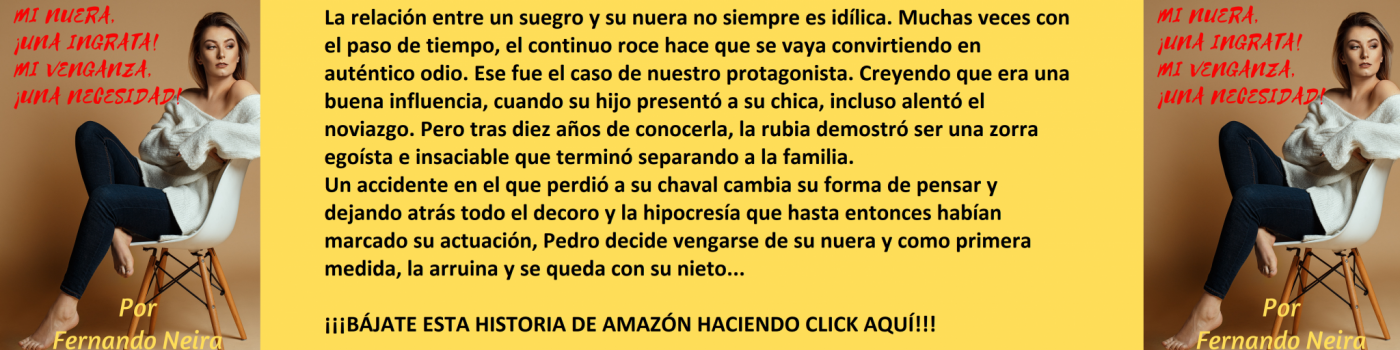
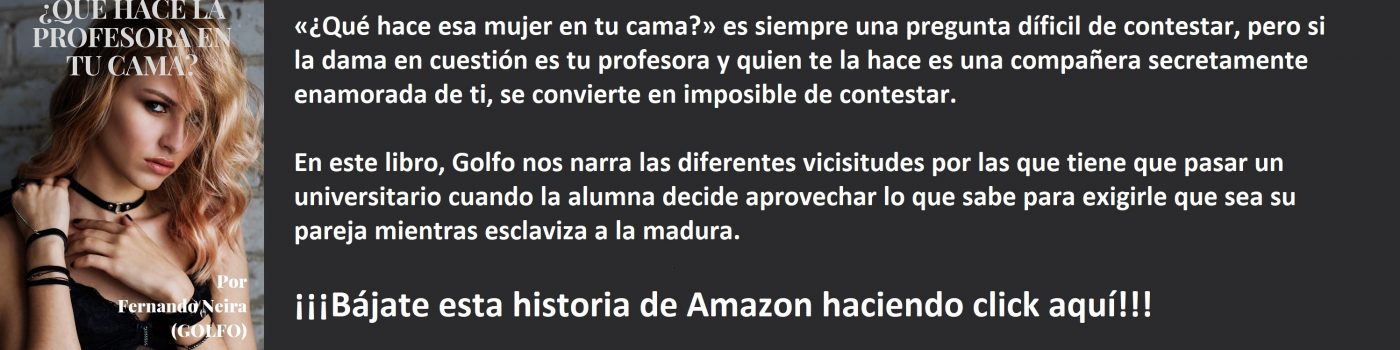
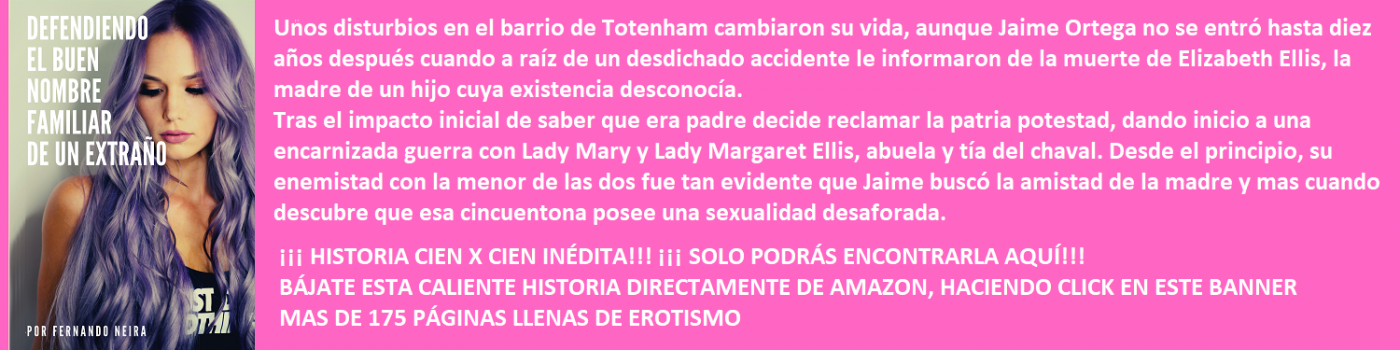
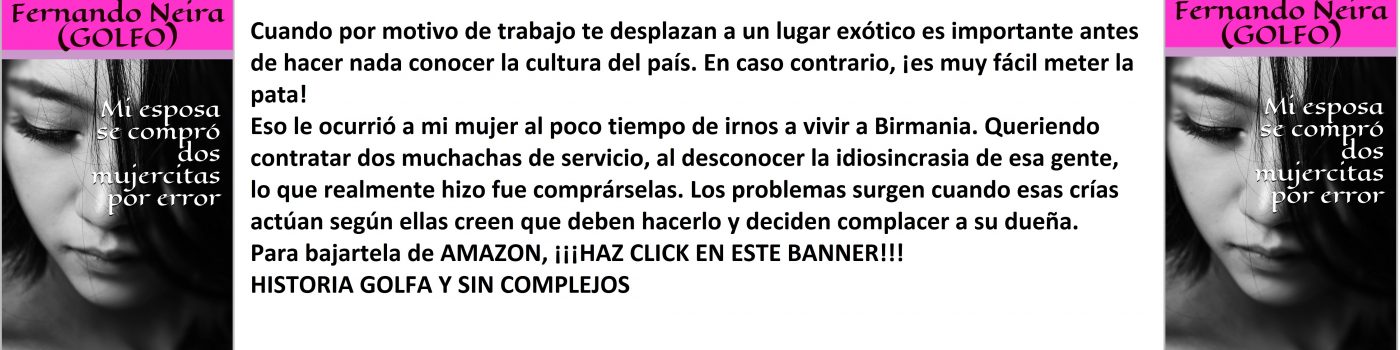


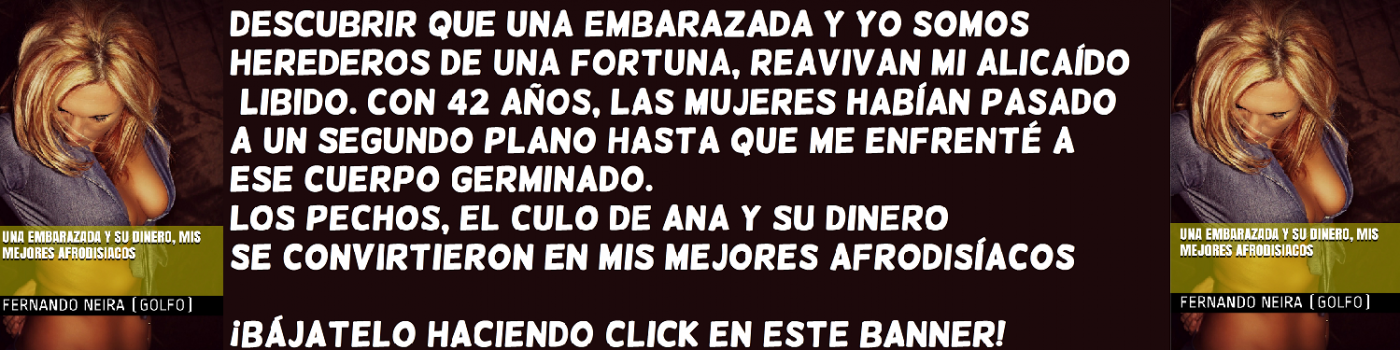
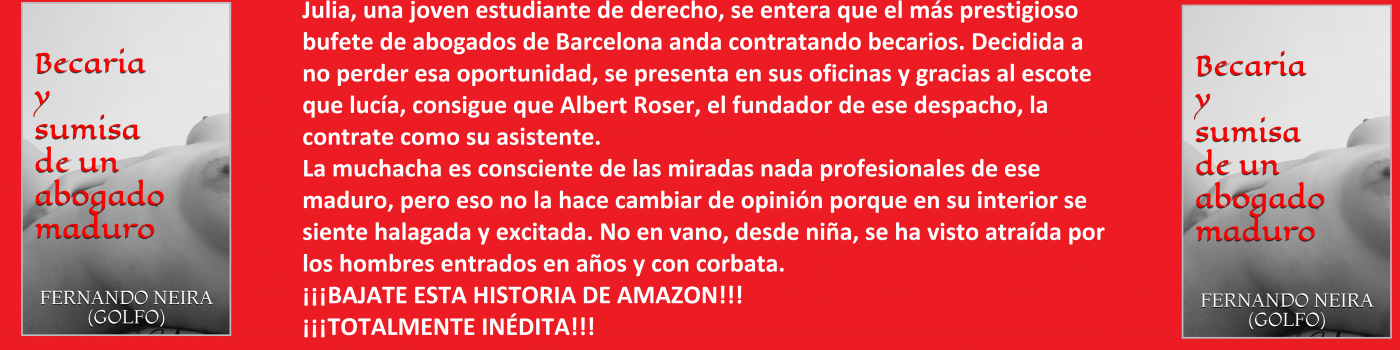
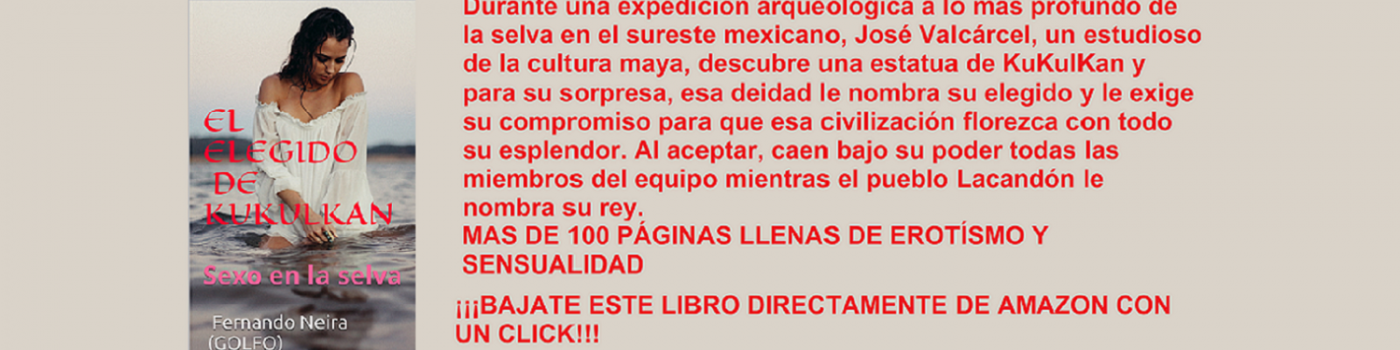
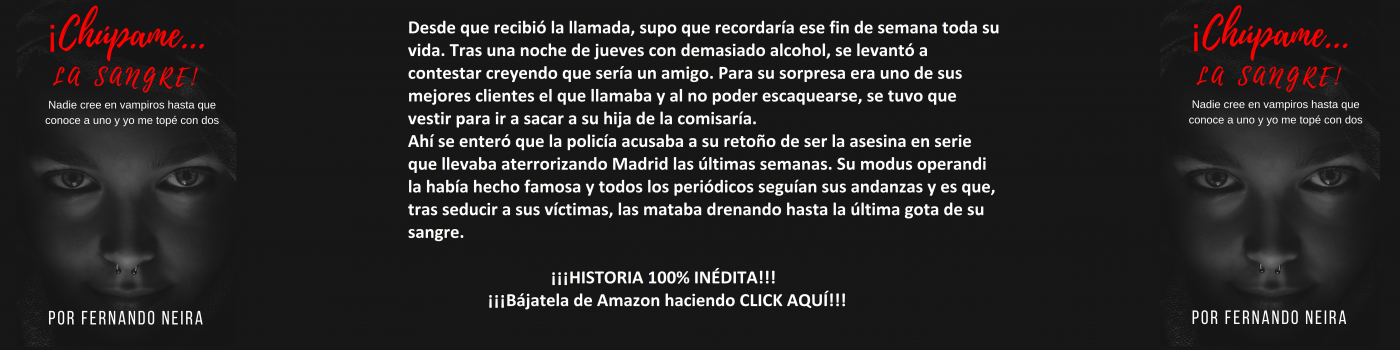
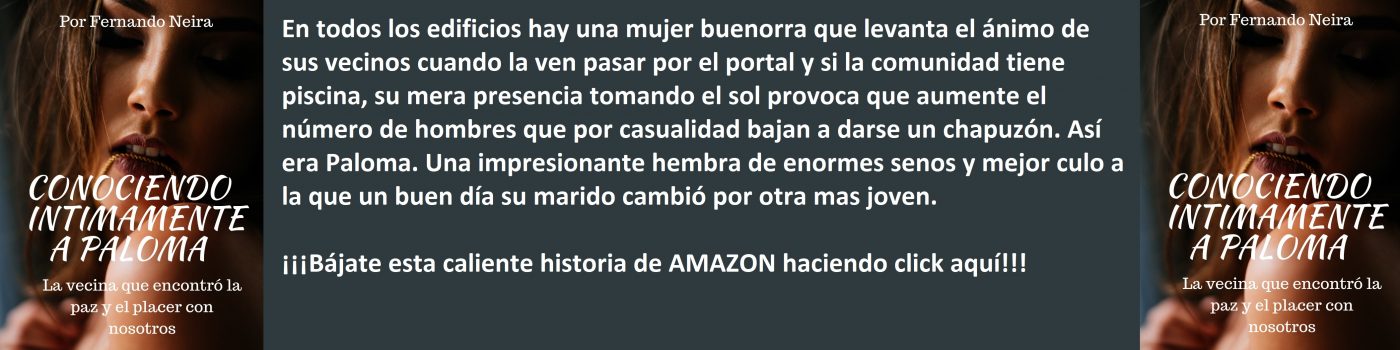
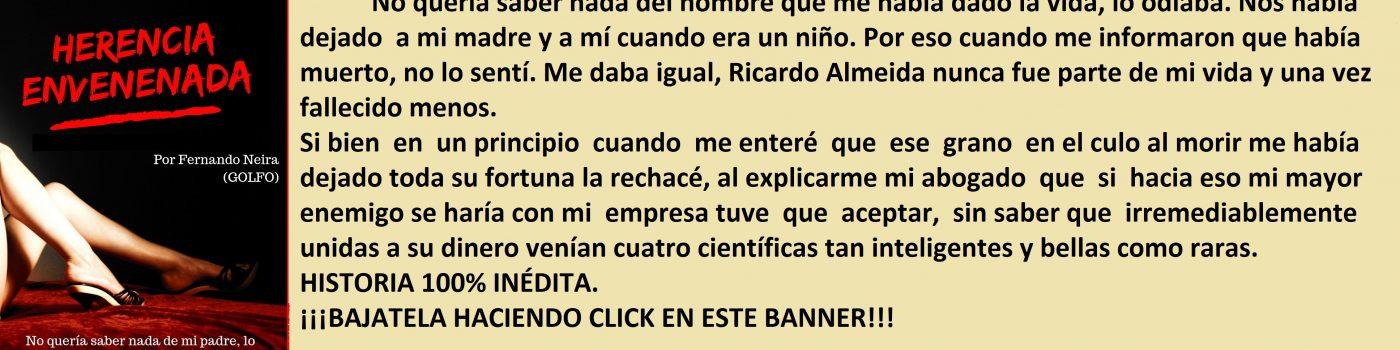
que buena está